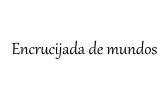Naturaleza sacramental, carácter divino y nuevos significados a la conducta moral en la unión de los esposos son conceptos que se consolidan tras la celebración del Concilio de Trento. Junto a la erradicación de la heterodoxia religiosa, la Iglesia Católica tratará de imponer un determinado modo de vida, homogeneizar las prácticas cotidianas y procurar el acatamiento colectivo de normas y prohibiciones. Noviazgo y matrimonio constituyeron focos de atención prioritarios de las filas eclesiásticas, ya que es a través de ellos como se regulará la vida familiar y se fijará el modelo social ideal a imitar.
Moralistas y teólogos dedicaron cuantiosas páginas a desarrollar los modelos de comportamiento considerados adecuados para cada uno de los esposos. Unos y otros emplearon términos semejantes a la hora de referirse a los dos sexos en lo que respecta al momento de la conformación del matrimonio; no obstante, cuando tocó describir la vida y las obligaciones de hombres y mujeres en el espacio conyugal el panorama sufrió considerables modificaciones. Toda la literatura moral se afana entonces en demostrar la existencia de unas relaciones de género, no igualitarias, encaminadas a manifestar la superioridad del varón sobre la mujer y a asegurar la adecuada transmisión del apellido y de la propiedad a los hijos legítimos. Al esposo corresponde el papel de cabeza de familia; posición que, además de conferir al varón autoridad plena sobre esposa, hijos, familiares y criados, exige el desempeño de ciertas responsabilidades relacionadas con la protección, cuidado y abastecimiento de todos aquellos puestos a su cargo. A ella, a la esposa, atañe por el contrario obediencia, amor desinteresado, laboriosidad doméstica y capacidad reproductiva.
Analizando por partes algunas de las cuestiones tratadas en los textos morales de los Tiempos Modernos, resulta de interés comenzar haciendo referencia al deber de fidelidad conyugal. La doctrina general de la Iglesia considera adulterio cualquier relación sexual extramatrimonial, tanto para el hombre como para la mujer. No obstante, a pesar de las voces levantadas por algunos Padres a favor de la condena de esta conducta para ambos sexos, las mujeres siguen sin ser consideradas de la misma manera que sus maridos. La infidelidad masculina, aunque criticada por los teólogos, fue tolerada y sólo vagamente censurada, mientras que la cometida por la mujer fue objeto de continuas reprobaciones y duros castigos. Las esposas lascivas constituían una lacra social pues convertían a sus maridos en cornudos, ofendían a sus familias y descuidaban las responsabilidades propias de su estado y condición. Los constructores y valedores de este discurso justificaban la escandalosa discriminación en las conductas de unos y otras aludiendo en sus escritos al argumento de la “turbación de la sangre” que tenía lugar cuando era la esposa quien mantenía relaciones fuera del vínculo conyugal. Con este término hacen referencia a la ignominia que para el esposo y para la pureza de su linaje suponía la conducta adúltera de su mujer cuando, siendo fértil, sembraba dudas acerca de la paternidad de los hijos.
Otro asunto abordado por los moralistas es el de los malos tratamientos. Los daños sufridos por las mujeres en su integridad física y psicológica evidencian la posición pasiva y sumisa de las esposas en la unión matrimonial, tanto en lo que respecta a su sometimiento a la potestad del cónyuge, como en lo referido a la confinación en la casa para dedicarse de pleno a los quehaceres domésticos sin concesión alguna a sus necesidades personales. En efecto, la obediencia fue parte del precio que la mujer debió pagar en el matrimonio. Sus consecuencias: la admisión de la supervisión de su conducta por parte del marido. Este orden encuentra su justificación en las ideas de la natural debilidad femenina y la superioridad intelectual y moral del hombre; argumentos que fueron empleados de forma recurrente por muchos humanistas y teólogos. De hecho, fueron pocos los pensadores que plantearon de manera frontal el deber de obediencia mutua. Que el esposo debiera obediencia a la mujer no estaba en la conciencia de casi nadie, ni mucho menos en la realidad material del día a día de ningún hogar. Tal posibilidad amenazaba los cimientos de la sociedad patriarcal, entendiéndose por tales los valores de autoridad legal y control del cabeza de familia.
En cuanto al modo en el que debía ejercerse el derecho de supervisión de la conducta femenina, los libros de moral coinciden en la licitud del castigo cuando es moderado, convenientemente justificado y destinado a la salvaguarda de la honestidad de la esposa. Son numerosos los moralistas que muestran su disconformidad con los correctivos corporales desmedidos y arbitrarios, recomendando a los esposos que en ello sean prudentes y traten a sus mujeres con estima, respeto y aprecio. Suelen compeler, además, a los maridos a dar buenos avisos, sermones, ejemplos y buena doctrina a sus mujeres, con el propósito de encaminarlas al servicio de Dios y, con ello, a la vida ordenada. Se entiende, además, que es deber del esposo comprender y aceptar la debilidad propia de su compañera. Parece asimilado que en el origen de estos “correctivos” están los vicios propios de la mujer, que no son sino dolencias o defectos nacidos de su natural “imbecilidad y flaqueza”.
¿Y en qué circunstancias está justificada la “corrección” de las mujeres? La literatura moral repite que tal proceder no está justificado cuando las faltas de conducta son leves o de una magnitud que no turba en exceso al marido, la paz del hogar o la reputación familiar. Entrar en pendencias sin razones de peso sólo conduce a mayores disgustos y ofensas mutuas. Siendo esto así, no se muestra el menor reparo en aconsejar el empleo de la violencia si ésta resulta ser el único procedimiento disponible para preservar la autoridad masculina cuando es puesta en entredicho. Siendo más concretos, está justificado el castigo físico en el caso de aquellas mujeres que den muestra de insubordinación, deshonra, libertinaje o escándalo, especialmente cuando a pesar de haber sido previamente amonestadas, persisten en su actitud.
Los textos morales también señalan cómo han de actuar las esposas que sufren actitudes desviadas de sus maridos. A la mujer corresponde mantener a su esposo en el buen camino mediante el ejemplo y la oración. Careciendo de autoridad para reprenderlo en casa, distracciones, vicios o desatenciones habrían de ser corregidos con “amorosas razones”, muestras de vida virtuosa y plegarias al Altísimo. Los propios moralistas refieren que para apaciguar la ira del marido más valían dos lágrimas y una palabra amorosa que cualquier prédica o reprimenda. Al respecto aportan mucha relación de consejos que incluye mitigar con gracia los disgustos del marido, escuchándole sin réplicas ni signos de altivez o arrogancia; mostrarse paciente en toda situación; esperarle levantada si siendo jugador o teniendo amante regresa tarde a casa; no quejarse nunca del trato desconsiderado; hablar bien de él en su ausencia; no salir de casa si él así lo desea; no tratar con ningún hombre; no preguntarle qué hace. En todo ello el marido reconocerá en su esposa una mujer virtuosa cuyas dulces maneras amansarán su carácter y corregirán sus rudos modales. De no actuar así, por el contrario, se entenderá que ella provoca intencionadamente su ira, sus juramentos y maldiciones, como forma de manifestar su falta de sumisión. Esta actitud sufrida, humilde y de servicio al varón, en la cual las mujeres aventajaban largamente a los hombres según los textos morales, les garantizaba una gran recompensa en el cielo. Recogen los tratados de la época que cuanto mayor fuese el trabajo que llevasen encima y la pena que sintiesen, mayor sería su merecimiento delante del Señor y la recompensa en la vida futura.
Siguiendo con otro de los temas abordados por los moralistas modernos, cabe ahora referir los deberes conyugales de convivencia y débito. El espíritu del matrimonio insiste en que, una vez celebrado el enlace, los cónyuges quedan unidos para siempre, perdiendo el estado de “libertad” y quedando ligados de por vida sin poder apartarse el uno del otro. Por tal razón debían convivir bajo un mismo techo, habida cuenta de que sólo viviendo juntos podían criar, mantener y adoctrinar a sus hijos correctamente, al tiempo que ayudarse en los trabajos y necesidades que tuviesen. Debe pues el matrimonio evitar el vivir apartados. Separación que no alude exclusivamente a la habitación en distintas casas, sino también al estar distanciados en la mesa, lecho o trato bajo un mismo techo. La producción moral de los siglos Modernos proclama de forma unánime las bondades y beneficios derivados de la armonía conyugal. La adaptación mutua de los cónyuges es presentada de forma generalizada como fuente de notables provechos, puesto que, se entiende, genera una relación empática de cooperación entre los componentes de la unidad marital en la que cada uno adquiere la facultad de sentir los dolores, pesares, alegrías y gozos del otro, y, en consecuencia, de actuar evitando hacer cosas que al otro causen desvelos. Por el contrario, de la separación derivan odios, rencores, guerras y desasosiegos; conflictos que nacen de la afrenta que para el cónyuge “desechado” y su familia suponen el abandono y las explicaciones difamatorias con que tales acciones podían justificarse.
Respecto a la cuestión del control sobre los cuerpos, la práctica social del Antiguo Régimen y los escritos de los teólogos y moralistas de entonces defendían la entrega total de los esposos, despojándose del señorío propio y donándolo por completo al otro en lo tocante al uso del matrimonio. Esta mutua concesión hacía del matrimonio “medicinal remedio” con que los casados podían satisfacer su apetito sensual sin ofender a Dios. En sentido contrario si cada uno de los esposos conservaba el imperio sobre su propio cuerpo, el matrimonio no constituiría garantía para cubrir los apetitos, pues en la libre voluntad de cada uno estaría el satisfacer los deseos del otro. Mucha tinta se empleó para aclarar las dudas e interrogantes acerca del uso del débito conyugal y sus debates de conciencia. Por regla general se consideraba que no había pecado en pedirlo ni en pagarlo, pues con ello se hacía “justicia” al contrato matrimonial. Más aún, algunos moralistas recalcaron que no sólo no era pecado, sino que comportaba virtud y buena obra. Sin embargo, todos coincidían también en que la demanda podía resultar pecaminosa si no era realizada con templanza y moderación. En cuanto a la concesión (pago), ésta habría de responder a los fines propios del matrimonio, es decir, al propósito de engendrar, o bien a evitar la codicia de mujeres ajenas.
Finalmente, marido y mujer se debían amparo y asistencia en sus necesidades. Era éste otro de los preceptos conyugales básicos recogidos en los escritos morales de los siglos Modernos. Necesidades que podían pertenecer tanto al ámbito de lo material como de lo intangible. Pecaba, según estos textos, el marido que no cuidaba del gobierno de la casa y hacienda, que negaba los alimentos y vestidos necesarios a su esposa conforme a su estado y calidad, o que la desatendía en sus enfermedades; al igual que pecaba la mujer que faltaba a sus obligaciones gastando cantidades excesivas de dinero contra la voluntad del marido, desatendía los quehaceres del hogar y descuidaba las buenas costumbres de la familia, o no valoraba el trabajo de su esposo no recibiéndole como merecía tras la jornada laboral. Asimismo, se indicaba a la mujer que ayudase al marido no pidiéndole cosas que, siendo de su agrado, dificultasen la provisión de la casa. Incluso, pese a la disposición del marido a concederle cualquier regalo, agradeciéndolo, como mujer prudente, habría de rogarle el cumplimiento primero de su casa, esperando ella otro momento y circunstancia.
En definitiva, los autores de las distintas guías espirituales, manuales prácticos, impresos de consejos y avisos y libros de conducta tenían claro para qué y para quién escribían en cada ocasión. Los textos se compusieron y editaron teniendo presente en todo momento el género, la edad y hasta el status del público al que iban dirigidos. En asuntos de matrimonio podemos afirmar que confeccionaron una “moral conyugal selectiva” erigida sobre la idea de que las almas se perfeccionaban y conseguían la salvación siguiendo caminos dispares, y de que las mujeres y los hombres, al ser imaginados de distinta naturaleza, condición, temperamento e ingenio, debían recibir directrices disímiles para garantizar el correcto discurrir de la sociedad tanto en su vertiente pública como en la más privada.
Autora: Marta Ruiz Sastre
Bibliografía
ALFIERI, Fernanda, Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sexualita (secoli XVI-XVII), Bologna, Il Mulino, 2010.
CANDAU CHACÓN, María Luisa, “El amor conyugal, el buen amor: Joan Estevan y sus Avisos de casados”, en Studia historica. Historia Moderna, 25, 2003.
CANDAU CHACÓN, María Luisa, “Los libros de avisos: fórmula de educación y adoctrinamiento en la Edad Moderna”, en CANDAU CHACÓN, María Luisa (ed.), Las mujeres y el honor en la Europa Moderna, Huelva, Universidad de Huelva, 2014, pp. 29-81.
HERNÁNDEZ BERMEJO, María Ángeles, “La imagen de la mujer en la literatura moral y religiosa de los siglos XVI y XVII”, en Norba. Revista de historia, 8-9, 1987-1988, pp. 175-188.
MORANT DEUSA, Isabel, Discursos de la vida buena. Matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista, Madrid, Cátedra, 2002.