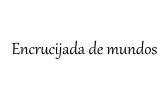Como puso de manifiesto hace tiempo Mariló Vigil, y otra investigación posterior asimismo ha ratificado, comprender la vida cotidiana en los cenobios femeninos del Antiguo Régimen exige tener en cuenta que aquéllos albergaban grupos muy heterogéneos de mujeres que recalaban allí por distintos motivos, voluntaria y conscientemente por sus propias inquietudes espirituales que las empujaban sinceramente a ser monjas, y con aquiescencia familiar; pero también sin ésta, por necesitar menos dote que las hijas destinadas al matrimonio en la familias elitistas, empujadas por fracasos amorosos, resistencias a un matrimonio no deseado, o interés por la cultura que un claustro femenino indudablemente siempre ofrecía con más y mejores garantías que la existencia secular. En todo caso, monasterios y conventos femeninos nunca fueron “aparcamientos” de mujeres, en cuanto revueltas sin orden ni concierto, sino que cada una estaba, “según su estado y condición”, como rezaban los cánones de la época, esto es, según la organización social; por supuesto, estuvieron sujetas desde Trento a imprescindible tutela masculina y al veredicto, a través de la jerarquía y aparato eclesiásticos correspondientes, sobre lo que era edificante religiosa y moralmente, y qué reprobable y, por ende, perseguible y punible, precisamente, por el bien del orden social; y, como microcosmos de situaciones personales, psicológicas, familiares y sociales tan diferentes, aun heterogéneas, también aquellos fueron fuente constante de dificultades y conflictos, que casi siempre tuvieron que ver o se relacionaron con problemas mentales, pero igualmente sociales –de diferencias sociales, y, por tanto, de alguna forma asimismo económicos y culturales- de quienes poblaron los claustros femeninos. Ejemplo magnífico de todo lo que acaba de indicarse, por la propia comunidad cenobítica y la relevante ciudad que la acogió, fue el convento clariso cordobés de Santa Isabel de los Ángeles en la época dorada del Quinientos español, en general, y andaluz, en particular.
Este cenobio de religiosas franciscas recoletas lo fundó en 1489, en inmueble y collación distinta a la que después ocuparía hasta que hace poco más de cinco años en que la comunidad lo abandonara y fuera vendido para negocio de restauración, doña Marina de Villaseca, hija de Alonso Fernández de Villaseca, y viuda de García de Montemayor, para lo cual dedicó sus propias casas de la calle Valderrama, en la collación de Santiago, hoy parte del también convento clariso –y único que ya permanece en Córdoba- de Santa Cruz. En ellas vivió la fundadora acompañada de otras señoras devotas y de su estamento, constituyendo solo un beaterio, si bien sujeto en la observancia a la regla de San Francisco, hasta conseguir de Inocencio VIII la primera regla de Santa Clara –castidad, obediencia, y sin propio-, según su bula emitida en Roma el seis de enero de 1491, y con la que también se le concedía la traslación del convento al lugar que ha ocupado hasta el siglo XXI, como decía, en la antigua ermita de la Visitación de la Virgen que, con el tiempo, quedó en el interior de aquél, por haberse labrado iglesia nueva, frente a la parroquial de Santa Marina, y a costa, en su mayor parte, de don Luis Gómez de Figueroa, de la familia Villaseca, a quien las religiosas reconocieron el patronato con enterramiento por escritura otorgada en Córdoba el trece de octubre de 1585 ante Diego de Molina, y panteón en el que se han enterrado muchos señores de aquella noble estirpe, algunos muy notables por sus servicios prestados a la monarquía.
Consolidado en el siglo siguiente, es precisamente en el Seiscientos, cuando otro don Gómez de Figueroa, decidido protector del cenobio y, a la vez, de todos los artistas, y muy particularmente de Antonio del Castillo, le manda pintar un gran cuadro de la Visitación de la Virgen y Santa Isabel para el altar mayor, la centuria en que Santa Isabel llega a ser un convento muy grande, aunque algo irregular al formarse por la habitual unión de diferentes casas, con una gran huerta –indispensable, por otra parte, para el mantenimiento alimenticio y de esparcimiento de la comunidad claustral femenina-; con una iglesia muy capaz y de algún mérito, con varios altares dedicados a varias reliquias, entre ellas, de San Francisco, Santa Clara, un pedazo de Lignum Crucis, o una espina de la corona de Cristo, lo que sin duda fundamenta y explica la fama que tuvo, amén de otras circunstancias y avatares, como ahora se dirá; y donde llegaron a tener enterramiento, además de los marqueses de Villaseca, los del Carpio, Almunia, y Guadalcázar, prueba, otra vez, de su notoriedad y del indudable predicamento de que gozó entre lo más granado de la nobleza local, de cuyos vástagos femeninos, en gran medida, se nutrió. Pero, vayamos ya a lo que aquí interesa.
La comunidad de Santa Isabel de los Ángeles fue siempre de las más numerosas y ejemplares de Córdoba, pasando algunas veces de cincuenta religiosas; de aquí salieron doce para fundar el convento sevillano de Santa María de Jesús, en 1520, llevando de priora a la hermana menor de la fundadora, cuya vida virtuosa dejó muy buenos recuerdos. Es también lo que sucedió con otras, como sor María de Jesús, que murió en 1512; sor María de Contreras, sor María Magdalena –hija de don Alonso de Cárcamo, señor de Aguilarejo, y fallecida en 1580-; sor Francisca de Ervas –en 1571-; sor María de Cristo –en 1600, y de quien se contaban muchas muestras de santidad-: o sor Francisca López de Haro, difunta diez años después en gran opinión de santa, e hija de don Diego López de Haro y Guzmán y de doña Antonia Guzmán, y progenitores de ocho hijas a todas las cuales hicieron religiosas de este convento clariso. Pero no todos fueron hitos exitosos y gloriosos, pues asimismo constan y se cuentan varias tradiciones de esta casa religiosa que fueron funestos y adversos. Así, en el barrio de Santa Marina, donde aquél se ubicaba, como ya sabemos, moraban dos hermanos de distinto sexo; ella inició relaciones amorosas con un joven de inferior rango social, algo tan importante en el Antiguo Régimen, que aun rebasaba todas las posibles causas que pudieran alegarse para impedir la unión de los amantes. Considerando el hermano ser inútiles cuantas reflexiones le hacía para que terminara tal relación, resolvió encerrarla en Santa Isabel de los Ángeles, donde pensó que estaría a salvo y resguardada de las acechanzas de su contrario, pero no sucedió así. Porque poniéndose aquéllos de acuerdo, una noche logró la joven fugarse, huyendo con el que tanto había logrado interesarla; lo supo el hermano, y saliendo en su persecución, logró alcanzarla, darle muerte y desarmar a su defensor, a quien perdonó la vida diciendo que no era él, sino ella, la que así había manchado el honor de su familia. Pero, sin duda, el peor episodio, por ser real, y sobre todo de tan larga memoria que prácticamente ha perdurado hasta nuestros días, fue el que tuvo como protagonista a la religiosa sor Magdalena de la Cruz.
Oriunda de la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera, donde nace en 1487 de familia humilde, ingresa en Santa Isabel en 1504, con apenas diecisiete años, y tras una infancia donde ya empezó a dar muestras de “diferente” por tener apariciones e incluso ser considerada santa en su localidad natal por personas del pueblo y magnates; desde 1520 se da a conocer como profetisa, anunciando acontecimientos políticos relevantes como el de las Comunidades, o la boda de Carlos V, todo lo cual favoreció su promoción como discreta tres años después; que pronto se la considere santa; cuente con el apoyo del poder –hasta el punto de que en 1527 reciba las ropitas de cristianar que vestiría el futuro Felipe II para que las bendijera-; y que sea elegida abadesa en 1533, y reelegida para los dos siguientes trienios, todo un logro por no pertenecer a la nobleza, como ya se ha indicado, y por suscitar serias dudas al respecto entre las religiosas y los homónimos hermanos franciscos. Retengamos este dato porque quizás tenga mucho que ver con lo que luego sucedió.
En efecto, su fama no deja de crecer en Santa Isabel de los Ángeles, y aun fuera. Llegó a gozar de tal aureola de santidad, que todos la conocían por la “monja milagrera”, acudiendo a ella en demanda de alivio de males, consultándole los nobles los asuntos más arduos, incluso el emperador –por ejemplo, sobre el éxito de la expedición a Túnez en 1535-, y todos convencidos de que, después de muerta, sería colocada en los altares. Entre los milagros que se le atribuían, figuraba el que, al ir a recibir la comunión, voló la Sagrada forma desde la mano del sacerdote a la boca de sor Magdalena; o que estando ésta enferma por haberse fracturado una pierna, lo que le impedía subir al mirador del convento para ver una procesión que salió de la frontera parroquia de Santa Marina, en la octava del Corpus, se abrió la pared de su celda y vio la fiesta desde su lecho, con admiración de las otras religiosas que la acompañaban. Pero empezaron a terminar los días de vino y rosas y a llegar los de dudas y espinos. Y a la base de ello, de nuevo, las cuestiones económicas y sociales de la comunidad. Porque, ciertamente, su relación con las demás religiosas no pareció ser fácil, al favorecer sus propios intereses económicos asegurando su disponibilidad y autonomía en tal sentido reteniendo o controlando las limosnas que recibía; vanagloriarse de su nombradía separándose de sus hermanas; tener, al parecer, carácter autoritario y difícil para con las hermanas; o difundir ideas religiosas o morales de más que dudosa ortodoxia, todo lo cual hizo que no fuera reelegida nuevamente abadesa en 1542 y, sobre todo, que se redoblara la vigilancia de su comunidad para encontrar “pruebas” o argumentos en que sustentar el más que evidente recelo, o envidias, que en aquélla despertaba.
Llegó, al fin, un día en que se descubrió tanta farsa. Estando varias monjas al acecho, vieron una noche penetrar en su celda un gallardo joven que se entró con ella en el lecho y le estuvo dando quejas de que le tratase mal, cuando, por su mediación, conseguía cuanto su deseo imaginaba; sospecharon entonces si tendría tratos con el demonio y dieron aviso al confesor de una de ellas, que debió delatarla a la Inquisición, que se encargó del asunto por considerarlo caso de herejía al tratarse de pacto diabólico. Uno de sus jueces la detuvo en el convento llevándola en un carruaje preparado al efecto. Estuvo encerrada año y medio en las cárceles inquisitoriales. Ya en el tribunal confesó tener pacto con el diablo, que le inspiraba cuanto hacía, aunque jugó algo a su favor el que apelara a la clemencia del Santo Oficio, “con tantas lágrimas de arrepentimiento”, al decir de un erudito posterior, “que los inquisidores tuvieron alguna piedad de ella”, porque depuso que había sido engañada por el maligno, y sostuvo la sinceridad de su hábito y profesión. No obstante –y mientras reflexionaba para convertirse y salvarse-, evidentemente fue condenada, siendo los castigos destierro perpetuo en el convento de Santa Clara de Andújar; privación de opinión; inhabilitación para votar o ser votada; ser siempre la última en el coro, o comer todos los viernes del año como las religiosas que debían hacer penitencia, entre otras cargas, so pena de ser tenida por relapsa y excomulgada.
El auto de fe se celebró en la catedral cordobesa el tres de mayo de 1546, día de la Santa Cruz; salió de la cárcel con una vela amarilla en la mano, descalza, con una gruesa soga al cuello, y vestida con el hábito de clarisa, pero sin el velo. Tras la lectura pública del extracto del proceso, se pronunció la sentencia definitiva. Abjuró de vehementi, siendo obligada solo, en atención a sus muchos años, a vivir en reclusión perpetua en el monasterio de su Orden en Andújar, donde hasta su muerte habría de ser la última de la comunidad; todos los días, al ir al refectorio, tenderse atravesada en la puerta para que toda las otras religiosas pasasen por encima haciendo ademán de pisarla –sentencia, que cumplió con gran resignación hasta que murió-; y donde, efectivamente, parece que vivió sus últimos años como monja ejemplar, con muchas penitencias, ayunos y mortificaciones, y dejando nueva fama de buena religiosa. Cuando enfermó y supo que iba a morir, inició una confesión general que le duró casi un año, dejando este mundo el veintisiete de diciembre de 1560, a la provecta edad de ochenta años.
Como ha dicho una de sus mejores conocedoras, la profesora Graña Cid, la monja aguilarense sor Magdalena de la Cruz se perfila como mujer icónica con proyección perdurable en el catolicismo del siglo XVI europeo, en general, e hispano y andaluz, en particular. Considerada “santa viva” durante más de veinte años, modeló después el arquetipo de “falsa santa” –o santa fingida- y de monja diabólica, de figura reprobable y temida por la Iglesia oficial, blandido por el catolicismo postridentino frente a las experiencias frescas, diferentes y carismáticas femeninas de la crisis de la vieja iglesia bajomedieval, y previas al magno concilio de Trento, y, tras su condena, como religiosa ejemplar. Por eso, el que acabara sus días, una vez juzgada, como ejemplar penitente y arrepentida, dio pie a la tradición franciscana para reivindicarla “santificando” sus años finales en una curiosa operación hagiográfica que, empero, no ha tenido mayor recorrido.
Autora: María Soledad Gómez Navarro
Bibliografía
BARCIA Y PAVÓN, Ángel Mª (comp.), Casos raros ocurridos en la ciudad de Córdoba, I, Córdoba, Cajasur, 2003.
GÓMEZ NAVARRO, Mª Soledad, “La familia religiosa en la España Moderna. Balance y propuesta analística”, en Historia social, 92, 2018, pp. 119-138.
GRACIA BOIX, Rafael, Autos de Fe y Causas de la Inquisición de Córdoba, Córdoba, Diputación Provincial, 1983.
GRAÑA CID, Mª del Mar, “Magdalena de la Cruz, de santa viva a hereje: feminismo y disidencia de género en el monacato observante español (1504-1560)”, en BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Alessandra (coord.), Sante vive in Europa (secoli XV-XVI), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020, pp. 199-233.
RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, Teodomiro, Paseos por Córdoba, ó sean Apuntes para su historia, Córdoba-León, Librería Luque-Everest, 1985.
VIGIL, Mariló, La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, Siglo XXI, 1986.