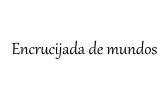El éxito en 1572 de la rebelión de las provincias de Zelanda y Holanda, capitaneadas por el príncipe de Orange, en contra de las medidas represivas aplicadas por el duque de Alba desde su llegada a los Países Bajos en 1567, respondían, en gran medida, a la reacción internacional en contra del agresivo intervencionismo de Felipe II en favor de la causa católica en los conflictos civiles que azotaban la Europa noroccidental. La lucha contra el calvinismo y la defensa de la unidad religiosa en los dominios bajo la jurisdicción de los Austrias aparecían como el único modo para asegurar la autoridad de la corona y para conservar intacta la integridad territorial de su patrimonio. Una firme presencia militar en el baluarte flamenco acabó por convertirse en la principal prioridad estratégica de la Monarquía Hispánica y en el escenario más adecuado para tener bajo control a sus numerosos enemigos y para acoger bajo su protección a los refugiados católicos procedentes de toda Europa.
Las dificultades para sofocar la revuelta de los Países Bajos y el protagonismo adquirido por el espacio atlántico en la lucha por la hegemonía continental hacían necesario garantizar la preservación de la estabilidad en el área mediterránea. La firma de una sucesión de treguas puntuales con la Sublime Puerta entre 1578 y 1581 se tradujo en una relativa pérdida de valor estratégico de la frontera marítima del reino de Granada, lo que contrastaba con la creciente importancia concedida a la Baja Andalucía y al reino de Galicia. Dicha reorganización de prioridades se vio impulsada por la muerte en la batalla de Alcazarquivir del rey de Portugal, Sebastián de Avís. Aparte de poner de relieve las limitaciones de una posible expansión territorial ibérica en el norte de África, su fallecimiento permitía a Felipe II reclamar sus legítimos derechos dinásticos al trono de Portugal para lo que contó con el sostén militar de los reinos andaluces. La incorporación del imperio portugués permitió fortalecer la posición estratégica de la Monarquía en el Atlántico y supuso una garantía de seguridad para el cada vez más amenazado sistema de la Carrera de Indias. Los dominios ultramarinos, de los que tantos beneficios extraía la zona del bajo Guadalquivir, lograban garantizar un adecuado aprovisionamiento de mano de obra esclava mientras que el constante flujo migratorio de hombres de negocios de origen judeo-converso -que sería alentado por la corona a partir del reinado de Felipe III y, de manera especial, bajo el valimiento de Olivares- posibilitó la canalización del crédito desde los cada vez más poderosos mercados de capitales del norte de Europa donde dichas comunidades mantenían importantes conexiones.
Ahora bien, la agregación de tan extensos y dispersos dominios disparó el temor del resto de las potencias europeas ante el desmesurado poder de la Monarquía Católica que, por su parte, veía multiplicarse los ya complejos problemas de coordinación y que, ante la creciente vulnerabilidad de sus fronteras, se vio obligada a aumentar de manera dramática los gastos defensivos. La unión de los reinos ibéricos espoleó el empeoramiento de las relaciones con Inglaterra que, además de aumentar la agresividad de sus ataques contra los dominios coloniales de la corona, financió y aprovisionó a los rebeldes holandeses que se habían visto obligados a retroceder ante el éxito de la ofensiva del príncipe de Parma, que había logrado recuperar la estratégica plaza de Amberes en 1585. El rotundo fracaso de la costosa expedición naval contra Isabel I en 1588 permitió a las Provincias Unidas consolidar su independencia en especial cuando la muerte de Enrique III de Valois, al año siguiente, obligó a la Monarquía a divertir parte de sus efectivos militares en defensa de la causa católica en Francia. Andalucía, que padecía los perniciosos efectos de los sucesivos embargos contra los cada vez más numerosos enemigos de la corona, no tardó en sufrir en su propio territorio las consecuencias de la guerra. En 1596 una poderosa flota conjunta anglo-holandesa se apoderaba con facilidad del puerto de Cádiz causando el pánico en la Baja Andalucía sobre cuya débil defensa dejaba constancia el lamentable estado de las provisiones militares de la ciudad de Sevilla que para entonces contaba tan sólo con 400 arcabuces en pésimas condiciones de conservación. La rápida movilización militar de la nobleza y de las ciudades andaluzas frustró el deseo británico de mantener una base militar permanente en la costa andaluza y, como ha señalado Geoffrey Parker, forzó la retirada de sus efectivos navales sin haber logrado destruir la flota española que, a finales de ese mismo año, organizaba una nueva expedición contra Inglaterra cuyo resultado no fue menos desalentador. La precaria salud de Felipe II y el pésimo estado de la hacienda regia, que tuvo que proceder a una nueva suspensión de pagos en 1596, impulsaron la puesta en marcha de una política de reducción de los compromisos militares. La firma de la paz de Vervins con Francia en 1598 y la cesión de los Países Bajos a la hija del monarca, Isabel Clara Eugenia y a su marido el Archiduque Alberto, tras la muerte de Felipe II ese mismo año parecían abrir paso a una solución negociada de la cuestión flamenca y facilitaron la firma de la paz con Inglaterra en 1604.
El creciente protagonismo de Flandes en la estrategia general de la Monarquía, que según el esquema elaborado por Fernand Braudel debería ponerse en relación con el inicio de la coyuntura atlántica europea, no significó en ningún caso un abandono de la importancia crucial ejercida hasta el momento por el espacio mediterráneo. Las constantes escaramuzas, saqueos y depredaciones del corso berberisco en las costas de Andalucía se habían visto agravados por el estallido en 1568 de la rebelión de los moriscos en las Alpujarras, que no tardó en extenderse a gran parte del reino de Granada y que hacía factible una posible intervención otomana en la península ibérica. Numerosos municipios andaluces volvieron a experimentar los problemas derivados del alojamiento de tropas y se vieron obligados a colaborar con el envío de hombres y dinero, lo que no fue suficiente para poner coto a un alzamiento que no quedaría controlado hasta dos años después gracias a la llegada de los experimentados efectivos militares procedentes de Italia. La revuelta puso de manifiesto los peligros derivados de la presencia en España de la minoría morisca y reforzó la posición de aquellos que clamaban por acabar con la política de entendimiento aplicada hasta entonces por el Capitán General del reino de Granada, el marqués de Mondéjar. No en vano, el estallido de la rebelión morisca había venido precedido por las rigurosas instrucciones de 1567 que, siguiendo el espíritu confesional adoptado por Felipe II en consonancia con las directrices de Trento, abogaba por un proceso de homogeneización religiosa incompatible con la pervivencia de comportamientos heterodoxos o de manifestaciones culturales diferenciadas. La dispersión de los moriscos granadinos por otros territorios españoles no pareció dar los resultados deseados y de nuevo en 1580, con motivo de la incorporación de la corona de Portugal, y en 1596, con ocasión del asalto anglo-holandés a Cádiz, volvieron a correr rumores sobre una posible conspiración, esta vez de los moriscos asentados en Sevilla, con los enemigos de la Monarquía. El decreto de expulsión de los moriscos en 1609 se publicó el mismo año en que se acordaba una tregua doce años con las Provincias Unidas por la que la corona permitía a los hombres de negocios de la república operar en los puertos españoles sin sufrir el acoso de la Inquisición, siempre y cuando mantuviesen sus prácticas religiosas en privado. Semejante concesión, efectuada por vez primera a los comerciantes ingleses por el tratado de Londres de 1604, supuso una consistente disminución de la rigurosa actividad del Santo Oficio contra los escasos focos protestantes existentes en Andalucía. Para entonces, resultaba evidente que los reinos ibéricos y los dominios italianos habían logrado evitar la penetración de la reforma, por lo que no ya no era necesario acudir a aparatosas escenificaciones como el famoso auto de fe celebrado en Sevilla en 1559. El triunfo de la contrarreforma había permitido fortalecer la autoridad regia en tales territorios, por lo que tan sólo en los Países Bajos la corona había tenido que ver con desaliento como la propagación del calvinismo había permitido canalizar el descontento y provocar el estallido de un devastador conflicto civil semejante a los que sacudían por entonces Francia, Inglaterra y el Imperio.
La Pax Hispánica con las potencias septentrionales posibilitó la reanudación de los proyectos de la corona de ampliar la cadena de presidios en el norte de África como atestiguan la toma de Larache en 1610 y de La Mámora cuatro años más tarde. Ahora bien, la política de apaciguamiento facilitó la expansión colonial anglo-holandesa en los mercados asiáticos y, gracias a la eliminación de los embargos comerciales, desató una masiva penetración de la producción extranjera en detrimento de los intereses manufactureros castellanos. La posición central de Andalucía en el control de los flujos comerciales con el espacio ultramarino explica el protagonismo que ejerció para el adecuado funcionamiento del sistema imperial hispánico. Es cierto que las cantidades totales exportadas anualmente a América no superaron nunca el 30% del total de las transacciones comerciales andaluzas. Una porción menor se debe atribuir a las remesas netas procedentes de los tesoros americanos en el conjunto de los ingresos de la corona. No obstante, es preciso recordar que dichas partidas otorgaban a la Monarquía una liquidez de la que no gozaban sus rivales y facilitaban la obtención del crédito necesario para atender a sus apremiantes compromisos internacionales. Por lo tanto, aunque el principal esfuerzo militar se encontrase en los campos de batalla italianos y flamencos eran los metales preciosos canalizados desde Andalucía los que actuaban como una pieza crucial para asegurar la posición hegemónica de la Monarquía. Los esfuerzos efectuados por la corona para garantizar la seguridad de las rutas trasatlánticas mediante un estricto régimen de convoyes lograron limitar al mínimo los ataques al sistema de Flotas y Galeones situación que, aunque pueda resultar paradójica, se veía favorecida por el interés que tenían depositado las propias comunidades de hombres de negocios que operaban en Andalucía, incluidos los enemigos de la monarquía, en la llegada de un flujo constante de plata sin el que hubiera sido difícil acceder a los mercados asiáticos o al Levante otomano. Resulta pues indiscutible que la abundancia de plata en la Baja Andalucía no sólo impulsó la penetración del capital extranjero en Castilla y ayudó a desplazar el centro de gravedad de la economía española del valle del Duero hacia el sur de la península, sino que estimuló igualmente unas elevadas tasas de endeudamiento y una escalada de precios que, a su vez, actuaron como un incentivo adicional para la entrada de manufacturas extranjeras.
La crisis económica y la demanda de nuevas medidas prohibicionistas alentaron la apuesta de los sectores intervencionistas por la recuperación de la política de prestigio en el continente. La renovación de los lazos dinásticos con los Habsburgo de Viena quedó sancionada por el acuerdo de Oñate en 1617 que consolidaba la apuesta de la Monarquía a favor de la causa católica en las luchas religiosas que estallarían al año siguiente y que eran el preámbulo de un conflicto de 30 años en el Imperio. Además, la necesidad de poner freno al impulso experimentado por las Provincias Unidas como consecuencia de la tregua dio alas a aquellos sectores que clamaban por la puesta en marcha de una contundente política de guerra económica contra la república. Según advertía Olivares, que se convertiría en valido del nuevo rey a la muerte de Felipe III en 1621, el único modo de doblegar a los rebeldes holandeses consistía en conjugar la guerra defensiva en la frontera flamenca con una contundente ofensiva naval capaz de hacer efectiva toda una batería de medidas destinadas a paralizar las vías de comunicación y los centros de abastecimiento del emporio holandés. La reanudación de las hostilidades tras el final de la Tregua de los Doce Años ese mismo año se tradujo en una combinación de operaciones militares, que culminarían con la toma de Breda y la recuperación de Bahía en 1625, con toda una batería de medidas de guerra económica. El bloqueo fluvial en Flandes, los proyectos de control del Báltico en colaboración con la Hansa y la rigurosa aplicación de un nuevo embargo comercial gracias a la puesta en marcha del Almirantazgo tuvieron unas consecuencias desastrosas para la economía de las Provincias Unidas. Aun así, su continuidad dependía de la capacidad de la corona para encontrar un proveedor alternativo, lo que se complicó debido a la nueva ruptura de hostilidades con Inglaterra. La ofensiva de Carlos I Estuardo contra las costas españolas en 1625 se saldó con el fracaso de la segunda expedición naval contra Cádiz, repelida gracias a la adecuada movilización de las milicias locales y a los informes facilitados por la bien organizada red de espionaje. La resolución del conflicto con Londres en 1630 permitió contar de nuevo con un aliado insustituible para proceder al transporte de tropas y numerario hacia los Países Bajos, pero abrió la puerta a una masiva penetración de los comerciantes ingleses. Así lo acredita el espectacular desarrollo económico del puerto de Málaga donde, a partir de 1645, los ingleses lograron incluso nombrar un juez conservador encargado de tramitar todas las causas en las que se vieran involucrados sus comerciantes. La alianza británica no fue, sin embargo, suficiente para corregir los problemas de abastecimiento que se multiplicaron tras la nueva ruptura de hostilidades con Francia en 1635. El cierre parcial del camino español tras la caída de Breisach en 1638 y la inutilización de la ruta naval a partir de la derrota de las Dunas al año siguiente supusieron un dramático empeoramiento de la posición española en Flandes y pusieron en peligro la seguridad de las costas de la península y la propia integridad territorial de la Monarquía. El levantamiento de Cataluña y Portugal en 1640 así parecían confirmarlo.
Autor: Manuel Herrero Sánchez
Bibliografía
ALCALÁ ZAMORA, J., España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639), Barcelona, Planeta,1975 (reeditado en Madrid, 2001).
HERRERO SÁNCHEZ, Manuel, “Andalucía en las guerras de los Austrias” en YUN, Bartolomé (dir.), Historia de Andalucía. Vol. V: Entre el Viejo y el Nuevo Mundo, Barcelona, Editorial Planeta, 2007, pp. 128-149.
ISRAEL, Jonathan, La república holandesa y el mundo hispánico, 1606-1661, Madrid, Nerea,1997 (1ª ed. en inglés de 1982).
PARKER, Geoffrey, España y los Países Bajos, 1559-1659: diez estudios, Madrid, Rialp, 1986.
STRADLING, Robert A., Europa y el declive del sistema imperial español: 1580-1720, Madrid, 1983 (1ª ed. en inglés de 1981).
THOMPSON, Ian. A.A., Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620, Barcelona, Crítica, 1981.