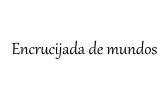La legislación y canonística medievales no subordinaban la validez jurídica de los matrimonios a la observancia en su celebración de determinadas formalidades. Se reconocían válidos los matrimonios contraídos sin ninguna solemnidad y sin bendición nupcial siempre que no hubiera impedimentos entre los esposos y estos hubieran manifestado su consentimiento per verba praesenti. La Iglesia, no obstante, vendrá recomendando que el matrimonio se celebre con las solemnidades acostumbradas en los diferentes pueblos y regiones; exigencia recogida en diferentes textos pregracianeos y en el mismo Decreto de Graciano. Según estos escritos, las formalidades, pese a no incidir en la sustancia misma del matrimonio y ser definidas como pertinentia ad decorem et solemnitatem sacramenti, tenían un papel importante, constituyendo el medio de prueba más seguro para demostrar la celebración del enlace.
Es así que, progresivamente, se fue imponiendo la publicidad de los casamientos. Muestra de esta evolución son las disposiciones del IV Concilio Lateranense (1215), en las que se acogen como norma canónica las costumbres y pautas locales, ya reguladas por algunos concilios y sínodos territoriales, de realizar la celebración del matrimonio in facie ecclesiae, estableciendo que para la licitud del mismo debían preceder unas proclamas o amonestaciones realizadas en las parroquias de los contrayentes para anunciar el enlace y posibilitar la denuncia de impedimentos. El resultado: la realización de un matrimonio con todas las de la ley llegó a ser un asunto interminable. Comenzaba con un compromiso formal negociado por ambas parejas de padres que incluía la firma de un contrato prenupcial cuyo fin era cubrir las transacciones de bienes que pudieran realizarse en el momento del matrimonio. Luego había que cumplir con la lectura de las amonestaciones en la iglesia durante tres semanas consecutivas antes de la boda. Finalmente debía hacerse el intercambio formal de votos en la puerta de la iglesia, frente a testigos y con la bendición del sacerdote.
A pesar de los avances, los deseos de las autoridades eclesiásticas fueron adoptados solo en parte. Además, las disposiciones eran imperfectas y contenían abundantes lagunas. Se censuran y destierran, por ejemplo, los matrimonios carentes de cualquier sesgo de oficialidad pública, celebrados dentro de la esfera privada, sin la presencia de testigos o sacerdotes (matrimonios clandestinos), pero no se contempla la nulidad de los mismos, siendo válidos, aunque ilícitos hasta el siglo XVI. El principio básico del matrimonio cristiano era que el consentimiento de las dos partes creaba un vínculo indestructible. Consecuentemente, aunque las referidas uniones clandestinas celebradas sin las formalidades establecidas eran consideradas “desobedientes”, la doctrina siguió dando lugar a enlaces que, sin testigos, amonestaciones o bendiciones, seguían siendo efectivos.
Dado que la aceptación del consentimiento como fundamento del matrimonio no excluía la exigencia de que fuese seguido de un ritual específico, se hubo de seguir precisando y desarrollando la norma, estableciendo una regulación más completa de las formalidades públicas a observar en la celebración del matrimonio. Inmerso en las ofensivas de las iglesias reformadas que negaban el carácter sacramental del matrimonio, el Concilio de Trento vino a zanjar esta problemática a través de las decretales. Reconoce la importancia del matrimonio cristiano, fija las normas del rito matrimonial, valida el carácter sacramental e indisoluble, y establece los aspectos fundamentales que debían considerarse a la hora de contraer matrimonio. El decreto Tametsi (de 11 de noviembre de 1563), que regirá a la Europa Católica durante todo el Antiguo Régimen, marca distancia con las prácticas que habrían de seguir las iglesias reformadas, primeras en elaborar un nuevo ritual.
Siendo más concretos, el Concilio de Trento instaura los lineamientos formales de la ceremonia religiosa, estipulando que el matrimonio debía contraerse en una ceremonia pública en la iglesia, ante un sacerdote y al menos dos testigos, precedido de la publicación de las amonestaciones en tres festividades anteriores a la celebración del enlace. En resumen, la Iglesia Católica muestra su voluntad de convertir al matrimonio en un evento público, celebrado de forma solemne y purgado de elementos profanos. En pocas palabras, desde entonces la forma, la celebración del matrimonio según unos ritos, pasa a ser condición ineludible para conferir validez a los enlaces. La normativa ponía de este modo fin a la clandestinidad de las uniones y ofrecía a la Iglesia un arma para controlar los vínculos que escapaban a su vigilancia. Podría decirse que tiene lugar un vuelco en la construcción teórico-jurídica del matrimonio y en la propia función jurisdiccional de la Iglesia, que a partir de ese momento asume la facultad de decidir qué uniones tienen el carácter de matrimonio y cuáles están lejos de constituir el sacramento.
Para garantizar el cumplimiento de la norma, en los años sucesivos a Trento se celebraron múltiples Sínodos y Concilios Provinciales, de los cuales resultarán nuevas Constituciones Sinodales correspondientes a las distintas demarcaciones eclesiásticas de la Europa Católica. Además, no fueron pocos los autores que, a partir de entonces, dejaron constancia en sus escritos de la reglamentación acordada por los padres conciliares. Si bien algunos como Francisco de Osuna se anticiparon al Concilio al afirmar hacia 1541 que la bendición de Cristo no estaba presente para quienes se casaban en secreto, será a partir de 1563 cuando se ponga mayor empeño en la difusión de la norma tridentina. Con ello pretendieron instruir a los fieles acerca de las condiciones que debía reunir el matrimonio para ser considerado plenamente verdadero y legítimo, así como proporcionar directrices precisas a quienes desde entonces recibían el encargo de oficiar la ceremonia: los párrocos. Sirvan de ejemplo los textos de Juan Esteban (Orden de bien casar y aviso de casados, 1595), Alonso de Arboleda y Cárdenas (Práctica de Sacramentos y policía eclesiástica, 1603), Juan Nrúñez de Torrer (Instrucción de todos los estados, 1618), o Pedro de Ledesma (Adiciones del Primer tratado de la Summa).
En resumidas cuentas, desde el último tercio del siglo XVI en adelante nos situamos ante la tentativa de la Iglesia católica por sacramentar los rituales privados, convirtiendo la costumbre no escrita en un procedimiento canónico a realizar en presencia de la comunidad parroquial. La finalidad de esto no sería otra que controlar todos aquellos enlaces que hasta el momento habían conseguido esquivar tanto el dominio familiar como el de la propia Iglesia. La justicia eclesiástica sería la encargada de perseguir y condenar estas uniones irregulares que tanta incertidumbre, confusión e inestabilidad causaban a los intereses de la sociedad y de las familias. Su cometido: adoptar las medidas pertinentes para proceder a la anulación de aquellas uniones que incumpliesen el ceremonial y su publicidad.
Bien es sabido, no obstante, que una cosa es la norma, y otra muy distinta la práctica. Hombres y mujeres de la Modernidad hicieron lo inenarrable para llevar a efecto enlaces que no contaban con la aprobación debida –respaldo de deudos y parientes-. En ocasiones la realidad se acerca a la ficción en una sociedad “enferma de honor” pero que no muestra reparos a la hora de emplear artimañas para eludir, relegar o violar el séptimo sacramento. Mientras la normativa tridentina y las constituciones sinodales establecían puntos de sanción, los actores sociales oscilaban entre la legitimidad y la desobediencia, indicando, de este modo, la existencia de una evidente transición entre la aplicación de la norma y la continuidad de la transgresión. La recurrencia al tema en la literatura (Mateo Alemán, Tirso de Molina o Miguel de Cervantes) demuestra que la preocupación eclesiástica por la materia no conoció fácil solución. De hecho, pese a quedar aparentemente resuelto el problema por las soluciones acordadas por los padres del Concilio, la práctica del matrimonio clandestino siguió estando presente hasta finales de la Modernidad. Prueba de su perdurabilidad son las citadas obras literarias, así como el hecho de que toda pareja casada siguiendo las formalidades requeridas proclamara con insistencia que su matrimonio había sido celebrado “como manda y pide el Concilio”, en un intento por distanciarse de aquellas otras que habían optado por el camino de la irregularidad.
De cualquier forma, se debe pensar que tales enlaces acabarían sucumbiendo paulatinamente –aunque sin ser totalmente erradicados- ante los ataques de los poderes civil y eclesiástico. De hecho, la tendencia a partir de Trento fue a desaparecer. Estudios realizados al respecto prueban que los pleitos por matrimonio clandestino no abundan entre los litigios seguidos ante los Tribunales Diocesanos. El éxito –parcial- de la Iglesia a favor de la solemnización y publicidad del matrimonio y la pérdida documental estarían detrás de los exiguos expedientes contabilizados.
Pese a su disminución, tenemos constancia de otras formas de eludir la norma, así como de su extensión en el tiempo. Respecto a lo primero, cuando el matrimonio clandestino parece haber iniciado su retirada, surgen nuevas desviaciones no exentas de picaresca: los matrimonios secretos o “por sorpresa”. Consistían en realizar matrimonios respetando los dictámenes conciliares pero omitiendo la lectura de las amonestaciones y, generalmente, forzando a un sacerdote a que bendijese dicha unión. En estos matrimonios, fielmente descritos en Los novios de Alessandro Manzoni, los contrayentes serían los ministros; el sacerdote, como los restantes asistentes, un testigo; situación a la que pondría fin Pío X en los umbrales del siglo XX al establecer en su decreto Ne Temere que el sacerdote dejaba de tener un rol meramente receptivo del consentimiento para ser él quien lo pidiese a los contrayentes. En cuanto a su perdurabilidad temporal, la legislación prueba la persistencia de la problemática. Sirva de ejemplo la Pragmática Sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios desiguales, de marzo de 1776, emitida por Carlos III, cuyo contenido influyó sobre obras doctrinales publicadas en años sucesivos, caso del Discurso en que se manifiesta la necesidad y utilidad del consentimiento paterno para el matrimonio de los hijos y otros deudos de Joaquín Amorós, texto que ve la luz en 1777.
Hacemos referencia ahora a la realidad localizada en el Archivo Arzobispal de Sevilla. Para esta demarcación eclesiástica correspondiente al occidente andaluz únicamente han sido localizados dos pleitos por matrimonio clandestino, ambos situados en el siglo XVII. Pleitos que, aunque escasos, nos muestran que la jurisdicción de la iglesia hispalense no fue ajena a las hipocresías y enredos de algunos de sus habitantes. Historias en las que los contrayentes optaron por presentarse de forma sorpresiva en una de las iglesias de su localidad, llevando consigo a diversos testigos, para intentar casarse diciendo rápidamente las palabras de presente ante el cura de la parroquia elegida. En sus discursos primará la defensa de su libre voluntad y, según ellos, el respeto guardado a las solemnidades debidas. El consentimiento expuesto ante el párroco y testigos, así como la posterior cohabitación, legitimaba en la conciencia de los protagonistas el enlace, pese a haber obviado las formalidades establecidas en Trento.
Dentro del ámbito católico se establecieron diferentes tipos de sanciones y multas contra los matrimonios clandestinos, tales como la pérdida de la herencia familiar, el destierro o la muerte. Según las disposiciones tridentinas la pena para quienes incurrieran en esta falta, o la presenciaran, había de ser la excomunión; aunque con frecuencia esto no suponía sino una diligencia más para el pago de derechos por la absolución. En la práctica, no obstante, la resolución, junto a una serie de sanciones para los implicados, no descartaba el reconocimiento de la validez de los enlaces. Encontramos matrimonios clandestinos considerados finalmente “válidos, buenos y a derecho”, pese a haber sido celebrados contra lo dispuesto por el Concilio de Trento. Quienes habían sido señalados como infractores terminan consiguiendo así la ansiada validez de su unión pese al defecto de forma, si bien suelen ser también condenados a determinados actos penitenciales con el fin de contrarrestar el efecto negativo ejercido con su actuación sobre el pueblo cristiano. Nada se podía hacer entonces para deshacer lo que Dios había unido. Debían aceptarse estos matrimonios, aunque vulnerasen las formalidades de la Iglesia. En otras palabras, sanar la irregularidad y confirmar la unión de las parejas, puesto que desmembrar lo que ya era un matrimonio podía ocasionar nuevos desórdenes tanto familiares como sociales.
En resumen, la celebración de enlaces sin los requisitos estipulados por la Iglesia será uno de los caballos de batalla de los poderes civil y eclesiástico durante la Edad Moderna. La problemática de los matrimonios clandestinos estribaba en dos motivos esenciales: primero, el exceso de autoridad paterna o de los ascendientes de la familia como afirmación del poder de decisión sobre las opiniones matrimoniales de los hijos; y segundo, la decisión de algunos de iniciar o continuar una relación amorosa sin atender a los consejos paternales o a las normas básicas establecidas por la ley. Por otro lado, hay que considerar la adaptación que se hizo in situ de los códigos morales y normativos. Si bien la Iglesia pretendió promover el orden y la disciplina en la sexualidad y evitar ciertos conflictos sociales haciendo del matrimonio algo religioso sobre lo que ejercer plena jurisdicción, la realidad fue que muchos de estos conflictos continuaron estando presentes, haciéndose extensivos en el tiempo y en el espacio, presentando nuevos protagonistas y nuevas formas de eludir la norma para tratar de llevar a efecto los deseos individuales de quienes se sentían oprimidos por las reglas de la sociedad en la que les había tocado vivir.
Autora: Marta Ruiz Sastre
Bibliografía
AZNAR GIL, Federico R, “Penas y sanciones contra los matrimonios clandestinos en la Península Ibérica durante la Baja Edad Media”, en Revista de Estudios histórico-jurídicos, Sección Histórica del Derecho Canónico, 25, 2003, 189-214.
CAMPO GUINEA, María Juncal, “El matrimonio clandestino. Procesos ante el Tribunal Eclesiástico en el Archivo Diocesano de Pamplona (siglos XVI-XVIII)”, en Príncipe de Viana, 23, 2004, 205-222.
CAMPO GUINEA, María Juncal, “Evolución del matrimonio en Navarra en los siglos XVI y XVII. El matrimonio clandestino”, en ARELLANO AYUSO, Ignacio y USUNÁRIZ GARAYOA, Jesús María (eds.), El matrimonio en Europa y el mundo hispánico. Siglos XVI y XVII, Madrid, Visor Libros, 2005, 197-209.
CANDAU CHACÓN, María Luisa, “El matrimonio clandestino en el siglo XVII: entre el amor, las conveniencias y el discurso tridentino”, Estudios de Historia de España, 8, 2006, 175-202.
CANDAU CHACÓN, María Luisa, Entre procesos y leitos. Hombres y mujeres ante la justcia en la Edad moderna, Sevilla, Editorial Universidad, 2020.
CASEY, James, “Le mariage clandestin en Andalousie a l’époque moderne”, en V.V.A.A., Amour légitimes, amour illégitimes en Espagne, XVI-XVII siècles, París, Publications de la Sorbonne, 1985, pp. 57 y ss.
RUIZ SASTRE, Marta, “Vidas unidas contra el discurso tridentino: el matrimonio clandestino en la Sevilla del Seiscientos”, en CANDAU CHACÓN, María Luisa (ed.), Las mujeres y el honor en la Europa Moderna, Huelva, Universidad de Huelva, 2014, pp. 243-270.