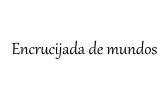Las colonias extranjeras de las ciudades gaditanas tuvieron conciencia de identidad y practicaron estrategias de solidaridad interna que las singularizaban como grupo. Ello no significa necesariamente que buscaran distinguirse del conjunto de la sociedad por encima del objetivo de integrarse en ella. Bien al contrario, el agrupamiento identitario, a menudo confundido con los intereses gremiales, particularmente en el caso de los comerciantes, les facilitó la integración en una sociedad tan corporativa como era la del Antiguo Régimen. La existencia de representantes consulares posibilitó a las colonias extranjeras las relaciones con los gobiernos de sus países de origen y con las instituciones locales, así como la vigilancia de sus intereses comerciales. En efecto, los cónsules fueron siempre, o casi siempre, comerciantes u hombres de negocios, y a la protección de las conveniencias mercantiles de la respectiva nación parece limitarse a menudo toda su actividad. En Cádiz, la presencia de representantes consulares de las naciones extranjeras era una constante desde principios de la Edad Moderna. Así, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVI Santi Fantoni era cónsul de Florencia en Cádiz. En 1673, el comerciante saboyano Raimundo de Lantery se refiere en sus memorias a los cónsules de Génova, Francia, Inglaterra, Hamburgo y Flandes. El padrón de la ciudad de 1713 registra la existencia en Cádiz de doce cónsules, entre ellos los de Génova, Flandes, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Suecia y Francia. En 1765 había ocho cónsules y doce en 1771, representantes de las naciones francesa, maltesa, hamburguesa, napolitana, rusa, austríaca, prusa, británica, sueca, danesa, holandesa y sarda. Desde al menos principios de la década de los setenta y hasta su muerte en 1797, el sueco Juan Federico Brandenbourg oficiaba como cónsul general en Cádiz de la emperatriz Catalina II de Rusia.
En otras ciudades de la Bahía también existieron cónsules, vicecónsules o diputados de las diferentes naciones extranjeras. Tanto franceses como flamencos y británicos mantuvieron diputados en El Puerto de Santa María a lo largo del siglo XVIII. Patricio Woulfe y Juan Cooke aparecen como diputados de la nación británica en 1716, y Andrés Creagh, cajero del comerciante Bartolomé Rice, como diputado de la nación irlandesa en 1720. Diego van Havre y Pedro F. Thuis eran, por su parte, diputados de la nación flamenca ese mismo año. Los franceses Alonso Quirouan, Francisco Delisle y Juan Biñalet aparecen como diputados de su nación en 1719, 1750 y 1770, respectivamente. Agustín Burayo aparece en el vecindario de la ciudad de 1719 como cónsul general de Portugal. Francisco Rancé, por último, aparece como vicecónsul francés en la matrícula de extranjeros de 1791.
La cohesión interna de las colonias extranjeras en Cádiz se manifestó a menudo a través del mantenimiento de capillas y de la agrupación de sus integrantes en determinadas cofradías. Los genoveses disponían de una capilla propia en la nave del Evangelio de la catedral de Cádiz, a la que en 1671 dotaron con un rico retablo de mármol y jaspe, obra de Tomaso y Giovanni Tomaso Orsolino. Los flamencos residentes en la ciudad solían pertenecer a la cofradía del Santísimo Cristo del convento de la Candelaria o a la de Nuestra Señora del Rosario, en el convento de Santo Domingo. Los mercaderes armenios tenían predilección por la cofradía de Jesús Nazareno, sita en una capilla del convento de la Concepción, en cuya bóveda se enterraban. Así, por ejemplo, Juan Zacarías, natural de Shrvenantz, en Armenia, dispuso en su testamento ser sepultado en la capilla de la cofradía del Nazareno, de la que era hermano. El también mercader armenio Simón León Chapandar, legó a la misma cofradía cien reales de plata para impenderlos en el culto.
Los comerciantes franceses de Cádiz, por su parte, disponían de una cofradía de San Luis, rey de Francia, en el convento de los franciscanos, donde tenían lugar las ceremonias de la nación francesa y se enterraban sus miembros. También los mercaderes franceses de El Puerto de Santa María contaban en el convento de San Francisco de la ciudad con una cofradía de San Luis, cuya efigie veneraban junto a otras de la Virgen y de San Francisco de Paula. La imagen del santo estaba “en una capilla magnífica que los negociantes franceses habían hecho construir y donde hacían las fiestas y ceremonias que se celebraban en nombre de la nación”, al igual que se practicaba en Cádiz. Dicha imagen dio origen a una agria polémica entre los franciscanos descalzos y los mínimos del convento de la Victoria, pues los primeros, durante la última guerra que mantuvo el rey Carlos II contra Francia, tratando de dar una muestra de celo patriótico, la abandonaron en medio de la plaza pública de la ciudad, lo que fue causa de mucho escándalo. Los mínimos entonces la recogieron y la trasladaron a la iglesia de su convento para desagraviarla. Cuando Felipe V accedió unos años después al trono de España, los comerciantes franceses establecieron su cofradía en el monasterio de la Victoria, pero los franciscanos intentaron entonces que siguiera en su convento y que la estatua de San Luis les fuera devuelta, iniciando un pleito ante el obispo de Cádiz que continuaron más tarde ante el Consejo de Castilla. A través de estas cofradías, o como iniciativas promovidas por una nación en su conjunto o por algunos de sus miembros a título particular, los extranjeros pusieron en práctica formas de solidaridad y de apoyo mutuo que sirvieron para una mejor integración de sus compatriotas en la sociedad gaditana o para aliviar la situación de los más necesitados entre ellos. Tal es el caso del patronato de la nación flamenca de Cádiz que fundó el capitán Pedro de la O en 1636, dotado con bienes valorados en más de cien mil ducados, a los que se unieron otros legados instituidos por su hermana Juana de la O para dotar doncellas pobres. Los flamencos se convirtieron en los principales benefactores del convento de San Francisco, contaron con una capilla propia consagrada a San Andrés y fundaron un hospital para albergue de los de su nación, vinculado al citado patronato.
El resultado de la fuerte presencia extranjera en Cádiz y de la combinación entre los impulsos de integración y de conservación de los perfiles identitarios de cada nación fue la generación de un ambiente de ciudad cosmopolita, en la que, manteniendo sus respectivos rasgos propios, las colonias extranjeras se mezclaron y se fundieron con la población de origen español en un proceso de originales perfiles. Algunos viajeros reflejaron esta realidad en sus escritos, aunque con notable sesgo. El autor del Estado político, histórico y moral del reino de España exageraba en 1765 la influencia francesa en la ciudad: “La ciudad de Cádiz -escribió- respira los placeres, el lujo y la riqueza. Allí no se descubre nada de las costumbres españolas; los habitantes son amables, afables, alegres y casi todos son también extranjeros, la mayor parte franceses; se habla allí esta lengua tanto como la española”. J. Townsend alababa la favorable influencia mutua entre españoles y extranjeros, cuando escribía:
No he visto ciudad más agradable para las diversiones de sociedad como Cádiz. Como su recinto apretado contiene habitantes de todas las naciones, sus maneras se suavizan recíprocamente por comercio que hacen juntos; y como, a pesar del último choque que ha experimentado ese país, el comercio sigue allí floreciendo, y en él se encuentran muchas riquezas y hospitalidad, un extranjero puede allí pasar su tiempo de la manera más agradable.
La influencia extranjera en las costumbres, diversiones y modas de los gaditanos fue profunda. El mayor W. Darlymple, que fue procónsul británico en los años setenta del siglo XVIII, señalaba que en Cádiz había un “bonito teatro francés” sostenidos por los nacionales de ese país y una ópera italiana. El barón de Bourgoing dejó constancia de que en la ciudad trabajaban no menos de treinta modistas francesas. En fin, la españolización de los extranjeros y la extranjerización de los españoles fueron en el Cádiz del siglo XVIII dos caras complementarias de una misma realidad. Un buen ejemplo es el que nos ofrecen el marqués de la Rosa y su esposa, criolla de la Martinica. El marqués de la Rosa, vicealmirante de los galeones de España, arribó forzadamente en 1699 a Martinica, colonia francesa, a causa de una tempestad. Allí conoció a la joven hija del señor Le Vassor, antiguo capitán de milicia de dicha isla, con quien contrajo matrimonio. La pareja se instaló en Cádiz, donde según el padre Labat, ella se convirtió en española “desde la cabeza hasta los pies”, olvidando sus costumbres y hasta su lengua materna, al punto que “apenas si podía decir una frase en francés sin mezclar en ella el español”. Su marido, español de nacimiento, por el contrario, “se envanecía de imitar las maneras de los franceses y lo hacía con todo su corazón”.
Autor: Juan José Iglesias Rodríguez
Bibliografía
AGLIETTI, Marcella, HERRERO SÁNCHEZ, Manuel y ZAMORA RODRÍGUEZ, Francisco (coords.), Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y principios de la Edad Contemporánea, Madrid, Doce Calles, 2013.
BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel, Un comerciante saboyano en el Cádiz de Carlos II. La Memorias de Raimundo de Lantery (1673-1700), Cádiz, Caja de Ahorros de Cádiz, 1983.
BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel, Cádiz en el sistema atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil (1650-1830), Madrid, Sílex, 2005.
CRESPO SOLANA, Ana, Mercaderes atlánticos. Redes del comercio flamenco y holandés entre Europa y el Caribe, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009.
IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José, Una ciudad mercantil en el siglo XVIII: El Puerto de Santa María, Sevilla, Muñoz Moya y Montraveta editores, 1991.
IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José, “Mecanismos de integración y promoción social de los extranjeros en las ciudades de la Andalucía atlántica”, en GONZÁLEZ CRUZ, David (ed.), Extranjeros, esclavos, indígenas y mestizos durante el siglo XVIII, Madrid, Doce Calles, 2014, pp. 171-197.