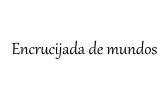En su obra clásica sobre el ejército de Flandes, Geoffrey Parker sostiene que el motín y la deserción fueron los dos principales canales a través de los que se hizo sentir el descontento militar y las dos válvulas de seguridad para la soldadesca desesperada. Las causas para la deserción en el ejército español de los siglos XVI y XVII fueron las mismas o muy similares a las que el propio Parker describe para los motines: la falta de paga, la fatiga y la frustración de la guerra, la penuria de las condiciones de vida en la milicia, la desesperación, el desarraigo, las humillaciones sufridas por parte de los superiores, se cuentan entre las más importantes. El ejército de Flandes sufrió cuantiosas mermas a causa de las deserciones. Martínez Ruiz indica que, aunque no existe un estudio general, el fenómeno fue más frecuente de lo que a primera vista pudiera pensarse.
Pero la deserción no constituyó sólo un problema ligado a la dureza de los escenarios bélicos. Representó también un fenómeno vinculado a los sistemas de reclutamiento. Como ha puesto de manifiesto I. A. A. Thompson, en muchas ocasiones el alistamiento sólo respondía a la oportunidad de tomar la paga, para luego desertar a la primera oportunidad y, en no pocos casos, volver a alistarse, por lo que la deserción y la transmigración de una compañía a otra se verificaron a escala masiva. El problema no se redujo al ejército terrestre, sino que también estuvo muy presente entre las tripulaciones de la Armada.
La deserción alcanza como fenómeno una escala europea. Hale estima que en la época del Renacimiento hacía perder entre un tercio y un séptimo de los efectivos en el camino al punto de destino y más de un cuarto de los nuevos reclutas cuando la campaña estaba ya avanzada. Anderson constata también pérdidas elevadísimas en los ejércitos a causa de las deserciones en la Europa de los siglos XVII y XVIII. Francisco Andújar también trata el fenómeno a nivel europeo, poniendo de relieve su alcance y contraponiendo la deserción como respuesta individual a los motines como respuesta colectiva.
En el siglo XVIII, la introducción del sistema de reclutamiento por quintas trajo consigo un incremento de las deserciones, que se generalizaron considerablemente según Cristina Borreguero. El problema, a tenor de las continuas repeticiones de las ordenanzas dirigidas a atajarlo, debió convertirse en endémico. También estuvo presente, como no podía dejar de esperarse, en las colonias americanas.
Durante la Guerra de Sucesión, como en la etapa anterior, las deserciones fueron frecuentes. El marqués de Bedmar tuvo presente este hecho cuando redactó las ordenanzas que promulgaría Felipe V en 1701 bajo el título Forma en que se ha de hacer el Consejo de Guerra entre los Coroneles y demás Oficiales. Las penas previstas para los desertores eran muy severas, aunque generalmente no se ejecutaban debido a que primaba la necesidad de hombres para nutrir ejércitos siempre mermados de efectivos.
La presencia de tropas sobre el territorio constituyó una fuente permanente de problemas y conflictos para los vecinos de los lugares por donde transitaban o se alojaban. La existencia de soldados indisciplinados y de desertores inquietó a menudo la vida de la población. No era infrecuente que estos elementos se dedicaran a robar por los campos y que cometieran múltiples fechorías, a menudo agrupados en partidas. Para una época algo posterior, López Cordero se refiere, en este sentido, a un informe del corregidor de Úbeda a Campomanes, en el que describía a Sierra Morena como un lugar “frecuentado por ladrones, desertores, contrabandistas y toda clase de forajidos” que suponían un riesgo para la seguridad de los caminantes.
Los conflictos provocados por los soldados desertores fueron frecuentes. Estos actuaron a menudo impunemente, protagonizando numerosos episodios de violencia y frecuentes casos de delincuencia. El acto de desertar suponía situarse fuera de la disciplina castrense y al margen de la ley. El desertor se colocaba por el efecto de su acto en una posición marginal, pasando a representar una amenaza hacia el orden establecido. Era un prófugo y un perseguido que vivía en las fronteras de la delincuencia. Perdido, o más bien abandonado, su encuadramiento en el orden militar y social, por precaria que su posición fuese, el desertor se veía privado también de su medio de subsistencia, a cambio de una dudosa libertad. De ahí que tuviese que vivir sobre el terreno, obteniendo por medios ilegítimos los recursos para mantenerse. Reproducía de este modo y reconducía al ámbito del beneficio personal, al margen de los cauces tolerados, los usos institucionales del ejército, que no hacía otra cosa que expropiar para su subsistencia los medios de vida de la población civil, interfiriendo como un cuerpo extraño e inquietante la vida cotidiana.
Para hacerlo posible, la deserción precisaba frecuentemente de solidaridades horizontales entre iguales, al margen de la jerarquía militar. Por ello fue tan frecuente la actuación delictiva de pequeñas partidas de desertores, especialmente en tiempos de guerra, cuando las condiciones de vida en la milicia se volvían más extremas. La calificación de la deserción como acto individual frente al motín colectivo requiere desde este punto vista algunos matices, pues, en efecto, aunque la deserción no constituyera un acto de fuerza colectivo, sí requería a menudo para su éxito complicidades, una cierta planificación y el desarrollo de estrategias comunes a varios individuos.
La deserción presupone la existencia de condiciones inaceptables para individuos y grupos en el marco de la organización militar, exacerbadas hasta límites intolerables en tiempos de guerra. Pero, a menudo, frente a la utopía individual de restauración de la normalidad trastornada por el alistamiento y la guerra, implicaba también la aceptación de una vida marginal, con todos los inconvenientes y riesgos que esto conllevaba. Implicaba asimismo la activación de tensiones bidireccionales entre autoridades militares y civiles. Justicias locales obstaculizadas por el fuero militar en las tareas de mantener el orden público y la paz vecinal, por un lado, y autoridades militares imperativas respecto a las exigencias de colaboración de la justicia local en el control y persecución de los desertores, por el otro.
Tales exigencias representaban la ocasión de reconducir al ámbito de responsabilidad de la justicia local ordinaria un problema, como el de la deserción, originado en el seno del ejército y que, estrictamente considerado, era de pura naturaleza militar. Los oficiales podían lograr exonerarse de la culpa resultante de la deserción de soldados de las compañías a su mando responsabilizando a las justicias locales de falta de colaboración en el control de las licencias y en la detención y entrega de los desertores a sus superiores. Ello, como es lógico suponer, añadía mayores tensiones a las ya habituales en la relación entre el ejército y las comunidades vecinales derivadas de las exigencias de quintas, alojamientos, financiación y aprovisionamiento de ejércitos y armadas.
El marco de tensas relaciones descrito explica que se abrieran actuaciones judiciales en un caso de deserción con violencia acaecido en Puerto Real (Cádiz) en 1707, aunque la justicia ordinaria debía inhibirse en las causas en las que resultaban implicados militares, en lo respectivo a éstos, a favor de la jurisdicción militar. El caso fue como sigue. En la mañana del día 17 de septiembre del citado año, el sargento Juan Fermín, de la compañía de don Gregorio del Corral, regimiento de Santa Fe, segundo cuerpo de Granada, que se hallaba de guarnición en el castillo de Santa Cruz de Matagorda a cargo del capitán don Juan de Tablada, se trasladó a Puerto Real al mando de un cabo de escuadra y de seis soldados más, con objeto de comprar carne y otros bastimentos necesarios a la guarnición. En las carnicerías y en otros lugares de la villa en los que estuvieron para cumplir con su encargo, el sargento observó a los soldados hablar entre sí con secreto, hasta que uno de ellos se dirigió a él y le propuso: “Señor sargento, ¿no fuera bueno que nos fuéramos?”. A lo que el sargento, ya sobre aviso por la sospechosa actitud de la tropa, contestó con severidad: “Vamos al castillo y dejémonos de cuentos”.
Los soldados siguieron conspirando entre sí después de este episodio. En un momento de confusión, uno de ellos se apartó del grupo y se dio a la fuga, pero fue perseguido y alcanzado al poco rato por el sargento. Ya de regreso al castillo, fuera de la población, como a mitad de camino, los soldados solicitaron permiso para descansar. El sargento concedió el descanso y se sentó en el suelo junto a los soldados. Al poco tiempo, uno de ellos que deliberadamente se había quedado atrás le arrebató por sorpresa la alabarda. Dicho soldado y otros cinco se amotinaron en ese momento, infligiendo diferentes golpes al sargento con la alabarda y con varios espadines anchos que llevaban. Dejaron al sargento malherido, sin que el cabo ni otro soldado que no se sumó al motín alcanzaran a impedir esta acción ni la posterior fuga de los amotinados.
Una vez informado del suceso, el alcalde ordinario de la villa mandó que un ministro de la justicia y una partida de vecinos particulares salieran a la búsqueda de los soldados fugitivos. También dispuso enviar requisitorias a las justicias de las villas y lugares circunvecinos para que los prendieran si fuesen hallados en sus jurisdicciones. Por último, ordenó que se tomara declaración al sargento, que había sido llevado a la villa para ser curado de sus heridas, y al soldado que lo condujo, mientras que el cabo de escuadra marchaba al castillo para dar parte del suceso a los responsables de la guarnición. Aunque no consta el resultado final de las diligencias practicadas, lo cierto es que las autoridades locales justificaron mediante ellas su obligación de colaboración y, en apariencia, no se produjeron posteriores episodios de tensión con la autoridad militar.
No sucedió así, en cambio, unos años después, en 1711, cuando el juzgado de Guerra fulminó una causa criminal contra el alcalde y el teniente de alguacil mayor de Puerto Real con motivo de la deserción de diez soldados que estaban de guardia en el castillo de Matagorda. La noche del 27 al 28 de octubre, en torno a las cuatro de la madrugada, se fugaron del castillo diez soldados de los treinta que componían el destacamento, situado a las órdenes del capitán de infantería don Luis de Aponte y Jáuregui. Los fugados fueron los cuatro soldados que estaban de centinela y seis más que se les sumaron. Aprovechando que el cabo de guardia se había quedado dormido, los desertores salieron por una tronera inmediata al camino de Puerto Real, población situada a más de una legua de distancia, hacia la que se dirigieron. Descubierta la fuga, el capitán, acompañado del alférez y el sargento, se puso en camino hacia la villa en busca de los fugitivos. Una vez que llegó, requirió la colaboración de las autoridades locales, que no actuaron, según denunció posteriormente el capitán, con mucha diligencia. Como resultado, los desertores no pudieron ser capturados.
Los mecanismos de colaboración y conflicto entre milicia y justicia local no desaparecieron con la conclusión de la Guerra de Sucesión, antes bien el sistema de reclutamiento por quintas introducido por los Borbones incrementó las exigencias sobre las autoridades locales. Estas no sólo se vieron compelidas a ocuparse de las quintas, que conllevaban tensiones internas en el seno de las comunidades vecinales, sino que también fueron obligadas a responder por los desertores. Véase como ejemplo la orden dada por el intendente de Sevilla en 1731. El motivo de esta orden fue el notable número de desertores registrado en la última quinta, aplicada al regimiento de infantería de Granada, así como el hecho de que las justicias locales incluían en los reemplazos a los hombres “que hacen menos falta en sus mismos pueblos”, cogiendo a hijos de viudas y a pobres sin recursos y facilitando la deserción al ocultar a los desertores en los cortijos o emplearlos en el servicio de poderosos locales.
Ante esta situación, el intendente dispuso medidas excepcionales que recaían sobre las autoridades locales. En primer lugar, les conminaba a buscar a los desertores, usando de jurisdicción especial. De no lograr capturarlos, debían reemplazar a los desertores con igual número de mozos solteros hijos de los propios alcaldes o de los regidores y, de no haberlos en cantidad suficiente, con hijos de los alcaldes y regidores de años anteriores, a no ser que hubiese en el pueblo mozos voluntarios dispuestos a ocupar el puesto de los que desertaron. En caso de faltar a estas órdenes, se llevaría preso a uno de los alcaldes, a los que se prohibía también expresamente presentar gente inútil para el servicio, ya que serían rechazados, ocasionando con ello un mayor gasto de conducciones, que correrían a cargo de los propios alcaldes. Se trata, como puede comprobarse, de medidas duras y expeditivas tendentes a que los alcaldes respondieran personalmente mediante sus hijos, libertad y hacienda a las exigencias de las quintas y al problema de la deserción. Medidas que intentaban frenar también la actuación de los mecanismos locales de solidaridad y las complicidades verticales para conseguir librar o al menos aliviar a los vecinos de las quintas, ya que éstas alteraban los equilibrios comunales y generaban tensiones en el ámbito vecinal.
Autor: Juan José Iglesias Rodríguez
Bibliografía
ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, Ejércitos y militares en la Europa moderna, Madrid, Síntesis, 1999.
IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José, “Deserción y conflicto. Soldados fugitivos en el contexto de la Guerra de Sucesión”, en JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio y LOZANO NAVARRO, Julián J. (coords.), Conflictividad y violencia en la Edad Moderna. Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, vol. 2, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2012, pp. 1112-1123.
MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás, A., “Civilización y brutalización del crimen en una España de Ilustración”, en GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes (ed.), La vida cotidiana en la España del siglo XVIII, Madrid, Sílex, 2009, págs. 95-124.
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, Los soldados del rey. Los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700), Madrid, Actas, 2008.
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, “La deserción en el siglo XVIII. Una aproximación”, en JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio y LOZANO NAVARRO, Julián J. (coords.), Conflictividad y violencia en la Edad Moderna. Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, vol. 2, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2012, pp. 1137-1149.
PARKER, Geoffrey, El ejército de Flandes y el Camino Español, 1567-1659, Madrid, Alianza Editorial, 1986.
THOMPSON, I. A. A., Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620, Barcelona, Crítica, 1981.