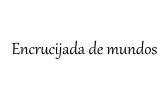Todos los estamentos esperaron la observancia de la fidelidad matrimonial por parte de la esposa moderna. La legislación civil, las enseñanzas morales, el juicio vecinal y, por supuesto, el propio esposo. También se esperaba la contención extramatrimonial del hombre casado, pero las preocupaciones por las faltas femeninas fueron ciertamente mayores. Esta aseveración es aplicable a los tres siglos de la edad Moderna, con pequeños matices, y al conjunto de la Monarquía, con similares tonalidades. Pocas diferencias son atribuibles al caso andaluz. Se trata de una preocupación, por cierto, detectada transversalmente en culturas de todas las épocas y de todas las procedencias geográficas, y ligada por ciertos especialistas a esquemas biológicos creados por la evolución humana y modelados posteriormente por las diversas formas sociales.
La legislación castellana ya integró, en la edad Media, especiales sanciones para la mujer infiel, con la posibilidad extrema de una ejecución por el esposo engañado de ser descubierta en flagrante delito. La regulación del Fuero Real que permitía que “la mujer casada y adúltera y su cómplice sean en poder del marido, para que haga lo que quiera de ellos y de sus bienes” (Ley 1, tít. 7, lib. 4), alcanzaría también a las parejas unidas por esponsales de futuro y por matrimonios inválidos, respectivamente, con sendas leyes del Ordenamiento de Alcalá (Ley 1, tít. 21) y las Leyes de Toro (Ley 81).
La producción eclesiástica no logró tales niveles de severidad, pero los reproches morales, siempre presentes en los casos de infidelidad, eran revestidos de mayor dureza contra las infractoras femeninas. A la “división de la carne” se unía la duda sobre la legitimidad de la descendencia y, por derivación, el desplazamiento de bienes paternos que debían pertenecer, en exclusiva, a los hijos biológicos de ambos cónyuges. Así lo recogía fray Francisco de Osuna, en su conocido Norte de los estados (1531), animando al menos a la culpable a “que el hijo adúltero ninguna cosa herede en todo caso, ni de ella, ni tampoco del marido”, para solventar en algo el daño hecho. El manejo historiográfico de los manuales morales ha llevado, con todo, a una sobrevaloración de la disparidad de juicio por parte de la Iglesia moderna, manifestando fuentes de otra naturaleza una realidad más variada y, en la práctica, más igualitaria. Un buen ejemplo es el representado por las disquisiciones del derecho canónico sobre el divorcio, plasmadas en otras tantas ediciones especializadas: la infidelidad es un causal válido para la separación, además de un grave pecado, con independencia del sexo del transgresor. Como resume Juan Evas y Casado en su Teología moral sacramental, el derecho asiste por igual a hombres y mujeres -como demandantes de divorcio- porque “ambos igualmente se obligaron a guardarse de justicia la fidelidad”, y las valoraciones sociales resultarían pues irrelevantes (“no puede prevalecer la costumbre en contrario”). El estudio de los mismos pleitos de divorcio vendría a confirmar esta impresión, con fallos claramente distanciados del sufrimiento que, suponemos, sintieron los maridos engañados: en la Sevilla del siglo XVIII no se sentenció favorablemente ninguna demanda de separación por infidelidad, ni masculina ni femenina, igualando -por lo bajo- las expectativas de todos los esposos afrentados.
Pero, ¿por qué cometieron adulterio las mujeres andaluzas del Antiguo Régimen? Debe hablarse, en primer término, de heterogeneidad, llegando las infracciones de unas y otras mujeres en momentos y circunstancias muy diversas, según el contexto vital en el que se movieron sus protagonistas. Encontramos así a infractoras puntuales, amantes ilegítimas y, al mismo tiempo, aparentes esposas ideales. Esto creía de doña Rosalía Borrero su marido, don Pedro de Rueda, quien solicita el divorcio en 1763. Según lo trasladado al tribunal, la esposa aprovechaba las horas de sueño del marido, durante la noche, para permitir la entrada de su amante, don Eustaquio Salado, y proceder a “torpes e indecentes llanezas”. Don Eustaquio, que era subdiácono, ya se había visto envuelto en otros procesos judiciales por escándalos similares.
Otras aprovecharían las estancias del cónyuge fuera del hogar, por obligaciones laborales usualmente, para librarse a sus impulsos con la esperanza de no ser descubiertas. Y otras, en fin, lo engañarían abiertamente, con abandono del hogar, humillación y escándalo público incluidos. A doña Ana de la Barrera no parecieron importarle ni el escándalo ni la intervención de la justicia para rehusar el adulterio. Pasado poco tiempo desde su matrimonio, don Antonio Ruiz, su marido, la abandonó temporalmente y partió hacia Cádiz, cansado de sus excesivas llanezas con otros hombres. Allí buscaría empleo y escarmiento, pero todo fue inútil, pues a su vuelta se topó con una Ana enjuiciada por escándalo público. Vuelto el esposo afrentado a la bahía gaditana, doña Ana aprovecharía para romper definitivamente los límites de la transgresión legal y moral, asentándose con su amante -casado para más señas-, “en la calle del Espíritu Santo, donde estuvieron viviendo juntos, discurriendo algunas personas que no los conocían por marido y mujer”.
El descrédito social también fue dispar para la víctima del engaño según su sexo. A la esposa burlada se le presuponían la incapacidad de reacción, la sumisión a un mal marido o, incluso, ciertas virtudes como la entrega o el sacrificio en aras de la paz conyugal. Por el contrario, la infidelidad femenina se tornaba muy frecuentemente en arma contra el buen nombre de ambos esposos, también el del marido afrentado, personificación del cornudo, del hombre débil y poco viril incapaz de controlar a su esposa. Quizás por ello el marido engañado intente actuar con mayor contundencia que las mujeres engañadas, buscando la ruptura de la convivencia y el amparo judicial.
Siempre que le fuese posible, porque el triángulo amoroso podía incluir a un intruso de mayor fortaleza o arrojo que el esposo y, en semejante circunstancia, el recurso a la justicia podía retrasarse. De la intimidación se llegaba al silencio del engañado y, lógicamente, a una ampliación de su descrédito social. Solo así son explicables reacciones como las del sevillano don Andrés García, que denuncia a su mujer por deshonestidad en 1772, cuando, según su propia versión, los hechos venían cocinándose desde hacía unos ocho años. En la demanda identifica, con nombres y apellidos, al amante: Joseph Benítez Espinosa, quien por su condición de soldado bien podría haber hecho callar las reclamaciones del engañado.
El silencio, el padecimiento callado o los intentos reiterados de reconciliación, se desvelan también como respuestas, acaso sinceras y preferentes, por parte algunos maridos; acaso, por tratarse de personalidades más calmadas o timoratas. La egabrense María Rodríguez imploraba por carta a su “Periquito” -Pedro Pablo Campuzano, su marido-, el perdón de sus yerros, abiertamente reconocidos, “con distintos hombres, pues bien conocerás no seré yo la primera mujer que haya hecho hierrías semejantes, de haber hecho adulterios a sus esposos o maridos”. Las infidelidades habían sido múltiples, públicamente divulgadas y agravadas con otras circunstancias como la ingesta de alcohol o el robo de bienes. Según se recoge en la carta, escrita en 1751, el bueno de Pablo ya la habría perdonado en otras ocasiones por hechos similares, y volvería a hacerlo ahora, también sin resultados: la demanda de divorcio, por adulterio, se iniciaría varios años después, en 1759. La voluntad pacificadora del afrentado parece haber sido la única razón del retraso.
La infidelidad femenina fue, durante toda la edad Moderna y desde una óptica plural (legal, moral, social), una realidad disruptiva, contraria a la unidad conyugal, a la honestidad femenina y a la honra de las familias. Quienes obraron contra el enjuiciamiento socialmente aceptado del asunto pretendieron hacerlo, en la mayoría de los casos, de forma solapada y oculta, para evitar las lógicas consecuencias negativas para su buen nombre y su futuro judicial. Aunque en algunos casos, como hemos apuntado también, la falta se cometió de manera pública y reiterada, en colaboración con el anonimato propio de las urbes de mayor tamaño, la resignación de los engañados, o la protección contra delaciones de los propios amantes.
Autor: Alonso Manuel Macías Domínguez
Fuentes
Archivo General del Arzobispado de Sevilla, Fondo Arzobispal, Sección Justicia, legajos 13.800, 13.845, 15.952.
Archivo General del Obispado de Córdoba, Doc. 9099-05.
Bibliografía
ARJONA ZURERA, Juan Luis, Análisis pragmático-discursivo de los textos de demandas de divorcio del tribunal eclesiástico de Córdoba (siglos XVI, XVII y XVIII), Córdoba, Centro de Magisterio Sagrado Corazón, 2017.
GHIGLIERI, Michael P., The dark side of man. Tracing the origins of male violence, Perseus Books, 1999.
MACÍAS DOMÍNGUEZ, Alonso Manuel y CANDAU CHACÓN, María Luisa, “Matrimonios y conflictos: abandono, divorcio y nulidad eclesiástica en la Andalucía moderna (Arzobispado de Sevilla, siglo XVIII)”, en Revista Complutense de Historia de América, 42, pp. 119-146, 2016.
MORGADO GARCÍA, Arturo, “El divorcio en el Cádiz del siglo XVIII”, en Trocadero. Revista de historia moderna y contemporánea, 6-7, pp. 125-138, 1995.
RUIZ SASTRE, Marta, Mujeres y conflictos en los matrimonios de Andalucía occidental el Arzobispado de Sevilla durante el siglo XVII (Tesis doctoral), Huelva, Universidad de Huelva, 2016.
TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita y CORADA ALONSO, Alberto (eds.), La mujer en la balanza de la justicia (Castilla y Portugal, Siglos XVII y XVIII), Valladolid, Castilla Ediciones, 2017.