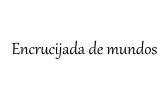En el Barroco andaluz predominó una producción escultórica bajo demanda, habitualmente con un contrato de por medio, donde tuvieron una gran importancia las cofradías y los gremios como comitentes. De hecho, algunos artistas encontraron muy buenos clientes en estas corporaciones, como Juan de Mesa, por citar uno de los casos más significativos. La temática predominante siguió siendo la religiosa, con algunas excepciones en lo referente al género del retrato y a las decoraciones palaciegas o el exorno de calles y plazas públicas. En este sentido, hay que recordar el llamado de Montañés a la Corte para modelar la cabeza del rey Felipe IV, que sería utilizada por Pietro Tacca para la realización de la estatua ecuestre del monarca. El propio Velázquez llegó a inmortalizar este acontecimiento en el retrato que hizo de su colega.
Una reflexión de interés es aquella que tiene que ver con la especialización del trabajo y los logros sociales conseguidos por los escultores durante el Barroco. Un caso paradigmático es el de Alonso Cano que lo mismo se desempeñó como escultor que como ensamblador, pintor y arquitecto. Sin duda, fue el más completo de todos los artistas andaluces del Barroco, y, en general, también de los españoles. Otro artista polifacético fue Juan de Oviedo y de la Bandera, que fue maestro mayor de la Catedral de Sevilla, escultor, ensamblador e ingeniero militar, muriendo en acto de guerra en la defensa de Brasil. Además, alcanzó a ser caballero de la Orden de Montesa. Por su parte, Pedro de Mena amasó un importante patrimonio -poseyó hasta cinco casas- y llegó a ostentar un cargo muy ambicionado: el de familiar del Santo Oficio. Otros autores incluso ostentaron el honroso título de “escultor de cámara de su Majestad”, como José de Mora, La Roldana y Pedro Duque Cornejo. Quizá el caso más excepcional sea precisamente el de La Roldana, quien quiso firmar la mayoría de sus obras al ser consciente de su propia excepcionalidad como mujer artista de alto rango.
Por lo demás, la escultura barroca andaluza estuvo polarizada en dos escuelas: la sevillana, en el área occidental de Andalucía, con su área de influencia en las actuales provincias de Huelva, Cádiz y Córdoba, y Granada, que aglutinó las de Málaga, Jaén y Almería. Eso sí, hay que tener muy presente que dichas escuelas no fueron compartimentos estancos, sino que, más al contrario, hubo multitud de trasvases y relaciones entre ellas.
La escuela sevillana
La enorme importancia de Sevilla como puerto y puerta de Indias, hizo que un gran número de artífices empezaran a llegar a la ciudad para atender la creciente demanda escultórica que allí había, lo que a la postre fraguó una auténtica escuela escultórica en el último tercio del siglo XVI. En Sevilla el tránsito entre la escultura manierista y el nuevo lenguaje propio del Barroco queda bien ejemplificado en la obra de Andrés de Ocampo, cuyas últimas obras muestran este viraje estilístico. Ejemplo de ello podría ser el Cristo de la Fundación, encargado en 1619 por la cofradía de los Negritos. Pero si hay una figura que destaque entre todas las demás en el ámbito sevillano del momento esa es la Juan Martínez Montañés (1568-1649), el más celebrado de los imagineros barrocos, bautizado como “el dios de la madera”. Su dilatado catálogo nos obliga a citar únicamente algunos escogidos ejemplos de su arte, los más paradigmáticos, como el Niño Jesús del Sagrario (1607), el San Jerónimo penitente de Santiponce (1611) o La Cieguecita de la catedral hispalense (1628-1631). Conviene recordar, por elocuente, una de las condiciones que se fijaron para la elaboración de su famosísimo Cristo de la Clemencia (h. 1605), aunque a estas alturas resulte ya una cita demasiado manida: “ha de estar vivo, antes de haber expirado, con la cabeza inclinada sobre el brazo derecho, mirando a cualquier persona que estuviese orando al pie, como que le está el mismo Cristo hablando, y cómo quejándose que aquello que padece es por el que está orando”. Estamos ante una de las mejores definiciones de lo que buscó la escultura barroca andaluza. Además, habríamos de destacar la existencia de los llamados autores “montañesinos”, es decir, la de aquellos discípulos, seguidores e imitadores del arte de Montañés, cuya simbiosis estilística llega a tal punto que a veces resulta difícil deslindar autorías entre ellos. Entre este grupo de escultores destaca sobre los demás el cordobés Juan de Mesa (1583-1627), que, pese a su corta vida, es autor de obligadísima referencia. Llevó el arte del maestro a su vertiente más dramática y expresiva, tal como se puede comprobar en la que es su obra más conocida, el Cristo del Gran Poder (1620), así como en el magistral Cristo de la Agonía de Vergara (1622).
La escultura sevillana del segundo tercio del siglo, vino marcada por la llegada en 1636 del escultor flamenco José de Arce, quién trajo nuevos estímulos a la escultura sevillana, consistentes, por ejemplo, en un gusto por composiciones más dinámicas y superficies de acabados más suaves. Su maestría le valió ser reconocido como el “Phidias de nuestro tiempo”. Los hermanos Felipe, Gaspar y Francisco Dionisio de Ribas, artistas cordobeses establecidos en Sevilla, también reprodujeron algunos de los rasgos estilísticos de Arce.
Por su parte, el final de la centuria estaría dominado por el estilo pleno de Pedro Roldán (1624-1699). Nacido en Sevilla y formado en Granada junto Alonso de Mena, concibió obras tan destacadas como el escenográfico Entierro de Cristo del Hospital de la Caridad (1670-1672). Junto a Roldán destacan algunos de sus discípulos, como Pedro Duque Cornejo, autor audaz y muy versátil, y su propia hija, La Roldana, que es una figura llena de atractivos biográficos y artísticos, especializada en imágenes menudas de barro concebidas con una delicadeza y una exquisitez sin parangón. También se ha relacionado con Roldán a Francisco Ruiz Gijón, autor del famoso Cristo de la Expiración (1682), alias “El Cachorro”, imagen dramática de mirada al cielo y paño agitado por el viento.
Po último, la nómina de maestros inolvidables del Barroco sevillano se cierra con la figura de José Montes de Oca, artista que supo ostentar una personalidad propia a pesar de que partiera de los obligados modelos del siglo anterior, fundamentalmente los dados por Montañés y Mesa. Se conocen una treintena de obras suyas realizadas entre 1719 y 1745, entre las que destaca la Adoración de los Magos (1729) realizada para la Iglesia de San Felipe Neri de Cádiz.
La escuela granadina
La escuela granadina se caracterizó, en líneas generales, por una talla de pequeño formato, íntima y exquisita. Tras los fecundos artistas del Manierismo, la figura clave para la escuela fue Alonso de Mena (1587-1646), a cuyo cargo se formaron artistas tan importantes como su propio hijo o el ya citado Pedro Roldán. Mantuvo el taller más activo del momento en Granada, produciendo obras tan recordadas como los retablos-relicario de la Capilla Real (a partir de 1630), el Triunfo de la Inmaculada (1626-1631), o el Santiago Matamoros (1638) de la Catedral. A la muerte del maestro, la juventud de su hijo y la marcha a Sevilla de Roldán podían haber retrotraído la evolución de la escuela, pero, providencialmente, se produjo la vuelta a la ciudad de Alonso Cano (1601-1667), que permaneció en ella hasta 1638, cuando fue llamado a Madrid por el todopoderoso Conde Duque de Olivares. Su nuevo regreso no se produciría hasta 1652, pasando a ocupar el cargo de racionero de la Catedral y dando las mejores obras de su labor escultórica, tales como la Inmaculada del facistol (1655) que pasa por ser una de sus obras más depurado y trascendentes. Más allá de la vida novelesca de Cano, y de su personalidad orgullosa, lo que más ha llamado la atención en él es la interrelación que establece entre la escultura y la pintura, circunstancia que se acrecienta en el último periodo de su producción. Además, muestra una clara preferencia por figuras de perfil ahusado y carácter taimado, poco estridentes, que ha llevado a algún crítico a cuestionar que a Cano se le pueda calificar de “barroco”. Es la suya, en definitiva, una escultura propia y muy personal.
El siguiente maestro en importancia es Pedro de Mena. La transición entre ambos genios queda perfectamente ejemplificada en los cuatro santos ejecutados al alimón por Cano y Mena para el crucero del Santo Ángel de Granada, los cuales se conservan hoy en el Museo de Bellas Artes. En 1658 Mena se trasladó a Málaga para labrar la sillería de coro de la Catedral. Allí se instalaría, dinamizando el panorama artístico de la ciudad. En el conjunto de su catálogo destaca el misticismo de sus personajes, magistralmente plasmado en el San Francisco de Toledo (1663) o en su insigne Magdalena Penitente (1664), cuyo destino fue a la Casa Profesa de Madrid. Ambas representan dos de las cimas que alcanzó la escultura española en aquellos años. Su éxito le permitió vivir desahogadamente y le llevó a firmar orgullosamente sus tallas, normalmente con la inclusión de letreros en las peanas que indican su nombre, la ciudad y el año. Además, conviene señalar que Mena es, ante todo, un verdadero creador de tipos iconográficos, especializado en temas como el Ecce Homo y la Dolorosa, que suele concebir en bustos por parejas.
Los talleres familiares tuvieron en los Mora uno de sus ejemplos más acabados. A él pertenecen Bernardo de Mora (1614-1684) y sus hijos José (1642-1724) y Diego de Mora (1658-1729). El más trascendente fue José de Mora, autor del excelso Cristo de la Misericordia (1673-1674). Llegó a ser escultor de Carlos II y se convirtió en el gran paradigma de la imaginería granadina, aunque lamentablemente acabó sus días sumido en las tinieblas de la demencia.
Posteriormente, durante el siglo XVIII, la característica general de la escuela granadina sería la acentuación de su barroquismo. En este panorama las últimas grandes personalidades son la de José Risueño (1665-1732) y Torcuato Ruiz del Peral (1708-1773). Del primero debemos destacar la plasticidad de sus barros, llenos de gracia e intimismo, que nos hablan de una sensibilidad propia del Rococó. Curiosamente la suavidad en el modelado de estas piezas también la trasladó Risueño a las tallas en madera, de lo que habría que exceptuar la recta final de su producción, donde las nerviosas aristas dejadas por las gubias se valoran como recurso plástico positivo. Por último, debemos señalar un par de nombres más. El primero sería el de Torcuato Ruiz del Peral, cuyas obras más interesantes son la Cabeza degollada de San Juan Bautista de la Catedral de Granada y Santa María de la Alhambra, que bien podría compararse con la Piedad de Miguel Ángel para comprender el salto estilístico mediado durante el Barroco. Finalmente, el canto de cisne de la escuela lo representa Diego Sánchez Sarabia, figura de transición hacia el academicismo que dejó sus más destacados trabajos en la Basílica de San Juan de Dios.
Autor: Adrián Contreras Guerrero
Bibliografía
CRUZ CABRERA, José Policarpo (ed.), Arte y cultura en la Granada renacentista y barroca, Granada, Universidad de Granada, 2014, 2 vols.
GILA MEDINA, Lázaro (coord.), La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2013.
GÓMEZ MORENO, María Elena, Breve historia de la escultura española, Madrid, Dossat, 1951.
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, Escultura barroca en España 1600-1770, Madrid, Cátedra, 1983.
SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, Domingo, El arte del Barroco. Escultura, pintura y artes decorativas, Sevilla, Gever, Colección Historia del Arte en Andalucía, t. VII, 1991.
VV.AA., La escultura sevillana del Siglo de Oro, Madrid, Club Urbis, 1978.