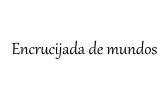El auto de fe fue una de las ceremonias públicas de mayor impacto en la época moderna, hasta convertirse en el acto judicial y festivo más representativo del Santo Oficio. En su singularidad ceremonial, tan ajena de las prácticas religiosas cotidianas del común, residía su poderoso atractivo. Era el último acto del proceso judicial, así lo definió Juan Antonio Llorente:
lectura pública y solemne de los sumarios de procesos del Santo Oficio y de las sentencias que los inquisidores pronuncian estando presentes los reos o efigies que los representen, concurriendo todas las autoridades y corporaciones respetables del pueblo, y particularmente el juez real ordinario, a quien entregan allí mismo las personas y estatuas condenadas a relajación, para que luego pronuncie sentencias de muerte y fuego conforme a las leyes del reino contra los herejes, y en seguida las haga ejecutar, teniendo a este fin preparados el quemadero, la leña, los suplicios de garrote y verdugos necesarios, a cuyo fin se le anticipan los avisos oportunos por parte de los inquisidores.
Llorente distinguía, además, entre auto general de fe (“el que se celebra con gran número de reos”), auto particular de fe (“el que se celebra con algunos reos sin aparato ni solemnidad de auto general, por lo que no concurren todas las autoridades y corporaciones respetables”), auto singular de fe (“el que se celebra con un solo reo, sea en el templo, sea en la plaza pública”) y el autillo (“que se celebra dentro de las salas del tribunal de la Inquisición”).
El primer auto general de fe de la Inquisición española se celebró en Sevilla el 6 de febrero de 1481. Los grandes autos generales de 1559, organizados en Valladolid y en Sevilla para escarmiento de herejes protestantes, fueron los primeros en los que el Inquisidor General, Fernando de Valdés, introdujo una serie de regulaciones que dieron lugar a la gran ceremonia que se consolidó durante la segunda mitad del XVI, se acrecentó durante el Seiscientos -aunque manera cada vez más espaciada-, hasta que se extinguieron en las primeras décadas del siglo XVIII
El auto de fe podía ser contemplado como una representación del Juicio Final. Era en esencia una ceremonia religiosa, ritual y espectacular, que en la práctica se convertía en una extraordinaria fiesta que deambulaba entre el vértice de lo sacro y lo profano, una fiesta multidimensional que era utilizada como un modelo ejemplificador para mentalizar fieles-súbditos. Como fiesta barroca, en el auto general de fe se desplegaron medios ostentosos y fastuosos, dotando al hecho festivo de un carácter plurisensorial, múltiple, en el que convivieron lo sacro y lo profano, lo popular y lo culto, los privilegiados y los plebeyos, la crueldad y la alegría, el drama y el consuelo, etc.
Al concebirse el auto general de fe como una fiesta por contemplación, diferente a la fiesta por participación, adquirió una extraordinaria importancia la elección del espacio para exaltar el sentido teatral. Un espacio que la Inquisición ostentosa y efectista necesitaba amplio, abierto como las grandes plazas (La Corredera en Córdoba, San Francisco en Sevilla, Bib Rambla en Granada). Después de 1665, los autos particulares se realizaron en recintos más pequeños y cerrados, como iglesias o claustros, habitualmente de dominicos.
El ritual del auto se iniciaba con los preparativos que comenzaban, entre ocho y quince días antes y excepcionalmente un mes, con un pregón público en el que se anunciaba la celebración y la concesión de indulgencias por cuarenta días a todos los asistentes. El día antes se hacía público un nuevo pregón en el que se convocaba en esa misma tarde a la población a la primera procesión, la de la cruz verde que cubierta por un velo negro (símbolos de esperanza y luto por los pecadores no reconciliados), y junto a los símbolos del Santo Oficio (espada y rama de olivo), ocupaba el altar del auto custodiado durante toda la noche por familiares y soldados. El cortejo era en la práctica una procesión general de los religiosos de la ciudad, de miembros del Santo Oficio y de autoridades civiles y nobles. Si el tribunal disponía de la cruz blanca (esplendor de la fe) está se llevaba extramuros para presidir el quemadero, fuese en el Prado de San Sebastián en Sevilla, en el Marrubial en Córdoba o en el Campo del Príncipe en Granada.
No existía una normativa común para el orden y composición de estos cortejos, lo que dio lugar a numerosos conflictos de protocolo para la ubicación, tanto en el palenque como en la gran procesión que comenzaba en la madrugada del día señalado. Acompañados por familiares y religiosos, desfilaban los reos perfectamente identificados con sambenitos, capirotes, sogas o bozales en función de sus penas: absueltos ad cautelam, penitenciados, reconciliados de levi, de vehementi, relajados (en persona, en estatua y cajones de huesos). La procesión se cerraba con los miembros del Santo Oficio y el inquisidor que lo presidía.
La exaltación del acto mediante la solemnidad procesional, las luminarias, la música, los olores, la misa, el sermón, el juramento de los presentes y la lectura de las sentencias eran una continua apelación a los sentidos. Una vez en el tablado se leían las sentencias y se entregaba los relajados (condenados a morir en la hoguera) a la justicia civil. Se producía un receso en el auto para el almuerzo de inquisidores y autoridades invitadas. Acabada la comida, los reos que quedaban en el tablado abjuraban, y el auto finalizaba con el regreso de la comitiva a las casas inquisitoriales.
Las lecturas de las sentencias estaban perfectamente ordenadas, así se abreviaban o extendían con el fin de aliviar la excesiva tensión que podía crear la tragedia de las ejecuciones, que en esos momentos ocurría en el quemadero. En el auto cordobés de 1655 “a las cuatro de la tarde remitidos los relajados y estatuas, quedaban muchas causas, y porque día de tanto lucimiento no mendigase horrores en la noche, se fue abreviando con los procesos, al sonoro precepto de una campanilla”. Ya en el quemadero, lejos del espacio del auto de fe que continuaba con sus ceremonias, los relajados los subían al brasero muertos -porque si en el último momento se arrepentían se les aplicaba el garrote vil antes de ser quemados- o vivos, para ser devorados lentamente por las llamas. Unos de los relatos más precisos y estremecedores sobre la muerte de dos reos condenados por judaizantes lo escribió Juan José del Castillo, escribano del Ayuntamiento de Sevilla, el dos de diciembre de 1692. El portugués Baltasar de Castro resistió a todos los intentos de conversión por parte de religiosos de diversas órdenes durante el trayecto al quemadero:
y habiéndole pegado fuego a mucha leña que había al pie de dicho palo, luego que se quemaron los cordeles con que tenía atados y afianzados los pies, con un pie se descalzó el otro, y con el otro el otro, y escupió por dos o tres veces, y por tantas alzó los ojos al sol, buscándolo con algún trabajo porque iba ya al ocaso por ser las cuatro de la tarde poco más, y habiéndose quemado los cordeles con que estaba afianzado a dicho palo y abierto los eslabones de la cadena, cayó sobre las llamas, donde se acabó de quemar vivo.
Otro portugués relajado por judaizante, Juan Antonio de Medina, ofreció una extraordinaria resistencia no sólo a las amonestaciones de los clérigos, también al fuego. Al quemársele los cordeles y aflojarse un eslabón de la cadena cayó al brasero, de donde fue recogido y de nuevo exhortado a la conversión, intentó huir pero
lo arrojó el ejecutor encima de la hoguera que estaba ardiendo. Se levantó de ella y se arrojó del quemadero abajo, y habiéndole vuelto a subir y a exhortar repetía llorando como de miedo las mismas palabras, y habiéndole vuelto a arrojar a la hoguera con un cordel atado a los pies y estado en ella más tiempo de un credo, luego que se quemó el cordel volvió a salir de ella y a arrojarse del quemadero abajo, donde uno de los soldados que había en dicho sitio le dio con un cañón de un mosquete en la cabeza y lo atolondró y se volvió a subir y a echar en las llamas vivo, siendo las cuatro de la tarde poco más donde se quemó y convirtió en cenizas, las cuales con una pala se esparcieron por el aire, durando todo ello hasta las dos de la tarde del día siguiente.
El Santo Oficio siempre estuvo muy interesado en controlar mediáticamente las descripciones de lo que acaecía en dichos actos, y desde mediados del siglo XVII promovió la elaboración e impresión de discursos a posteriori en forma de relaciones que permitiese, en principio, al que había asistido revivir el auto, así como darlo a conocer todos los detalles de la celebración al ausente. Estos impresos propagandísticos y oficiosos contenían una minuciosa y singular descripción de lo ocurrido (preparativos, procesiones, asistencias, delitos/pecados cometidos contra la fe, nombres y apellidos de los reos, castigos, comentarios apologéticos o edificantes, etc.).
La evolución en la producción de estos impresos fue inversa al proceso que experimentaron los autos. Las relaciones se multiplicaron a lo largo del siglo XVIII, copiando los modelos del siglo anterior, precisamente en el tiempo que los autos decrecen en número, desaparecen de las plazas y se sitúan en espacios cerrados como las iglesias, claustros o las salas del tribunal. Esta paradójica evolución se explicaría no sólo para ensalzar la ceremonia, sino también por la voluntad de recuperar y reconstruir la memoria de una ceremonia y un ritual ante la discontinuidad de una práctica que incidía directamente en la pérdida de autoridad carismática de la Inquisición.
En definitiva, la Inquisición entendió como un hecho festivo el auto de fe, y como tal lo utilizó como instrumento de propaganda, de ostentación y de catarsis social, como una manifestación evidente del poder inquisitorial, una forma de memoria institucional al tiempo que de fijación de la memoria colectiva. Esta extraordinaria expresión institucional y ritual, fue esencialmente una ceremonia punitiva en la que se escenificaron los mecanismos de conservación del orden establecido, y que como ocurría con otras ceremonias festivas y públicas, fue un vehículo para la defensa de una serie de principios de carácter político, social, religioso e ideológico. El auto de fe fue también un disputado espacio donde se expresaron las tensiones entre poderes y donde los inquisidores se obsesionaron por representar continuamente las legitimaciones de su poder autónomo.
Autor: Manuel Peña Díaz
Bibliografía
CONTRERAS, Jaime, “Fiesta y auto de fe: Un espacio sagrado y profano”, en GARCÍA DE ENTERRÍA, Mª. Cruz, ETTINGHAUSEN, Henry y REDONDO, Augustín (eds.), Las relaciones de sucesos en España (1500-1700), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá-La Sorbonne,1996, pp. 79-90.
CUADRO, Ana Cristina, “El auto de fe en la Andalucía Moderna (Córdoba, 1665)”, en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Historia Moderna III, Córdoba, CajaSur, 2003, pp. 97-113.
LLORENTE, Juan Antonio Llorente, Historia crítica de la Inquisición en España, Madrid, Hiperión, 1981 (1ª ed. París, 1817).
MORENO, Doris, “Cirios, trompetas y altares. El auto de fe como fiesta”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, 10, 1997, pp. 143-172.
MAQUEDA, Consuelo, El auto de fe, Madrid, Istmo, 1992.
PEÑA, Manuel, “El auto de fe y las ceremonias inquisitoriales” en GONZÁLEZ, David (coord.), Ritos y Ceremonias en el Mundo Hispánico durante la Edad Moderna, Huelva, Universidad de Huelva, 2002, pp. 245-259.