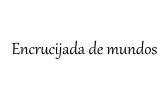La tradición misógina heredada en los Tiempos Modernos, de raíces clásicas, judeocristianas y bajomedievales, no excluía a las mujeres la posibilidad de una instrucción mínima, dirigida, como correspondía a tales siglos, al cumplimiento de su misión social, a saber: el matrimonio, la procreación y la crianza de los hijos, como, también, en otra dirección, la orientación de una vida dedicada a Dios en las consabidas comunidades religiosas y conventuales. Ahora bien, partiendo de la máxima comúnmente aceptada de la superioridad del varón y de su deber de protección y guarda de la mujer, en cuanto especie inferior y sometida –según las interpretaciones de uno de los dos relatos contenidos en el Génesis sobre la creación-, correspondía al sexo masculino el planteamiento de su formación, educación e instrucción. Reproduciendo las escalas feudales de gradación social y su significado (protección, de un lado y sumisión y obediencia, de otro), la educación de las mujeres pasaría por las conveniencias propias del destino e intereses de la sociedad patriarcal; su objetivo: reforzar el imperio de la masculinidad y los valores consecuentes.
Ello no suponía, sin embargo, dejarlas de lado en una formación que podía incluir los rudimentos básicos del conocimiento (lectura, escritura); sobre ello debatieron los escritores moralistas del Renacimiento y, más tarde, del Barroco. No se trataba de ensalzarlas o denigrarlas, que, según qué autores, también, sino de analizar las formas y el método de instruirlas para mejor cumplir sus objetivos. El Humanismo Cristiano intentaría rescatarlas con este fin, defendiendo una educación desde la niñez en la que se inculcaran los principios básicos de una formación cristiana, acorde al mantenimiento de la sociedad de entonces. Sin pretender transformarla, se buscaba –mediante la colaboración de mujeres instruidas en los valores citados- justamente su mantenimiento y reproducción.
Destacará entre todos, Juan Luis Vives con su Instrucción de la mujer cristiana, escrita en Brujas en latín en 1523 y editada en castellano por su traductor Juan Justiniano, en Valencia, en 1528. Como señalara en su día Isabel Morant, ya en el prólogo, debido a Justiniano, se manifestaban claramente sus intenciones: la instrucción como bien necesario para combatir la ignorancia que llevara al incumplimiento de los deberes sociales y cristianos, en una Europa que –luego se sabrá- comenzaba a presentar una Cristiandad fragmentada. Se refería a la ignorancia en general –“porque la ignorancia no nos ciegue”-, pero, obviamente por el título de la obra en cuestión, también, de las mujeres. Sin abandonar el pensamiento que reconocía la superioridad del varón, y considerando que a él correspondía “regir y adiestrar a las mujeres”, Justiniano apostaba por una edición de sus principios básicos, dirigidos esencial y explícitamente a las mujeres, saltando así la estimación “intermedia” de formar solo a los hombres para que ellos, a su vez, enseñasen a quienes habrían de ser “sus” mujeres. Apostaba, por tanto, por la instrucción como fórmula feliz de educación, criticando a los autores que negaban tal posibilidad, con estas palabras: que “en lugar de dar la mano a las mujeres, dieron del pie, no instruyéndolas, ni enseñándolas, sino reprendiéndolas y vituperándolas… los cuales todos antes se pusieron apasionadamente en decir que las mujeres eran malas que no trabajaron sabiamente en hacer que fuesen buenas”; entre ellos, Bocaccio o el arcipreste de Talavera. Alababa, en cambio, a otros escritores como el franciscano Fray Françesc Eiximenis, obispo de Barcelona, autor de la conocida obra Libre de les dones, por su encomiable afán de instruir a las mujeres, pero, al no estar el texto en castellano, estimó la necesidad de recoger las enseñanzas cristianas dirigidas al sexo femenino en obra escrita en lengua de mayor y más amplia comprensión. Como muchos autores de su tiempo, Justiniano suponía a las mujeres por naturaleza algo “inclinadas al mal”, razón por la cual –por instruir a las buenas y por redirigir a las “malas”- instaba a su educación. Es aquí donde su instrucción se hacía necesaria. Ahora bien, para obtener los resultados previstos según el discurso de humanistas y moralistas, ¿era preciso su acceso a la lectura y, sobre todo, a la escritura? Veamos las diferentes opiniones en, esencialmente, el siglo XVI.
Es bien sabido que tanto Fray Antonio de Guevara en su Relox de príncipes (Valladolid, 1529) como el ya citado Luis Vives por los mismos años defendieron el acceso de las mujeres a la educación letrada; obviamente con los objetivos expuestos propios del Humanismo Cristiano, cuya base serían Erasmo y Tomás Moro. Siguiendo, en el fondo, el pensamiento platónico expuesto en la República (ca. 390-370 a.C), en lo relativo a la igualdad en la educación de hombres y mujeres en aras al bien supremo de la sociedad, aquí aplicado al ámbito sobre todo familiar, ambos se decantaron por otorgar a las mujeres la oportunidad de una instrucción que sirviese a los objetivos mencionados. Así, habrían de defender la capacidad de los dos sexos de acceso a las “ciencias” y de obtener un aprendizaje semejante. Como defendía Guevara: «…y no se deben engañar diciendo que, por ser mujeres, para las ciencias son inhábiles, ca no es regla general que todos los niños son de juicio claro, y todas las niñas son de entendimiento obscuro; porque si ellos y ellas aprendiesen a la par, yo creo que habría tantas mujeres sabias como hombres necios». ¿Y Vives? Aun partiendo de la base de que el objetivo de la educación de las mujeres era su instrucción en la castidad (“En cambio la única preocupación para la mujer es la castidad, por lo que, si hacemos una exposición sobre esa virtud, parece que la dejamos con una instrucción suficiente»), la consideración de la igualdad de ambos sexos como seres racionales les favorecía. Era el aprendizaje lo que les diferenciaba, lo que no obstaba para considerar innecesaria la instrucción en ciertas materias; un ejemplo, la retórica o la elocuencia. Pero la supuesta incapacidad femenina no era –según Vives- producto de la naturaleza; como ocurría con los hombres, no todas se hallaban facultadas: «No se me oculta que, entre las mujeres, hay algunas poco aptas para el aprendizaje de las letras igual que acontece entre los varones”. Ahora bien, considerando su capacidad, el aprendizaje de la lectura habría de hacerse a edad temprana y por libros honestos. De forma que, al escribir sobre los métodos, implícitamente reconocía su necesidad, bien entendido que, siendo textos inadecuados, era más conveniente el apartamiento de las letras; se trataba de los libros denominados “pestíferos”, romances, novelas de caballería y semejantes: “Cuando a la doncella se le enseñe a leer, coja en sus manos aquellos libros que inciden en la formación de las costumbres; cuando se le enseñe a escribir, jamás deben darse como modelos a imitar versos ociosos e inútiles, sino algún pensamiento profundo, prudente y puro extraído de las Sagradas Escrituras o alguna breve sentencia que hayan escrito los filósofos y que, cuantas más veces se escriba, con más profundidad se adherirá a la memoria». Y también (en referencia a los libros inconvenientes): “se ha de poner la máxima atención, tanto por parte de los padres como de los amigos, en que deje de leerlos todos para que se deshabitúe a las letras y, si se puede lograr, las olvide completamente, porque es más razonable carecer de una cosa buena que hacer mal uso de ella». Lectura y escritura, sí, pero en función de la consecución de los objetivos: la instrucción de la mujer cristiana y, por ende, casta.
En el otro lado, autores posteriores, moralistas en su mayoría, restringieron la instrucción femenina en función del estatus. Distinguían entre la lectura y la escritura, siendo esta última un arte creativo que hacía peligrar el llamado “encerramiento” de las mujeres: no tanto el físico como el intelectual o espiritual, así como la sumisión a sus maridos. En el centro: el miedo a los “amores”, en plural, y la inconveniencia de la libertad de elección, las pasiones y los enamoramientos… todo aquello que entorpecía las relaciones lícitas y el matrimonio entre iguales. Como Espinosa, que opinaba que “si no fuere tu hija ilustre o persona a quien le sería muy feo no saber leer ni escribir, no se lo muestres, porque corre gran peligro en las mujeres bajas o comunes el saberlo, así para recibir o enviar cartas a quien no deben, como para abrir las de sus maridos y saber otras escrituras o secretos que no es razón, a quien se inclina la flaqueza o curiosidad mujeril. Y así como arriba te avisé que al hijo le muestres leer y escribir, así a la hija te lo vedo, porque cosas hay que son perfección en el varón, como tener barbas, que serían imperfección en la mujer” (Reglas de bien vivir muy provechosas (y aun necesarias) a la república cristiana con un desprecio del mundo y las lectiones de Job y otras obras, Burgos, 1552). En la misma línea, Fray Juan de la Cerda (Libro intitulado vida política de todos los estados de mugeres: en el qual se dan muy provechosos y cristianos documentos y avisos, para criarse y conservarse debidamente las mugeres en sus estados. Alcalá, 1599), defensor por las mismas razones del acceso a la lectura, limitaba el aprendizaje de la escritura según se estimasen las posibilidades de un uso honesto: “En lo que toca a si es bien ocupar a la doncella en el ejercicio de leer y escribir, ha habido diversos pareceres. Y examinados los fundamentos de estas opiniones, parece que, aunque es bien que aprenda a leer para que rece y lea buenos y devotos libros; mas el escribir ni es necesario, ni lo querría ver en las mujeres, no porque ello de suyo sea malo, sino porque tienen la ocasión en las manos de escribir billetes y responder a los que hombres livianos les escribían. Muchas hay que saben este ejercicio y usan bien de él; mas usan otras de él tan mal que no sería de parecer que lo aprendiesen todas”.
Que se debatía acerca de los modos de instrucción queda constancia. Que predominaba la permisión del acceso a la lectura, también, así como los peligros, según formación y estatus, del conocimiento de la escritura. Como bien sintetizaba el jesuita Gaspar Astete, a fines del Quinientos: “No deja de tener alguna duda si conviene que los padres enseñen a leer y escribir a sus hijas” (Tratado del gobierno de la familia y estado de las viudas y doncellas, Burgos, 1597). Otra cosa opinaría, a comienzos del XVII, Miguel de Cervantes. Trataríamos, entonces, de visiones diferentes que bien merecen una entrada “singular”.
Autora: María Luisa Candau Chacón
Bibliografía
CANDAU CHACÓN, María Luisa, “Religiosidad, ocio y entretenimientos. Ocupando el ocio de la mujer honesta (Fray Alonso Remón, siglo XVII)”, en Cuadernos de Historia Moderna, 40, 2015, pp. 31-61.
MORANT DEUSA, Isabel, Discursos de la vida buena. Matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista, Madrid, Cátedra, 2002.
MORANT DEUSA, Isabel, “Hombres y mujeres en el discurso de los moralistas. Funciones y relaciones”, en Historia de las mujeres en España y América latina, Madrid, Cátedra, 2005, pp. 27-62.
REVUELTA GUERRERO, Rufina Clara, “La mujer y su imagen en los textos de Erasmo de Rotterdam”, en Revista de Estudios Colombinos, 11, 2015, pp 85-102.
VIGIL, Mariló, La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, Siglo XXI editores, 1986.