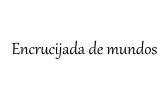El día 24 de junio de 1612 tuvo lugar en el monasterio de san Leandro de Sevilla la elección bianual de abadesa. El orden de la elección estaba fijado por las Reglas de San Agustín, que ordenaban que, antes de proceder a la elección, había de preceder una visita. Y, en efecto, el día 1 de aquel mes el delegado arzobispal procedió a realizarla. La comunidad se juntaría a la reja del coro y allí comunicarían y confesarían al visitador, oralmente o por escrito, todas las observaciones que quisiesen hacer sobre el gobierno de la abadesa, la conducta de las monjas dentro de la clausura o sus relaciones con el exterior en el libratorio, las opiniones morales de unas monjas sobre otras, el grado de cumplimiento de las Reglas, las necesidades espirituales individuales, los aspectos más prosaicos de la vida cotidiana en el interior, etc.
La confesión verbal de doña Inés de Guzmán, una profesa recién ingresada en el convento tras quedar viuda, fue la más extensa de todas las transcritas por el visitador y, no conforme con ella, dejó un escrito que ella misma tituló “Para la observancia de nuestra profesión, advertencias”. Hay diferencias notables de forma en ambas declaraciones. La verbal hace un repaso pormenorizado de los males comunitarios, personales y políticos que aquejaban al convento, señalando culpables, descendiendo a la casuística cotidiana sin dejar nada atrás. Doña Inés desarrolló una lista concisa y calculada de quejas, mezcladas con alguna propuesta, sobre los aspectos más variados de la vida de la comunidad, sin olvidar muy especialmente la acusación de galanteos amorosos contra la monja que ejercía el oficio de doctora, doña María de Cabrera, y contra doña Luisa de Cabrera, tal vez parienta de la anterior, por lo mismo. Mal del que acusa también incluso a un albañil que trabaja en el convento al que relaciona con una criada protegida por una monja. Pero no solo es objeto de sus críticas el mal de amores, sino los desajustes provocados por el exceso de criadas, la libertad de las novicias, el abuso de la comunión frecuente y el mal gobierno de la prelada.
Aun así, tal vez porque no estuviera satisfecha con esta confesión o porque no confiara en el uso que el visitador hiciera de ella o en su eficacia final; o porque tenía la voluntad de expresar explícitamente su visión singular de la vida religiosa ante los ojos de los demás; o porque ante la imposibilidad reglamentaria de ser abadesa, a causa de su reciente profesión, necesitaba darse a conocer, trazó en su escrito un auténtico programa de gobierno de la comunidad resaltando los aspectos más críticos, según un código ideológico, cuya base eran las constituciones de la orden agustina y los reglamentos internos del convento de San Leandro.
Ejemplo de una reflexión meditada y sistemática acerca de la mayor o menor distancia entre las reglas y su propia experiencia personal de la vida conventual, que desembocará en una apuesta por las Reglas como instrumento de racionalidad sobre las inclinaciones y apetitos individuales dentro del claustro, dividió el memorial “Para la observancia de nuestra profesión, advertencias” en seis apartados, que ella misma numeró y que escribió con letra estilizada y muy personal.
En el primero acusaba a las monjas menores de cincuenta años de comulgar y de confesar con demasiada frecuencia hasta llegar a banalizar los sacramentos, al mismo tiempo que proponía regular las licencias de comunión, recomendar un tiempo de oración antes de tomar el sacramento y evitar a toda costa que la confesión individual se convirtiera en un acto de frivolidad y chismorreo.
En el segundo exigía que se guardase silencio en los lugares que indicaba la regla (coro, dormitorio y refectorio). Y especialmente acusaba de romperlo a las novicias que “están muy soberbias y atrevidas y siempre haciendo ruido en todo lugar sin temor ni respeto”. La solución propuesta por doña Inés, que describía una situación límite, era que la prelada diese el castigo y la penitencia convenientes y “esto mande de modo que se execute en la ocasión, porque es ya del todo dexado, sin género de temor ni escrúpulo”. Doña Inés pretendía una cirugía inmediata y de raíz de un mal que sin duda exageraba, pues no reparaba que las más jóvenes- niñas tal vez, todavía- encontraban en el convento un lugar de juegos propio de su edad y extensión del mundo familiar que habían dejado atrás y a la fuerza. Sin duda era una queja común a las monjas que habían aceptado, pasado el tiempo, el destino que se les asignaba. Quebrantar el silencio de costumbre era calificado por la regla como culpa grave y estaba castigado con comer en refectorio dos días pan y agua. Tal vez por esto, restándole gravedad, de manera equívoca, la propia abadesa, doña Elvira Maldonado, observaba lacónicamente en su confesión que “las niñas que hay en casa inquietan”. Se refería a las niñas de hasta siete años que estaban allí para ser monjas y a las morisquillas acogidas en el convento tras la expulsión de sus mayores. A su juicio, no era necesario insistir más, dando por perdida la batalla; una batalla inútil e innecesaria, aunque justamente era la que pedía doña Inés. También a la superiora doña María de Torres le incomodaba la desobediencia de estas novicias a las que las custodias eran incapaces de acallar porque “si lo reprehenden, lo llevan mal”.
En el tercer párrafo, doña Inés de Guzmán se ocupó de reclamar de nuevo el cumplimiento de la regla que mandaba que las monjas aprendieran a leer, escribir y cantar, de modo que pudiesen leerla en el refectorio cuando les correspondiese, o cantar con destreza en el coro, pues lo contrario, la ignorancia y el error, eran motivo de “risa y ruido”. Al mismo tiempo, exigía a las jóvenes novicias el respeto debido a las mayores, el ejercicio de la humildad, y la obligación de la prelada y de la maestra de novicias de ejercitar esas virtudes. La causa de estos desajustes en la convivencia o en el orden de las ceremonias, o en la falta de respeto a la prelación de las mayores, tenía que ver, a juicio de doña Inés, con el desconocimiento que las monjas, especialmente las jóvenes, tenían de las reglas de la orden, de manera que la mejor manera de arreglar este estado de cosas era aprenderlas, pues son “conta(das) las que tratan de saberlas y una de las cosas que nos manda nuestro padre es que la leamos y así con rigor se mande a cada una la lea”. Pero ella sospechaba o sabía de cierto que habría resistencias a la recomendación, tanta que remató este párrafo con una violencia verbal propia de quien, sintiéndose en posesión de la verdad y la rectitud moral, descalifica toda conducta al margen de la regla común de vida:
y una de las cosas que nos manda nuestro padre es que la leamos y así con rigor se mande a cada una la lea y ay quien ya lo tiene por no importante y toda la virtud y santidad que publican está librada en solo comulgar a su albedrío sin mirar lo que se olvidan de la observancia de la religión caso bien para llorar que no ven que su desmedro nace de no ser observantes ni procurar serlo, todas viven a su voluntad y las más famosas en comulgar tienen la voluntad más entera fiadas que saben lo que hacen siendo el cuchillo que nos degüella.
Doña Inés oponía el individualismo de algunas (“todas viven a su voluntad”) al espíritu comunitario que mandaba la regla y no excusaba a quienes hacían pública manifestación de piedad, pues lo consideraba más una consecuencia de la rutina y la vanidad que de la rectitud de la vida interior regulada por la letra de la norma, nexo y amalgama fundamental de la comunidad y de la vida religiosa. Pero el tono fuerte y riguroso de la religiosa se intensifica cuando le toca escribir sobre el uso que las monjas hacen del libratorio y las relaciones que mantienen en este lugar con el exterior, hasta el punto de que constituye para ella un medio de envilecimiento de la vida interior, de la vida espiritual y religiosa, un lugar en donde se entra en contacto con la suciedad del mundo y sus negocios, con las miserias de los que se hallan fuera. Hay en este párrafo lleno de vitalidad y de energía una auténtica percepción elitista sobre la superioridad del monasterio, de la oración, del cuidado del alma, de la renuncia al mundo. Y una percepción socialmente elitista, también, desde el momento en el que se ataca la deshonra y deshonor que supone el que una monja rebaje su condición al entrar en igualdad de trato con gente tan ordinaria, como un hilero, un lencero o una mandadera, aspecto sobre el cual volverá ella misma en el último apartado de su memorial.
El quinto párrafo insiste en limitar el trato con el mundo exterior, con aquellas personas que entraban en el convento por razón del ejercicio de su profesión (confesores, doctores, barberos). Defensora a ultranza de la clausura como escudo indestructible contra el mal, contra la misma amenaza que este supone para el orden del interior, critica duramente la libertad de los que atendían las necesidades materiales y espirituales del monasterio y el trato llano que les deparaban las monjas, (“que no es gravedad ni parece bien”), puerta de entrada de la tentación y de la nostalgia del mundo. Gravedad es tal vez la forma y la fórmula que debe presidir la vida religiosa. Gravedad contra frivolidad, contra llaneza, contra diversión. La gravedad es la consecuencia de una vida interior llena de Dios, idea que parece presidir su mentalidad, su imaginario religioso y también social.
Gravedad en la que vuelve a insistir en el último de sus capítulos, donde denuncia la falta de recato que caracterizaba un espacio que unía el exterior con el interior, el torno y el libratorio. Un torno en las que negocian con dulces y conservas las monjas que tienen rentas escasas y a las que se suman las criadas del interior. Pero también son objetos de sus críticas los frailes que se acercan con la excusa de predicar y ser regalados por las religiosas, y los confesores pobres que procuran la ayuda de las monjas para que les laven sus ropas; y las vanidades de las monjas que, abandonando el hábito de la orden, se visten como si anduviesen galanas fuera de los muros del convento.
El escrito de doña Inés de Guzmán resume su ideal de vida religiosa y conventual. Un ideal que coincide con la letra de la Regla de San Agustín y con la obediencia a las constituciones internas. El cumplimiento de la regla es el camino de la perfección, de la salvación, de la renuncia y el olvido del mundo. El propio título que doña Inés da a su papel ya es elocuente. Que las demás monjas en sus confesiones no acudan a la regla como referencia de vida es síntoma de pragmatismo, de experiencia, de decepción, de indiferencia. Yo presumo, entonces, que doña Inés ardía en su pasión por dirigir la comunidad, sabedora de poseer la verdad que estaba en la letra estricta de la regla. Porque lo que se desliza de la lectura entre líneas de su memorial es un espíritu inflexible, directivo, áspero, grave, que quiere mostrarse, que se propone, que desea ofrecerse, que intenta presentarse a los ojos del Prelado como una promesa de salvación de una comunidad en peligro de desintegrarse. Y esa es una manera de violencia y conflicto, de conflicto interior, que busca trasladarse al seno de la comunidad. Abundar en el mal del exterior y en las flaquezas del interior, en la corrupción de la vida reglada, en la desobediencia como origen de toda calamidad, no es más que dibujar un escenario necesario para la justificación de la llegada de un poder capaz de recuperar el paraíso que se ha perdido a causa de la desobediencia, a causa de la libertad individual. El memorial de doña Inés es un programa de gobierno, simple y recto. No es un programa reformista, es una visión vieja del mundo hecha por una joven; es una visión de la realidad conventual como un conflicto, entre la naturaleza humana y la regla. Y ella apuesta por la segunda y por controlar y disciplinar, si es preciso con la violencia del castigo, la primera.
De la ideología nace una funesta satisfacción, ha afirmado sabiamente el profesor Álvarez Santaló. Es evidente que en el escrito de doña Inés se percibe esa funesta satisfacción, una satisfacción de sí misma, que pretende imponerse a todas las demás integrantes de la comunidad. Porque coincidir con la ideología era una garantía de felicidad, de libertad y de salvación en aquel encierro.
Autor:Francisco Núñez Roldán
Fuentes
Regla del Bienaventurado Padre San Agustín, año 1612, en Madrid, Juan dela Cuesta (Biblioteca Universitaria de Sevilla 116/46). Disponible online en la Digital Public Library of America.
Bibliografía
LLORDEN, Andrés, Convento de san Leandro de Sevilla, Málaga, 1973.
NUÑEZ ROLDAN, FRANCISCO, “Gobierno, convivencia y tensiones en una comunidad conventual femenina. San Leandro de Sevilla, 1612” en LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis e IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José (Coord.), Realidades conflictivas. Andalucía y América en la España del Barroco, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012, pp. 299-318.