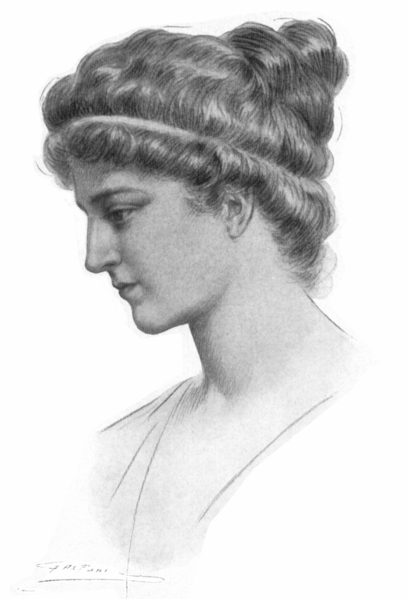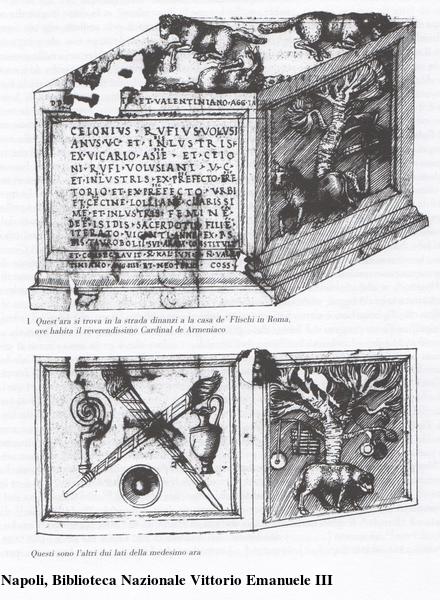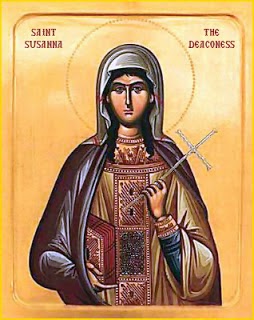210. MACRINA LA MENOR
Macrina nació hacia el 327 en Capadocia (Asia Menor), y era hija de Basilio el Mayor, funcionario y hombre de profunda formación filosófica, y de Emmelia, educada en el cristianismo. Macrina recibió ese nombre en recuerdo de su ilustre abuela Macrina la Mayor y era la primogénita de diez hermanos, entre los que conocemos a Basilio el Grande, Naucracio, Pedro de Sebaste y Gregorio de Nisa. Tras su muerte, este último compuso su biografía, fundamental para conocer los detalles sobre la vida de Macrina. Desde niña fue educada por su madre e instruida en los textos de la Biblia, evitando los de la cultura profana. Cuando cumplió los 12 años, su padre la prometió en matrimonio con un joven digno de ella que, sin embargo, falleció antes de que el matrimonio se celebrase.

Cappadocia
Macrina, a quien no le entusiasmaba la idea del matrimonio, se decantó por una vida monástica. Los años posteriores transcurrieron en el espacio de la casa, alternando la oración con el trabajo manual, procurándole el alimento y los cuidados físicos necesarios a su madre, además de compartir con ella las preocupaciones por sus hermanos. Ese periodo de la vida de la joven coincide con las primeras manifestaciones en Oriente del ascetismo femenino y, por ello, decidió abrazar ese tipo de vida. La casa se transformó en un monasterio en el que fueron eliminadas las diferencias sociales, convirtiéndose todas, esclavas y señoras, en hermanas que compartían mesa, lecho y medios de subsistencia. Su madre también abrazó el ascetismo, abandonó el lujo y el bienestar propios de su clase, y se adaptó a la forma de vida de las otras vírgenes que convivían con ellas. Cuando el padre falleció, Macrina y sus hermanos decidieron repartir sus bienes, entregando gran parte a los pobres, y junto con su madre se retiró a una posesión familiar en Annesi, a orillas del mar Negro, donde fundaron una comunidad monástica.
La fortaleza de la joven Macrina sirvió de apoyo a la madre y la ayudó a sobreponerse del dolor por la pérdida de su hermano Naucracio, animándola con su ejemplo a la paciencia y al valor. Así transcurrió un largo periodo de tiempo hasta que, en fechas muy próximas, se produjeron acontecimientos de extraordinaria importancia para la joven como fueron el fallecimiento de la madre, la consagración de su hermano Basilio el Grande como obispo de Cesarea (370) y la ordenación de Pedro como sacerdote de Sebaste, entre el 370 y el 375. Ocho años después falleció el primero.
Según Gregorio de Nisa, al año siguiente de la muerte de Basilio, viajó a Annisi a visitar a su hermana al encontrarse esta gravemente enferma. Macrina fue sepultada a poca distancia de su monasterio, en la Iglesia de los Cuarenta Mártires de Sebaste. Posteriormente Gregorio escribió su Diálogo sobre el alma y la Resurrección, basado en la última conversación mantenida con su hermana, cuando estaba a punto de fallecer.

Juana Torres
Universidad de Cantabria
Santa Macrina la Menor. Fresco en la Catedral de Santa Sofía, Kiev.
Fuentes principales
Gregorio de Nisa, Vida de Macrina; Epístolas, 13-4.
Selección bibliográfica
Alexandre, M., “Les nouveaux martyrs. Motifs martyrologiques dans la vie des saints et thèmes hagiographiques dans l’eloge des martyrs chez Grégoire de Nysse”, en Spira, A. (ed.), The Biographical Works of Gregory of Nyssa. Proceedings of the International Colloquium on Gregory of Nyssa (Filadelfia 1984) 33-70.
Bádenas Población, M.J., “Macrina: virgen y maestra. Análisis de la vida de “Macrina” de Gregorio de Nisa”, en Alfaro Giner, C., Aleixandre Blasco, A. (eds.), Espacios de infertilidad y agamia en la Antigüedad (Valencia 2007).
Maraval, P., “Encore les frères et soeurs de Grégoire de Nysse”, RHPhR 60 (1980) 161-166.
Momigliano, M., “Macrina: una santa aristocratica vista dal fratello”, en Arrigoni, G. (ed.), Le Donne in Grecia (Roma-Bari 1985) 331-344.
Silvas, A.M., Macrina the Younger. Philosopher of God (Turnhout 2008).