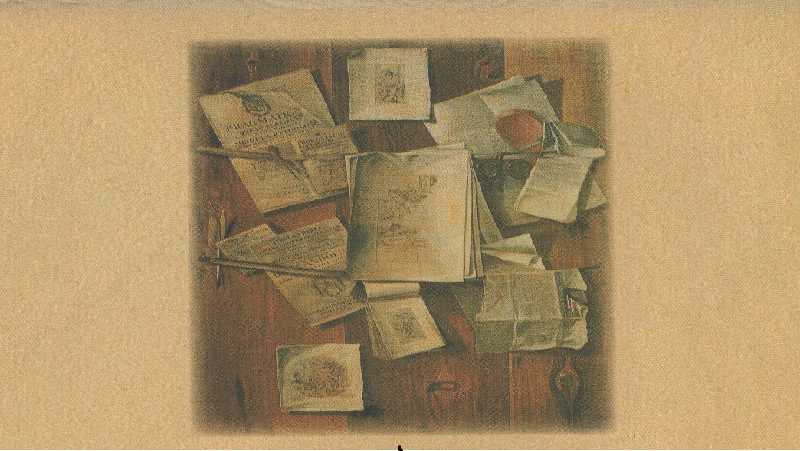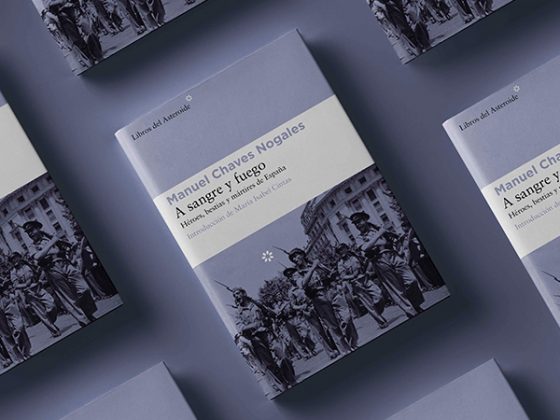El volumen aporta fundamentalmente un caudal ingente de conocimiento –datos y reflexiones- sobre la historia de la comunicación en Andalucía entre las fechas señaladas como hitos en el título. Sus autores no esquivan la pregunta acerca de cómo interpretar los resultados de esta parcelación geográfica y temporal efectuada en el continuum de la historia: ¿hay efectivamente elementos distintivos en la edición y la lectura andaluzas de la Edad Moderna, con respecto a lo que se hacía en otros siglos, o en otros territorios? En las páginas preliminares del libro Roger Chartier enfría ya el posible entusiasmo nacionalista del lector advirtiendo que “dedicados a identificar la originalidad de Andalucía vinculada con la historia de la Reconquista, la presencia de conversos y moriscos o la relación con América, los ensayos recopilados en este libro hacen a menudo hincapié en lo contrario, subrayando que no debe exagerarse la especificidad andaluza o el retraso español”. Efectivamente, la mayoría de los trabajos muestran una clara sintonía entre las prácticas culturales andaluzas del periodo y las del resto de la península o Europa; si bien muchos de los textos coinciden en señalar unos cuantos rasgos propios o distintivos. Manuel Peña afirma, por una parte, que la censura inquisitorial de los primeros siglos de la era perjudicó a las prensas andaluzas más que a ninguna otra, si bien señala –como también lo hace Arturo Morgado- que en el siglo XVIII la capacidad de control de las autoridades sobre el mundo del libro se ve muy mermada por efecto del contrabando o de la negociación entre censores y autores, particularmente en Cádiz.
En otro orden de cosas, Roger Chartier señala también en su prólogo que “la edición andaluza dejó a los impresores de Salamanca o Madrid los mercados de los libros universitarios o de las novedades literarias para focalizarse en la producción masiva de géneros destinados a un público amplio y popular”, y Cipriano López vincula esta “democratización de las prensas andaluzas” con los progresos de la alfabetización de hombres e incluso mujeres en la Andalucía de estos siglos, desmintiendo el lugar común del atraso cultural secular de la región (en clave menos positiva, del trabajo cuantitativo de Julián Solana se deduce que una ciudad populosa como Sevilla contaba sin embargo con índices de lectura y posesión de libros inferiores a los de otras ciudades castellanas en el siglo XVI). José Luis Gonzalo transforma estas apreciaciones en un modelo comunicativo de enorme interés, al hablar de “una tipología editorial y unos géneros editoriales andaluces, propios y diferenciados del resto de los españoles”: de esta forma, afirma que los impresores de Sevilla, Córdoba y Granada perfeccionan los géneros populares enfocados al mercado regional y americano con gran éxito comercial, asegurándose un lucrativo monopolio -a pesar del nombre de “menudencias” con el que se les suele reconocer en la bibliografía-. Es Domínguez Ortiz quien se atreve a expresar con mayor rotundidad la reivindicación de lo andaluz, en el extracto de uno de sus trabajos reeditados en este volumen: afirma que hay “algo que es consustancial con la cultura de Andalucía: la coexistencia de una corriente culta y otra popular”, y termina diciendo que “la cultura andaluza siempre ha transparentado un ansia de libertad, una lucha por la libertad”.
Son solo unos pocos ejemplos de las aportaciones del volumen. Bienvenido sea este tomo de casi 700 páginas, que promete ocupar un lugar central en nuestra mesa de trabajo, para resolver consultas o fecundar nuevos proyectos con su aluvión de ideas sobre la historia de la comunicación en Andalucía.