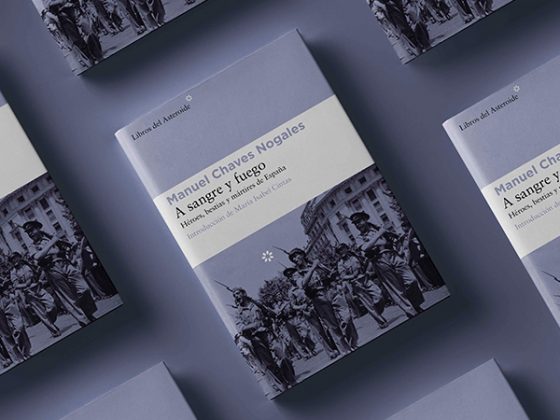Así de tajantes se mostraban no pocos periódicos de la época, incluso los títulos destinados a la mujer, como El Album de las Bellas, cabecera sevillana en cuyo prospecto (del 1 de mayo de 1849) se manifestaba una displicente condescendencia hacia las féminas, explicitando como “deber” mostrar una mayor compresión con las suscriptoras a la hora de publicar los textos por ellas remitidos. Y esto no solo porque “las bellas” debían “disponer” del medio, al estar dedicado a la mujer (condición que, necesariamente, se daba por hecho en unión a la belleza), sino también porque se aseguraba con convicción que no resultaba nada “fácil que en el día se hallen reunidos en una señorita las cualidades y conocimientos necesarios para ser una excelente escritora” (Chaves Rey, 1995, pp. 118-119).
Por si esto fuera poco, la cabecera, que paradójicamente solía contar en sus páginas con usual colaboración de autoría femenina, no dudaba en disuadir a la mujer de sucumbir a los encantos de la erudición, ejerciendo paternalista actitud en artículos como “La muger” (número 40, tomo 4º, de 1849), firmado con las iniciales J. B. y cuya autoría atribuimos a José Benavides. Reconocido autor por sus contemporáneos, se trata de uno de los artífices de la revista que aconseja a sus lectoras huir de esa instrucción “erudita, que os es innecesaria”, en pro de un acercamiento a otra que cimente “indestructiblemente la virtud” como “escudo” frente a “las pasiones de los hombres” (p. 42).

En este complejo contexto, las autoras de la prensa sevillana del XIX, destacando la participación de las andaluzas como periodistas-escritoras pioneras en el periodismo español, desempeñaron un papel esencial a favor del aperturismo de la sociedad del momento. A pesar de ello, su obra ha sido en gran parte relegada al olvido por la predominante visión androcéntrica de la historiografía tradicional[6], dejando a un lado el citado trabajo de Chaves Rey, que se sitúa en 1896 como todo un adelantado a su tiempo, al incluir nombres femeninos en su antológica catalogación histórica de la prensa. Cierto es, no obstante, que algunas de estas autoras, de más renombre, han sido con mayor frecuencia objeto de estudio, pero básicamente desde una perspectiva literaria. Es el caso de la ya mencionada Gertrudis Gómez de Avellaneda o de una hispano-suiza excepcional, aunque gaditana de adopción, Cecilia Böhl de Faber, sobre la que aún sigue pesando más el seudónimo masculino de Fernán Caballero.
[6] En las últimas décadas y dado el creciente auge de los estudios con perspectiva de género, han ido surgiendo no obstante destacables trabajos enfocados a paliar este preocupante déficit en la investigación académica. Sirvan como ejemplos, en lo referente a las catalogaciones de obras de autoría femenina que tratamos, los publicados por Carmen Simón Palmer en 1991 (Escritoras españolas del siglo XIX. Manual bio-bibliográfico), Ángeles Carmona González en 1999 (Escritoras andaluzas en la prensa de Andalucía del siglo XIX) o Carmen Ramírez Gómez en 2000 con Mujeres escritoras en la prensa andaluza del siglo XX (1900-1950). En cuanto al estudio de la obra de estas autoras en la prensa decimonónica española, en general, y andaluza, en particular, podemos citar trabajos como los de Inmaculada Jiménez Morell, en 1992, con La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 1868), Íñigo Sánchez Llama en 2000 (Galería de escritoras isabelinas. La prensa periódica entre 1833 y 1895) y en 2001 su Antología de la prensa periódica isabelina escrita por mujeres (1843-1894), además del de Carmen Servén e Ivana Rota en 2013 (Escritoras españolas en los medios de prensa. 1868-1936), a los que habría que añadir otros no menos relevantes dedicados a aspectos o periodos más concretos, como los publicados por Marieta Cantos Casenave y Beatriz Sánchez Hita, entre ellos, Escritoras y periodistas ante la Constitución de 1812 (1808-1823), de 2009.