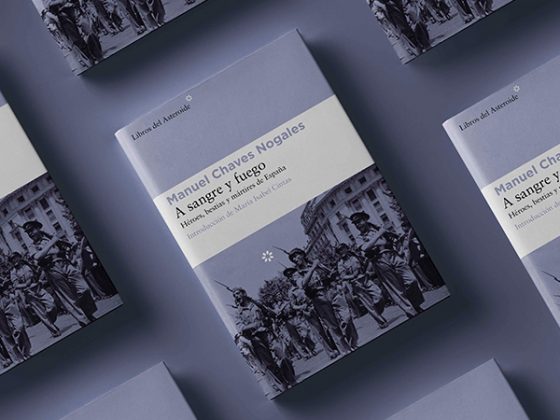El difícil camino de las autoras andaluzas en la prensa sevillana del XIX
ENSAYO
EN TORNO A UN CENTENAR DE PERIODISTAS-ESCRITORAS COLABORARON COMO PIONERAS EN LAS CABECERAS SEVILLANAS DECIMONÓNICAS, PERO GRAN PARTE DE ELLAS HA CAÍDO EN EL OLVIDO. SALVO ALGUNAS DE MÁS RENOMBRE, ESPECIALMENTE DENTRO DEL ÁMBITO LITERARIO, CONTINÚAN SIENDO PRÁCTICAMENTE UNAS DESCONOCIDAS, A PESAR DEL RELEVANTE PAPEL QUE DESEMPEÑARON A FAVOR DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, ENFRENTÁNDOSE PARA ELLO A CRÍTICAS Y BURLAS DE SUS COETÁNEOS.
Realizado por Elena María Benítez Alonso
Con la aparición en 1838 en la revista literaria El Cisne de un poema titulado con el por aquel entonces recurrente tema de “La Aurora”, Gertrudis Gómez de Avellaneda, nacida en la Cuba aún española pero de muy andaluz sentimiento (su padre era de Constantina), se erige como notable firma femenina pionera en la prensa sevillana. Sin embargo, antes de la que acabaría siendo ya una muy reconocida escritora en su tiempo, hallamos en las páginas de los periódicos sevillanos del XIX la presencia femenina de otras autorías andaluzas escondidas de forma anónima, bajo seudónimo. Se trataba de algo no poco usual por aquella época entre las mujeres que osaban dedicarse a la escritura en prensa, más aún si dicho atrevimiento versaba sobre los prohibitivos temas políticos, asuntos que, como no podía ser de otra forma, estaban vetados para la mujer. Así, por ejemplo, en 1821, casi dos décadas antes de la firma de nuestra famosa Tula, aparece en El Mensagero de Sevilla[1], del que Chaves Rey destaca que “da perfecta idea de las costumbres de aquella época y del estado de las pasiones políticas”[2], el contundente poema, a favor de la exultante causa del Trienio, de Una señorita de la provincia de Málaga, con el elocuente título, alusivo al tantas veces proclamado lema liberal, de “Canción patriótica. Constitucion ó muerte”[3].

© Gertrudis Gómez de Avellaneda
En ambas publicaciones encontramos ya definidas dos tendencias características de la prensa de aquellos momentos. Por un lado, la literaria, que será, más allá de un instrumento de creación puramente estética, un importante recurso de reivindicación ideológica para estas mujeres. Por otra parte, y de forma especial, la prensa política, en la que hallarán más escollos, sin que ello sea óbice para expresar, no obstante, también sus ideas, emprendiendo así a través de las publicaciones periódicas de la época una auténtica cruzada a favor de la igualdad de derechos para la mujer y del logro de otras libertades, desde el abolicionismo hasta la tolerancia en cuanto a las creencias religiosas. Y atisbamos, pues, de este modo, en función de sus posicionamientos más o menos próximos al tradicionalismo o a perspectivas progresistas, algunos de los rasgos de las que serán las tres grandes corrientes en las que podemos enmarcar la producción en la prensa sevillana de las autoras decimonónicas: la de las más conservadoras, la de las liberales moderadas y la de las liberales avanzadas[4].
En este punto es preciso aclarar que la terminología empleada no va en estricta correspondencia con la de tipo histórico convencional de referencia a los grupos políticos del XIX y sí con una alusión al posicionamiento no solo de este carácter ideológico, sino especialmente del social (sobre todo en lo que respecta, como hemos señalado, a ideas feministas[5] y religiosas), de una generación de autoras, pioneras en la prensa sevillana, en las que las andaluzas, buena parte de ellas prácticamente desconocidas, tuvieron mucho que decir y, de hecho, lo dijeron, a pesar de las críticas por ello recibidas en el que sin duda era un mundo de hombres. Había que ser “indulgente” con “las bellas” y combatientes con las “eruditas”.
[1] Así figura escrito (“Mensagero” y no “Mensajero”) en la cabecera del periódico. Tanto en este caso como en otros, respetaremos siempre la ortografía original de los textos referenciados. [2] En su antológica obra Historia y bibliografía de la prensa sevillana, publicada originariamente en 1896 con prólogo de Joaquín Guichot y Parody y editada en 1995 por el Ayuntamiento de Sevilla con prólogo de Alfonso Braojos Garrido, Manuel Chaves Rey resalta que ninguno de los textos de El Mensagero de Sevilla llevase firma, especialmente dado el carácter liberal del periódico de corte exaltado (a lo que añadimos el agravante de ser mujer en el caso de la autoría femenina). La cabecera se opondrá duramente a la prensa moderada pero, sobre todo, a la absolutista. Como ejemplo, se recogen las críticas realizadas a El Imparcial, al que se tacha de “egoísta, afrancesado, servil y ministerial” (p. 50). [3] Hemos encontrado la referida publicación en el número 11 de El Mensagero de Sevilla, correspondiente al 23 de marzo de 1821 (pp. 71-72), aunque no es la única de este tipo y con seudónimo de mujer que aparece en el periódico comunero. En el número 39, fechado a 19 de septiembre del mismo año (p. 398), y en el suplemento editado dos días después, con número 60 (pp. 399-403), se recogen unos versos dedicados a Rafael del Riego, como artífice del levantamiento militar que da inicio al Trienio (1820-1823) y que pone fin al Sexenio (1814-1820) de la primera etapa absolutista del reinado de Fernando VII. Detrás de estos versos y de su firma en Sevilla por Una dama liberal, estaría, según algunos autores, el nombre de Ana Sciomeri, conocida soprano y empresaria teatral en la sociedad sevillana de entonces. A ello aluden el ya clásico (1975) de Gil Novales Las sociedades patrióticas (1820-1823), p. 460, y, más recientemente, en la antesala de la actual conmemoración del bicentenario del comienzo del Trienio Liberal, Dufour (2019), pp. 120-121. [4] Así ya lo proponemos en la investigación Feministas y liberales, autoras pioneras en la prensa sevillana del XIX (2019), donde apuntamos las principales características de los tres grupos definidos en el conjunto global de una generación de periodistas-escritoras que desempeñó sin duda un relevante papel social en las publicaciones periódicas decimonónicas. [5] Con anterioridad ya habían surgido relevantes precedentes femeninos a favor de la defensa de los derechos de la mujer. Olympe de Gouges (con su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en 1791, y su demanda de reformas sociales en la prensa de la Francia revolucionaria) o Mary Wollstonecraft (con la Vindicación de los Derechos de la Mujer, de 1792, y su activismo en la prensa reformista británica de la época) son buena prueba de ello. No obstante, no será hasta mediados del siglo XIX, con la convención norteamericana de Seneca Falls en 1848, cuando estas ideas se conformen como una reivindicación colectiva y, por tanto, más acorde con el significado actual del feminismo en su vertiente asociacionista. Sin embargo, ya desde los albores decimonónicos, la prensa española, en general, y la sevillana, en particular, manifestará una creciente proliferación de textos de autoría femenina en los que se recogerán los anhelos de estas periodistas-escritoras en defensa de un papel más activo y, sobre todo, más justo para la mujer en la sociedad, así como la demanda de otros derechos y libertades para los colectivos más desfavorecidos.