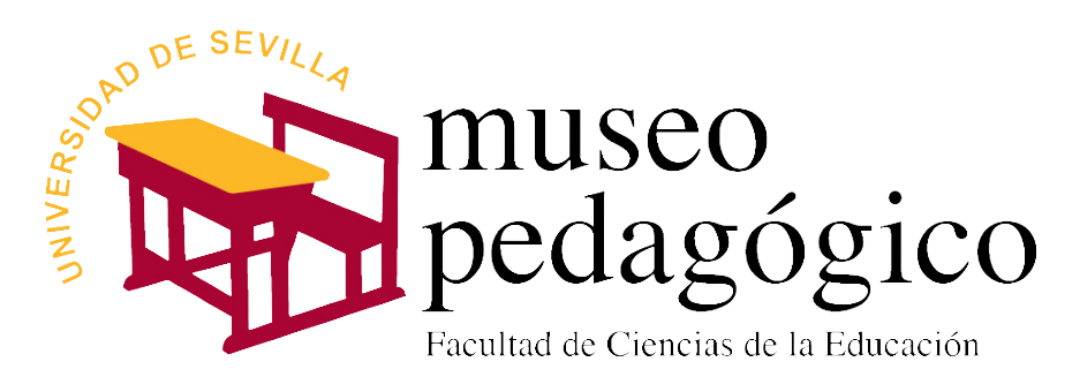
EL GARABATO DE MI MADRE
Manuel Barrios Lucena
Director y realizador de programas
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
adamuzmanuel@gmail.com

Plumas de dibujo.
Museo Andaluz de la Educación
Cuando era un niño mis padres me hicieron un regalo que, con el tiempo, acabaría alentando lo que después sería mi vocación. Mis padres habían nacido en los albores del siglo XX. En una pequeña aldea de Córdoba, mi educación se alimentaría todavía con algunos restos desperdigados del siglo anterior: el XIX. Quizás por eso, llegado el día, mi padre me regaló un tintero, unas plumillas y un cuaderno de caligrafía. Cosa que mi madre celebró con alegría. Para aquella mujer voluntariosa que apenas sabía escribir, todo energía y cariño, que zurcía y bordaba como los ángeles y que hacía volar la aguja en el salón familiar, moviendo sus manos como si fuera un pajarillo; para aquella mujer, digo, una de sus máximas aspiraciones literarias era que su hijo supiera escribir bien y como es debido una carta. Y que, acabada, se la leyera en voz alta para firmarla después de su puño y letra si era el caso: para sus hermanas, para algún primo lejano, para el abuelo o para el propietario de la casa en la que vivíamos en alquiler si era menester. Por aquel entonces, las máquinas de escribir todavía eran una rareza y ya existían los bolígrafos, pero saber utilizar una plumilla o una estilográfica era, cuanto menos, un signo de distinción. Quizás por eso mi madre se casó con mi padre, porque sabía escribirle, tintero y pluma en mano, lo que a ella le gustaba oír. Ella decía que por debajo estaban los que escribían con torpeza, como ella, y por encima los que utilizaban la escritura como una herramienta más, los que tenían una profesión y no dependían de nadie. Caso aparte eran los médicos. Aquellos galimatías que escribían en las recetas, no estaba claro si realmente decían algo o eran conjuros que solo el boticario podía entender.
Yo era un niño enfermizo y era habitual ver por casa aquellos garabatos indescifrables. Para mis ojos infantiles, condicionados por las sinuosas curvas de la caligrafía decimonónica, aquellas manchas y borrones estaban más cerca del dibujo que de la escritura. En el fulgor de la fiebre ¡Cuantos monstruos y criaturas fantásticas no llegué a ver engastados entre los laberintos de tinta que guardaban el secreto de mi propia salud!
Pensándolo bien y evocando las fantásticas rúbricas de mi madre al pie de las cartas que escribía en su nombre, quizás aquellos garabatos no eran algo exclusivo de los doctores y las gentes de alta alcurnia. El resto de los mortales, más o menos letrados, más o menos diestros con el plumín, con la estilográfica o con el bolígrafo, también tenemos nuestro reino particular, nuestra ciencia y nuestro saber sobre una materia a la que solo nosotros, cada uno por su parte, puede acceder: nosotros mismos. Un saber que hoy reconozco en aquel gesto de mi madre firmando una carta. En nuestra firma, ese garabato ilegible para los demás, como los boticarios con las conjuras del doctor, somos capaces de reconocer nuestro propio nombre atrapado en una maraña, en un bordado hilvanado con trazos fantásticos. Ahí, en este reino peculiar y particular, incluso los menos diestros, los más torpes o los iletrados tienen una ventaja. A fin de cuentas, una firma solo es un garabato, un gesto aprendido. Una huella que, para bien o para mal, nos autoriza ante la autoridad cuando reclaman nuestra identidad.

Y así fue como aprendí a escribir, ante la mirada impaciente de mi madre, sin entender muy bien lo que hacía, dibujando lazos y puentecitos con una plumilla que había que ir cargando en el tintero para después pasearla por el papel sin salirme de los renglones. Pero si mi padre encendió la mecha, mi madre avivó el fuego. Al cabo y de alguna manera, la escritura no dejaba de ser para mi la repetición de un código cerrado, con sus variables y sus combinaciones. En cambio, aquel garabato que era la firma de mi madre cerrando lo que yo había escrito, me abrió el camino hacia el dibujo. Dominada ya la caligrafía, empecé por deformar mi nombre sobre el papel buscando mi propia rúbrica. Continué jugando con las manchas de tinta que se escapaban del tintero o de la plumilla y que manchaban la inmaculada blancura de la hoja de papel, cuando no, el mantel de la mesa o mi propia ropa para disgusto de aquella mujer que me inspiraba. Así, intentando emular a mi madre, sus manos volando en el aire cuando cosía o bailando sobre el papel cuando firmaba, buscando mi propia identidad en un simple garabato, llegué a descubrir un nuevo mundo. Un mundo que no se agotaba nunca, un mundo lleno de monstruos y de criaturas fantásticas y en el que me podía expandir sin límites más allá de los renglones del cuaderno de caligrafía para descubrir cada día cosas nuevas e inesperadas. Mi mundo, mi vocación: el dibujo.
Hoy sé, ya adulto, que dibujar y escribir, hilvanar y coser son casi la misma cosa. Más allá de lo que queramos decir o expresar, cuando nos sentamos ante la mesa, frente a un papel en blanco o una tela, pincel, bolígrafo, lápiz, estilográfica, aguja de coser o plumilla en mano, hacemos algo más que coser, bordar, escribir o dibujar. Repetimos un ritual que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestro ser. Tanto en lo referente a nuestra existencia individual e irrepetible, como a nuestra condición humana. Cuando por primera vez una criatura junta los dedos pulgar e índice para coger algo, por ejemplo, una plumilla, para proyectar una acción, está recreando con su gesto, como en un eterno retorno, el preciso instante en que nuestra especie liberó su mano para convertirse en lo que somos hoy. Con la mano, también se liberó el rostro y con el rostro la capacidad de gobernar nuestras acciones con los ojos, con la mirada. Y con la mirada, la de distanciarnos de las cosas para tomar conciencia de dónde estamos y de lo que somos.
Aquellas tardes de costura y cuaderno contándole a mi madre mis anhelos y aventuras mientras ella vigilaba mi fiebre.
