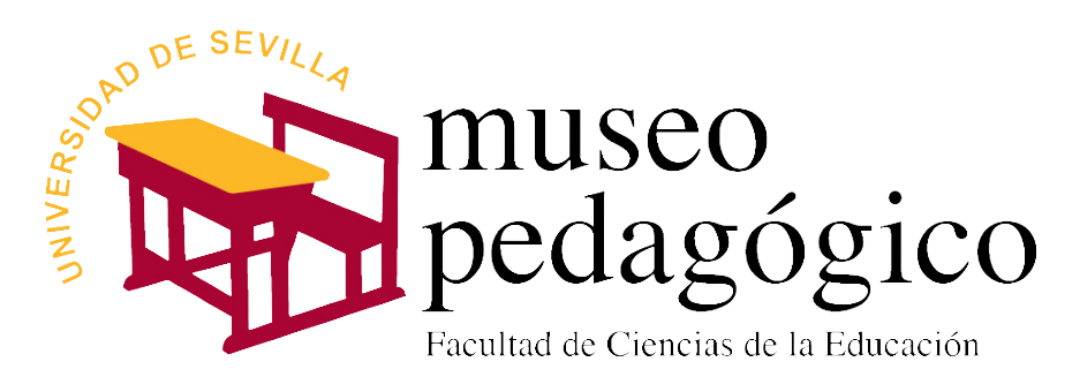
MUÑECAS
YO SIEMPRE QUISE SER PELUQUERA

Muñecas. Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
Se paren tal cantidad de estudios descriptivos sobre el jugar, los juguetes, las correspondencias con los ‘roles de género» de niñas y niños y demás que voy a permitirme el lujo de hablar de muñecas desde lo perceptivo, así que ruego me disculpéis si paso de bibliografía, de notas a pie de página y de citas ilustradas. A cambio os contaré un cuento y, cuando termine, será asunto vuestro qué hacer con ello.
Desde que era muy pequeña, mucho, me recuerdo los sábados por la mañana de la mano de mi madre camino de la peluquería que apenas estaba girando la esquina. Justo antes, la diminuta y oscura zapatería de Jose, simpático, cojo y oliendo tan tan bien (hasta décadas después no supe que seguramente parte de su gran encanto eran los colocones que me pillaba con el pegamento con el que encolaba las suelas).
El portal siguiente era el de Carmen. Primer piso, el salón hecho peluquería y siempre lleno de ‘madres’ y charlas sin un final bajo rulos, secadores y permanentes, todo por duplicado en un enorme espejo. Casi como un hammam cutre a la cordobesa que, en algún momento, no sé bien cómo, se vaciaba casi de golpe ante el mandato de atender maridos y niños. La reina: Carmen, la peluquera. Ella volaba y reía con todas, de todo sabía y a todas contentaba y escandalizaba. Su prisa no era la de ellas, no había marido ni niños. Y fumaba. Y su pelo no era igual. Y llevaba pichis. Y cortos, encima. Era tan distinta que, como la sonrisa colocada del zapatero, me fascinaba.
No recuerdo mis otras muñecas, pero sí a Pepa, quizá porque era la única a la que se me permitía cortarle el pelo. Qué escabechina, qué gozada. Y qué sufrimiento cuando me di cuenta de que tenía que moderar mis trasquilones o se quedaría completamente calva -no recuerdo vestidos ni tampoco sus ausencias ni otras historias que sin duda habría- sólo sus greñas y mis cortes porque yo quería, más que nada en el mundo, ser peluquera.

A lo largo de los años he soñado hacer, e incluso he hecho, muchas y diferentes cosas y, sin embargo, todas han tenido algo en común. En ninguna quise depender ni servir ni ser esposa ni hacer trenzas ni trasegar cerveza rubia y en todas había un cierto desorden, un crear y un soltar para volver a crear.
¿Entonces? ¿peluquera? En mi torpeza no veía ni de lejos el hilo conductor quizá porque me había acomodado sin saberlo en lo pensado, en la muñeca hecha para aprehenderme como esposa, madre, hija tardía y la tan trillada lista que sigue. Tuvieron que pasar casi 30 años para darme cuenta de que nunca quise ser peluquera. Yo quería ser Carmen, esa mujer fuerte, independiente, hecha de humo, que bailaba sobre el suelo que pisaban sus clientas. Al parecer, en mi caso, las muñecas me llevaron por derroteros que poco o nada tenían que ver con su intención. O a lo mejor no.
