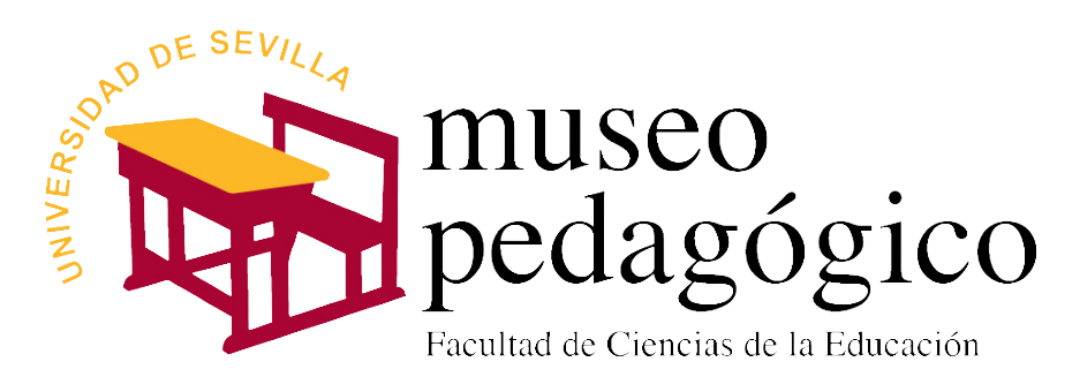
MANIQUÍ DE COSTURA
LOLÓ Y EL CLAN DE LOS BLANCH

Imagen: Maniquí de costura.
Museo de la Educación “Antonio Molero”. Universidad de Alcalá.
¡Papá se está muriendo! Estas fueron las pocas palabras que la joven Alicia pudo articular tras salir de la habitación del hospital donde dormía su padre y encontrarse con su familia en la sala de espera. En ella, el elitista clan de los Blanch estaba al completo: Juan Carlos, hijo mayor y legítimo heredero del imperio familiar, caminaba en círculos enfundado en un carísimo traje de raya diplomática; Gladys, la abuela paterna de origen lituano con una peligrosa, pero controlada, adicción a los caramelos de toffee y a los vinos franceses, lloraba desconsoladamente, no se sabe si por el vino o por la pena; Roberto, hijo mediano de la familia e inspector de Hacienda tras doce años de oposiciones suspensas y más de un soborno familiar, mantenía una inquietante calma mirando al vacío; Lola, Palmira y Cordelia, las ovejas negras del clan y dueñas de la marca rival número uno de la empresa textil de la familia realizaban un teatro perfectamente ensayado, que iba de los lloros al lamento, pasando por la risa nerviosa y el deseo de una OPA hostil; Leonor, segunda mujer del padre de Alicia se mantenía al margen, como una espectadora más disfrutando de un reality sobre nuevos ricos y, por último, Alicia, la pequeña del clan, una joven insoportable, repipi y tremendamente desclasada a la que nunca se le han parado los pies y siempre ha hecho lo que ha querido se dirigía al control de enfermeras para pedir agua embotellada de las islas Fiyi.
Tras varios minutos de caos, descontrol, algún insulto por lo bajo de las enfermeras ante tal petición, negacionismo sistemático por parte de los familiares ante la inminente muerte del patriarca y alguna que otra copa de vino a escondidas por parte de la abuela Gladys, la paz llegó a la sala de espera. Faustino Blanch se había despertado y pedía hablar con Cordelia, su hermana menor y con quien llevaba más de 30 años sin dirigirse la palabra. Todos los ojos se clavaron en el blazer color buganvilla de Cordelia mientras caminaba por el pasillo.
Una vez dentro, la mujer permaneció quieta, cerca de la puerta, contemplando el cuerpo excesivamente delgado y débil de su hermano. Pensó en hacer una broma preguntando cuál era la dieta que estaba siguiendo, pero prefirió, por esta vez, guardarse su cinismo.
Faustino miró durante unos minutos a Cordelia y supo que no se había equivocado al querer hablar con ella:
“Hace muchos años que decidí no volver a hablarte y creo que me equivoqué. No suelo reconocer mis errores, ya sea por cabezonería, inseguridad o algún gen lituano recesivo que me lo impide, pero para lo poco que me queda aquí no quiero irme sin pedirte perdón. Me acuerdo perfectamente del día en que nos enfadamos. Ambos estábamos en el taller de costura de la fábrica de papá. Tú querías ver las hojas de cuentas y yo jugaba con el primer maniquí de costura de la familia. Yo lo llamaba Loló, ya que me recordaba a unos dibujos animados que nos ponía mamá de su infancia en Lituania. Loló era un enjambre de metal, cubierto por tela y muchos huecos vacíos. ¿Te acuerdas? Con ese maniquí papá comenzó su imperio y todo lo demás es historia. Sobre la pequeña estructura metálica de Loló se posaron, a lo largo de los años, miles de diseños, desde el vestido que la princesa Margarita llevó a su visita a Jamaica en 1962, el amarillo, pasando por el traje de marinerito de mi primera comunión o aquella falda de tablas que tantas veces te pusiste. Sin embargo, ese día quisiste que mis recuerdos y todo el trabajo del que Loló había sido partícipe desapareciesen al instante. Nunca entendí el motivo, no sé si eran celos de que papá quisiera más a Loló que a nosotros, envidia por no saber coser y así poder disfrutar de las maravillas de nuestro maniquí o simplemente maldad juvenil. Sin embargo, lo que nunca pude olvidar es cómo Loló se quemaba en la estufa del taller cuando lo tiraste allí sin miramientos. Creerás que soy un sensiblero o un infantil, pero en ese instante mi vida se quebró y comprendí que la felicidad es efímera”.
Cordelia se acercó a la cama de su hermano mientras lloraba desconsoladamente. No tenía voz para decir nada. En ese momento, abrió con cuidado su bolso y de él sacó un pequeño maniquí restaurado y ligeramente modernizado. Loló seguía con vida y Faustino no podía creer lo que estaba viendo. Ahora era él quien lloraba mientras abrazaba a su hermana.

