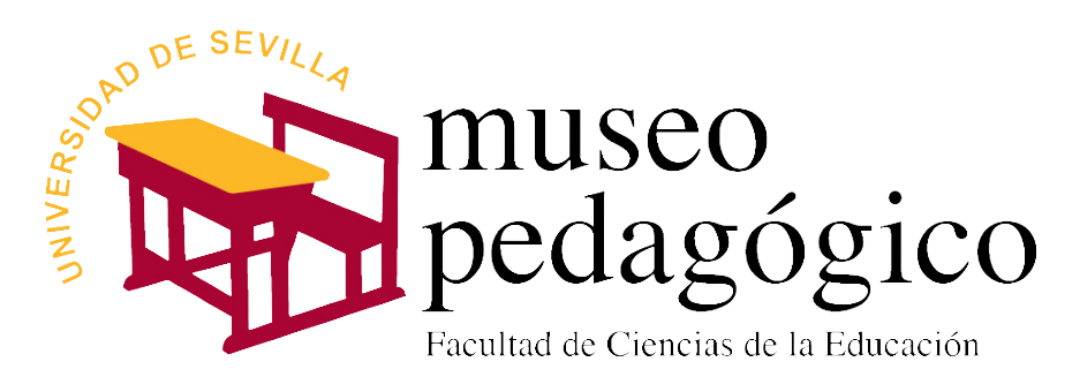
CINTA DE CASSETTE DE JOAN
MANUEL SERRAT
CONFESIONES EN TORNO A UN CASSETTE

Imagen: Cinta de cassette de Joan Manuel Serrat.
Museo Pedagógico de la Faculttad de CC. de la Educación de la Universidad de Sevilla.
Contemplo una cinta de cassette con diversos éxitos de Joan Manuel Serrat, depositada en uno de los pupitres del aula dedicada a la Transición en nuestro Museo Pedagógico, y mi mente -y mi alma- viaja con nostalgia a mi infancia, ese tiempo ahora tan remoto y que la mayoría de nosotros evocamos -a veces con verdad, a veces con la recurrencia absurda a ciertas frases hechas- considerando que fue una época de felicidad e ilusión. Serrat me lleva a mi padre, a uno de esos primeros mítines del PSOE en Sevilla, en El Prado de San Sebastián, donde actuaba para mostrar apoyo a un cambio ansiado por una parte importante de la población (entonces, todavía se hablaba de “los rojos” y en la caseta de la Feria de dicho partido se vislumbraba una bandera republicana hecha con farolillos); Joan Manuel me conduce a mi primer amor “real”, a ese primer chico que me hizo temblar al deslizar sus dedos por mi cuerpo, a esas tardes eternas que terminaban a las once cuando tenía que regresar a casa -él, como yo, era muy de cantautores y junto a Serrat escuchábamos a Silvio Rodríguez, a Luis Eduardo Aute, a Lluis Llach, a Paco Ibáñez-; sus canciones me trasladan, sin duda, a las entrañas más profundas de mi ser, porque ellas me hablaban de libertad, de inconformismo, de pasión… de todo aquello que yo sentía -y siento- que me definen. ¿Fui yo quién buscó a Serrat o Serrat me buscó a mí?
Difícil de saber, pero aún hoy, pasadas ya tantas décadas, habiendo sufrido tantos desengaños, tantas desilusiones, tantos desamores, sigo escuchando aquel doble cassette -ya hoy convertido en vídeo de youtube- que pedí ardientemente por mi trece cumpleaños, “Serrat en directo”; unas cintas que, de tantas veces colocadas en un aparato encargado a mi abuela en un viaje a Tenerife (antes, los relojes, las calculadoras, los transistores, cualquier tipo de reproductor de música … se intentaban comprar mucho más baratos en Ceuta o en las Islas Canarias), estaban medio estropeadas por haberse quedado una y mil veces enrolladas en los cabezales del radio-cassette. Todos quienes hemos pasado con creces el ecuador de nuestra existencia -pensamos ingenuamente que, al menos, viviremos ochenta años y con calidad de vida; ¡cuán infantil es, con frecuencia, el ser humano, quizá para sobrevivir y soportar la angustia!- nos acordamos del recurso casero más empleado para resolver este entuerto: utilizar un bolígrafo -los BIC eran los ideales por su diseño- para volver a conseguir a colocar la cinta de cassette lista para una nueva escucha.

Sí, los cassettes acompañaron la vida de todas las personas que, como es mi caso, estamos en la “mediana edad”, un término que, en nuestra mente, queremos alargar hasta el infinito, en esta ansia contemporánea de parecer siempre joven (y siempre felices, y siempre vitales). Mucho más en aquellas familias -también como la mía- que nunca tuvieron dinero suficiente para tocadiscos o los eternamente deseados equipos de música, que yo solo veía en las películas y series de televisión. Los cassettes se identificaban para mí con la música, así, a secas, que yo solo oía o a través de ellos, o en la radio sintonizando “Los 40 principales” o en programas televisivos que fueron cambiando con el paso del tiempo, pero recuerdo especialmente “Aplauso” y “Tocata”. Y no puedo olvidar tampoco las llamadas “cintas vírgenes” que yo, a menudo, despojaba de su prístina castidad con las grabaciones de mis canciones favoritas de “Los 40”, plagadas de desafortunadas intervenciones del locutor del momento, y fueron, más de una vez, un regalo perfecto para alguien a quien yo entonces amé, y a veces de alguien que a mí me amó.
Mucho más tarde, en mis estudios de Pedagogía, se me habló del boom de la tecnología educativa, pero, mi colegio, arraigado en el pasado, con mucho gris en el uniforme, con incontables rezos a todas horas, con demasiado autoritarismo y conservadurismo por parte de la Directora, nunca introdujo ni uno solo de los nuevos recursos didácticos. Yo, que había pasado mis primeros años de escolarización, en un ambiente mucho más lúdico, más abierto, y, desde mis entendederas infantiles, más sano, como era el de la Escuela Francesa, viví esos años obligados en el nuevo colegio como un castigo sin haber cometido delito, en una situación un tanto kafkiana, aun sabiendo que era el resultado de los elevados precios del recinto francés que había determinado a mi madre a tomar la necesaria decisión de buscar un nuevo centro educativo para sus cuatro retoños. El paso al instituto (público) lo esperaba con ilusión, pues, en mi mente adolescente, lo identificaba con un retorno a la libertad perdida y un deseo -harto comprensible- de, por fin, contar con compañeros varones en las aulas que, cuanto menos, harían más divertidas y atractivas mis clases. Como suele pasar, algunas expectativas se cumplieron, otras no tanto, y aparecieron momentos felices y otros bastante desagradables, pues habitualmente la vida, como el ser humano, está llena de luces y sombras, de alegrías y miserias.
Entré en el instituto en los ochenta, esperando encontrar nuevas formas de entender la enseñanza (y el aprendizaje), en definitiva, la educación, pero las tecnologías, y, en concreto, los cassettes, no tuvieron tampoco aquí demasiado arraigo. Jamás entré en ningún “laboratorio de idiomas”; escaso, si hubo alguno, fue el uso de un proyector de diapositivas, y nunca vi un solo filme educativo en el centro. La pizarra -junto la viva voz- era el principal instrumento de transmisión de las enseñanzas del profesorado, y nuestro aprendizaje se intentaba conseguir gracias a nuestra habilidad tomando unos apuntes que, muy frecuentemente, eran dictados directamente por el o la docente, o estudiando en los libros de texto. Ahora bien, los cassettes, gracias a su económico precio, a su facilidad de transporte, a su poca fragilidad, se utilizaron cuanto menos en algunas clases de idiomas -las mías de francés- con la ilusa pretensión de que, gracias a ellos, captásemos la pronunciación “nativa” y no la considerada quizás como bastante imperfecta de nuestros docentes -siempre profesoras, en mi caso concreto-. Así, yo conservo el recuerdo de esos días en que Nieves, Petra, Rosa, Isabel -mis docentes de francés en los cursos de bachillerato y COU- venían con el radiocassette de doble pletina y nos ponían algún diálogo que nos/les permitiera discernir si comprendíamos el idioma. Pretensión un tanto ilusa en un aula como la nuestra, con una acústica imposible, y con cuarenta personas en plena adolescencia cuyo silencio absoluto era tarea tan dificultosa como la localización de la Atlántida.
Mi propio carácter, tendente a conservar los objetos significativos (para mí) del pasado, me han hecho aún guardar todos y cada uno de los cassettes que tuve a lo largo de mi vida. En un lugar no visible para quien visita mi hogar, reposa Serrat, Silvio Rodríguez, Mecano, Jeannette, Phil Collins, Michael Jackson… y tantos y tantos otros que un día me hicieron estremecerme, llorar, reír, o bailar como si no hubiera un mañana. Cassettes compañeros de aventuras, de soledades, de descubrimientos, de secretos. Cassettes que, a más de una generación, nos recuerdan lo que fuimos, decidieron parte de lo que somos, y quizá siguen influyendo en lo que seremos.
