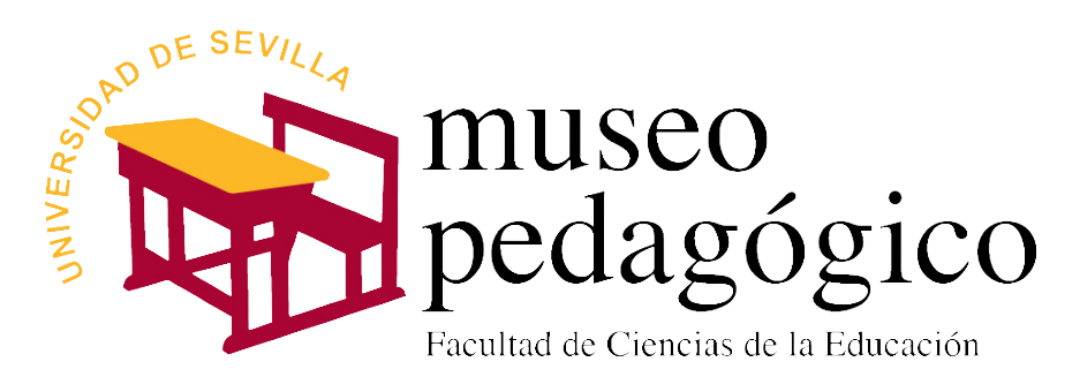
COCINA INFANTIL
MI COCINITA DE JUGUETE

Imagen: Cocinita de juguete (1950-1960 aprox.).
Museo Complutense de Educación. Universidad Complutense de Madrid.
Cuando era niña, mi mundo era un jardín de posibilidades infinitas. Recuerdo el día que vi por primera vez la cocinita de latón en la tienda de juguetes. Brillaba en el escaparate. Le pedí a mis padres que me la compraran, y al llegar a casa, mi imaginación desbordó sus límites. La cocinita se convirtió en el centro de mis juegos, un portal hacia aventuras de todo tipo donde yo era la maestra de mi propio mundo.
La cocinita era perfecta, con sus pequeños fogones de gas y cacerolas relucientes. Cada vez que encendía el fuego imaginario, sentía una chispa de emoción. Mis muñecas eran mis comensales, y yo, la chef prodigiosa, preparaba festines que solo existían en mi mente. La cocina no era solo un juguete, era mi compañera, mi cómplice en un juego interminable, siempre renovado, a veces compartido.
Esos momentos de juego estaban llenos de una felicidad pura, libre de las complicaciones del mundo adulto. Para mi yo infantil, gracias a la cocinita podía ser cualquier cosa, una bruja que preparaba venenos, un hada que preparaba antídotos, una chef famosa, una madre cariñosa. Pero a medida que crecí, esa visión comenzó a cambiar sin que yo fuera plenamente consciente de ello.
Al avanzar hacia la adolescencia, expectativas no explícitas empezaron a pesar sobre mí. La cocinita de latón, antes símbolo de alegría y posibilidad empezó a adquirir un matiz diferente. Ya no era solo un juguete, sino una representación de lo que se esperaba de mí como mujer. Las mismas ollas y sartenes que una vez manejé con tanta alegría empezaron a sentirse como un recordatorio de un destino determinado.
Las voces de la sociedad se imbricaban con mis propios deseos, a veces contradictorios, se habían filtrado en mi mundo. Las cenas imaginarias que preparaba se convirtieron en una metáfora de las tareas que asumiría como propias, con cierta inquietud. Mis sueños de ser cualquier cosa comenzaron a desvanecerse bajo el peso de los estereotipos que nos rodean. La cocinita ya no era un portal hacia un mundo de fantasía, sino un espejo de un futuro rígido, inexorable.
La transición de la infancia a la adultez trajo consigo una tristeza sutil. Las horas pasadas en mi habitación, mirando mi vieja cocinita de latón, me llenaban de una melancolía profunda. Allí, cubierta de polvo y olvidada, la cocinita reflejaba mis propios sentimientos de contradictorios. El juguete que una vez simbolizó mis sueños y esperanzas ahora parecía una cárcel silenciosa, un símbolo que definía mi valor a través de mi capacidad para cuidar y alimentar.
Ahora, como mujer adulta, veo la cocinita con ojos diferentes. Entiendo que, aunque fue una fuente de felicidad en mi infancia, también fue una herramienta para moldear mi identidad y expectativas. La dualidad de su existencia es un reflejo de la dualidad de mi propio viaje: la lucha entre mis sueños personales y las expectativas externas.
Sin embargo, en esa reflexión, encuentro una verdad melancólica pero poderosa. La cocinita, con toda su carga simbólica, también me enseñó sobre la resistencia y la adaptabilidad. Me mostró que, aunque los roles impuestos pueden ser pesados, la creatividad y la imaginación siempre encuentran una manera de florecer. Y en ese florecimiento, aunque a veces teñido de tristeza, hay una belleza profunda y duradera.

Porque, aunque la cocinita de latón haya sido relegada al ático, cubierta de polvo, sigue siendo un recordatorio de que, en nuestro interior, siempre hay un jardín de posibilidades infinitas esperando ser redescubiertas, repensadas.
Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
algunas hojas verdes le han salido.
(A. Machado, 1969).
