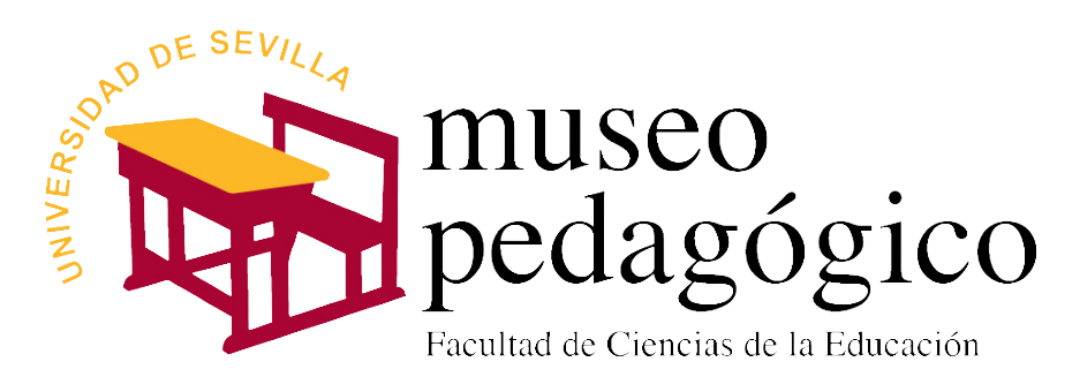
LIBROS DE LECTURA
CRUZANDO OCÉANOS, ESCALANDO CUMBRES,
DESCUBRIENDO EL MUNDO
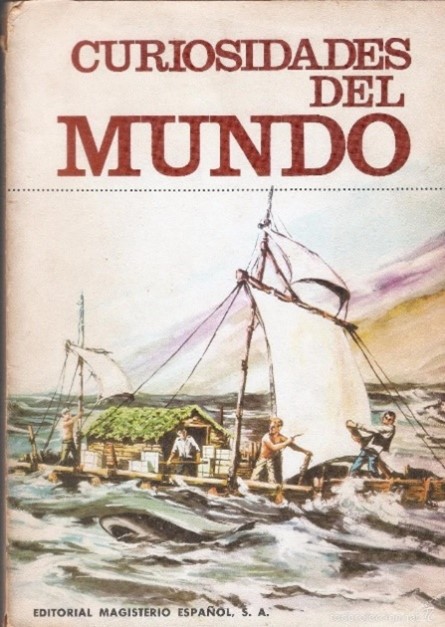
Curiosidades del mundo. Madrid. Editorial Magisterio Español. Lectura 5º curso (1971).
Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
Era una escuela áspera y concisa en la precisión con la que actuaba a diario. Dar la lección, resolver problemas, mandar tareas, asignar premios e imponer castigos. En aquella aula su titular luchaba por enseñarnos a salir de la ignorancia, si bien su maestría, enfrentaba entonces la tradición, con los áridos principios que al parecer integraban la nueva ley. Me habían pasado de cursos tras superar algunas pruebas. Es posible que de tercero a quinto del nuevo plan y aterrizaba quizá un par de años antes en la «escuela de los mayores». Para nuestra sorpresa, las temidas matemáticas se transformaron en manejo de conjuntos, que a todas luces era un juego de andar por casa, cuya sencillez inicial la tornaba ingenua y en su aplicación práctica se nos hacía rayana en la metafísica de lo obvio. No obstante, aprendimos las nociones básicas del cálculo, aplicado a la solución de problemas comunes, y algún atisbo de lo que nos quedaba por delante, quizá raíces, factores, operaciones con quebrados y ecuaciones. Entre los ritos de paso imperantes era preciso salir a la pizarra. Para superar la prueba, había que poner el máximo cuidado, calma y atención para eludir toda sanción. Una vez alcanzado el éxito, era posible retornar íntegro a tu sitio. Había una prueba singular que consistía en plantarse delante de un mapa mudo de geografía física a dar cuenta de accidentes, mesetas y fallas, u otros rasgos de nuestra orografía. A veces resultaba un temerario ejercicio de fe, confianza y fortuna. Ese día quizá se trató de los afluentes por la derecha del Guadiana. Cada fallo contaba, y así, respondíamos con la aprendida cantinela, aquello del Cigüela y el Záncara en la cabecera, el Bullaque, río Frío y Valdehornos en su cuenca media. Pero, en estas, se coló el Zújar que era de la izquierda. Entonces voló la mano de un modesto aprendiz de maestro, quizá recién llegado o en prácticas, quien, emulando la pedagogía imperante, trató de estampar su mano en la sesera del interrogado para avivar la inteligencia dormida. Percatado del intento, escurrió el bulto el implicado y el guantazo casi se lo llevó el mapa.
Luego de recuperadas las formas, una vez superada la cuenca media llegaba lo más cercano y sabido, el Estena, Guadarranque, Guadalupe, Ruecas, Alcollarín y Búrdalo. Eludido el escarnio por los pelos, llegaba el turno de la lengua española, que se nos hacía anclada en la prehistoria. Para discernir su composición todos los días había que pasar revista a presentes, pasados y pretéritos, incluido el futuro y las formas de subjuntivo. Luego comenzaba la inquietante labor de desentrañar los elementos que componían la oración, en una arcana operación anatómica que permitía hallar los componentes morfológicos y sintácticos que, al parecer, componían y eran la esencia de nuestros mensajes.
Las primeras horas de la mañana eran las más densas y a la dificultad progresiva de los contenidos se sumaba la tozuda insensatez de quienes engrosaban el pelotón de castigo. Estaba compuesto por una nómina fija de condenados, que un día sí y otro también se topaban con severas riñas, duelos y quebrantos. Aquellos escarmientos impulsaban al resto a tratar de buscar la perfección en lo que hacían para evitar ser objeto de cualquier tropelía pedagógica. De manera que, la llegada del recreo era deseada como bálsamo salvífico para escapar al exterior en busca de juegos, merienda y si había lugar, algunos puntapiés a un maltrecho balón. Otra de las tablas de salvación era la lectura. De todas las obras que aquel curso manejamos en clase, había un libro que hacía las veces de elemento terapéutico, pues era el único que permitía evadirse de la realidad desde el pupitre y aminorar el cúmulo de tensiones y despropósitos que toda mañana escolar arrastraba.
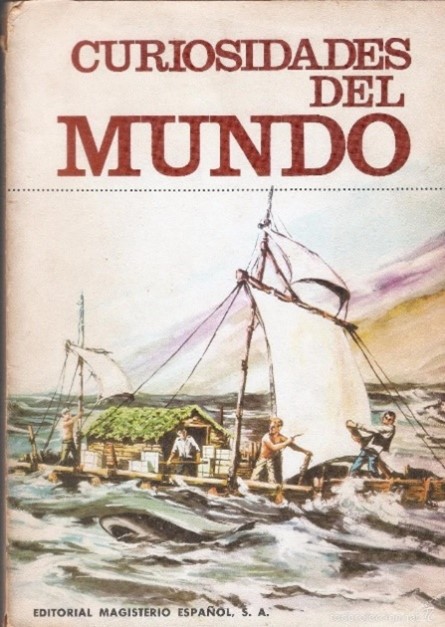
Era complejo que se produjeran reprimendas o castigos en aquella parte del tiempo dedicado a la lectura y el comentario de textos. En este caso quedaba suprimido el principio de «la letra con sangre entra» que nos hacía más vulnerables a errar por temor, antes que por saber. La obra era Curiosidades del mundo, editada por Magisterio Español y concebida como «complemento de los conocimientos que han de adquirir en las distintas materias» en la confianza de que «niños y maestros encuentren en este libro –rezaba el prólogo– un instrumento de trabajo agradable y, sobre todo, eficaz». La selección de fragmentos realizada por A. Sánchez y E. Chamorro, cumplió sin duda sus fines, permitiéndonos desplazarnos en armadías, convertirnos en pastores guerrilleros, con Viriato a la cabeza, en gauchos de La Pampa a lomos de caballos, manejando el lazo, consumiendo mate y cantando como Martín Fierro. También desvelar los secretos de la construcción de la Torre Eiffel, y los del templo del Pilar en Zaragoza, perdernos en las praderas americanas para conocer la vida de los bisontes, embarcarnos en la «Kon-Tiki» para emular las hazañas de Thor Heyerdal, adentrarnos en la vida singular de una colmena, entender las medidas de tiempo, los inventos chinos, los ríos sin costas y hasta la vida en Laponia. Luego nos transformamos en escaladores para ascender a los Alpes tras el primero de la cuerda, sobrevivir en una isla con Pedro Serrano, cual Robinsones hispanos, manejar las propiedades del calor, desentrañar la vida de las hormigas y conocer el descubrimiento y manejo del fuego por nuestros primitivos ancestros. Estas fueron una parte de las diversas nociones, conocimientos y aventuras que nos acompañaron en la escuela a lo largo de aquel curso. En este universo singular se incluyó la descripción del profesor Chico y Rello del traje de la mujer lagarterana, con sus cuatro guardapiés o briales, ribetes, cintas de tisú, mandiles de rizo, capotillo, gorguera, sayuelo y jubón, además de las filigranas del ornamento y el ramo de oropel con lazo de tapiz. Todo ello supuso adentrarnos en el territorio propio de nuestras compañeras que desconocían también la mayor parte de aquellas piezas. Otra cosa era en medio del helado norte la «fiel y abnegada» mujer lapona, como leíamos en el texto de Werner Watson «siempre atareada con múltiples ocupaciones: cociendo el pan, tejiendo telas calientes y abigarradas, bordadas con motivos antiguos».
Esa escuela, pese a todo, sigue siendo recreada en tantos museos pedagógicos con banderas e imágenes de gobernantes y fundadores de partidos. Pero son elementos incapaces de dar cuenta del cerrado universo que, ajeno al tiempo, quedaba oculto tras muchas de sus puertas. Para nosotros, entiendo ahora que aquello, poco tenía que ver con las figuras enmarcadas o los principios que presidían la sociedad del momento. Permanece la idea ancestral de que la capacidad de adaptación para adquirir el aprendizaje se transformó en moneda de supervivencia. En sus pupitres aprendimos a eludir el destino a base de obediencia, constancia y estudio, pues de otro modo, sus muros se convertían en penal, en un lugar donde el temor, a errar o a incumplir, era el principio esencial generado por aquella forma de entender la pedagogía. Las alternativas para superar esa inercia quedaban reducidas entonces a proseguir en un internado regido por alguna orden monástica u obtener alguna beca para poder incorporarse al programa civil de universidades laborales. Lo segundo era complejo, dado que además de reunir los resultados había de ser concedida, y tras ello era preciso cumplir con todas las exigencias que permitían mantenerse en el sistema, pendientes siempre de rendir lo necesario para impedir cualquier apercibimiento de expulsión que condujera a su pérdida. No era la única alternativa de formación pero fue la que funcionó. Poco sabíamos entonces lo que nos aguardaba, sin duda un cambio radical en las maneras de entender la enseñanza, no exentas de un nivel de exigencia acorde con el compromiso de los profesionales que trabajaron en nuestra formación. Una parte de la burguesía industrial progresista hizo de alguno de aquellos centros lugar de formación de sus hijas, como descubrimos los internos de la Uni, en bachillerato, al compartir pupitre con ellas. Pero antes, aquel quinto curso, es posible que la clase fuera mixta, y que las niñas estuvieran situadas en una parte del aula separada de los niños y cada uno de sus componentes en su propio mundo. Carecíamos de intereses comunes más allá de la convivencia allende las fronteras de la escuela. Era en las plazas y lugares de juego, donde habíamos crecido, en los que mantuvimos mayor cercanía durante la infancia. Pero entre aquellos pupitres apenas queda en la memoria el atisbo de su presencia y la distancia infinita que separaba los universos que habitaba cada género.
