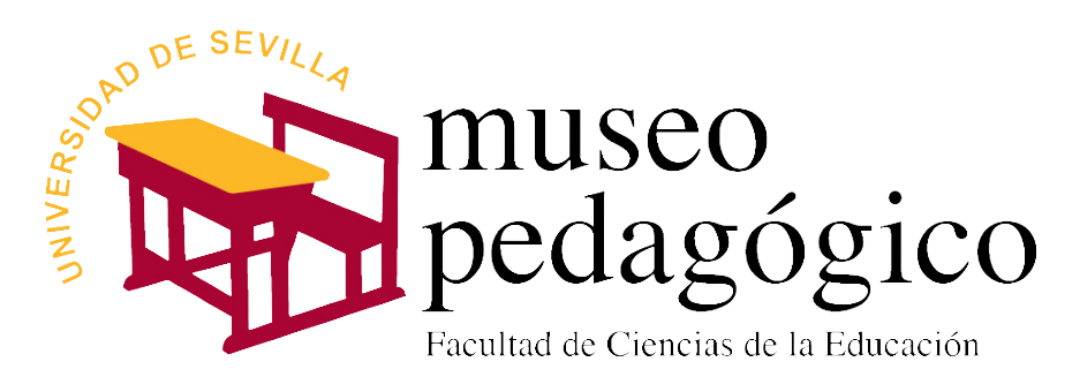
LÁPICES DE COLORES
DE MADERA
MI LÁPIZ CELESTE

Lápices de colores de madera.
Museo Andaluz de la Educación
Abres el estuche de lápices nuevo, empujando desde abajo la caja interior, y asoman los lápices ordenados en armónica gradación de tonos, con una sugestión de arcoíris llena de promesas, imagen doméstica de la perfección. Adelantas la mano infantil y decides cuál eliges (este para el vestido; no, este no). Retiras la mano, que vuelve al momento más decidida (el rosa, no; el azul) y extraes el lápiz preferido, nuevo y largo, con su perfecta punta afilada nunca usada.
Mi primer recuerdo en relación con los lápices de colores se remonta al tiempo borroso de mi temprana entrada en el colegio de la mano de mi hermana mayor. Veo a mi madre, que tiene en la mano un estuche de 6 colores Alpino cortos (que entonces eran redondos), en una de esas magníficas iniciativas cotidianas, de mujer que lleva el peso de la casa y los hijos. Reunidos los hijos de la familia numerosa, en un gesto inusitado, mi madre asigna un lápiz (recibido sin un asomo de disputa) a cada uno de nosotros. Supongo que a uno de los mayores le cupo la suerte de recibir dos lápices; a mí el azul celeste me pareció un tesoro que colmó mis expectativas.
Aquel lápiz de color brillaba en la grisura de las estrecheces de nuestra última posguerra dentro de mi primer plumier de madera, en los grises e interminables días de lluvia del otoño, cuando iba al colegio femenino vestida con la áspera falda gris del uniforme, insegura en las grandes botas de agua donde bailaban mis pies.
En tu moderno plumier de cremallera recolocas tus lápices restaurando la armonía desde los colores más claros (se gastan siempre más rápidamente) a los más oscuros. Pasas la punta de cada lápiz por las gomillas apretadas, que ceden después para abrazar y sujetar firmemente el cuerpo hexagonal de cada uno, comprobando el trazo de color que han dejado las minas en la base del plumier.
Has coloreado un nuevo dibujo, otra miniatura que ilumina la modesta superficie de tu cuaderno de dos rayas: el aparato digestivo junto a las áridas operaciones de cálculo, la bandera junto al vocabulario de los oficios, los alimentos de origen animal junto a la fábula adoctrinadora. Se cierra el oasis multicolor y cierras tu plumier, breve universo presidido por el orden.
Mis primeros lápices de colores fueron Alpino. La imagen del cervatillo con las montañas de cumbres nevadas al fondo forma parte del álbum familiar en mi memoria de niña del baby boom. Los estuches de 24 colores, de 36 colores, eran un sueño recurrente al visitar las papelerías. Antes de decidir la mano podría ahí ejecutar un soberbio arpegio recorriendo sus notas de color, acariciando las formas hexagonales de su teclado colorido.
De los rotuladores, que se popularizaron después, con sus colores rotundos, me llega la seducción del chirrido que acompañaba al trazo, pero eran, sin duda, poco delicados e inferiores en matices. En unos años descubrimos las ceras. Junto a sus colores poderosos retengo el tacto satinado de las superficies alisadas con los dedos, saturados de su inconfundible olor acre. Por encima de unos y otros, los lápices de madera conservan para mí su poder de emocionar, como antaño en aquella escuela femenina, que despertaba a la modernidad entre los últimos coletazos de la dictadura.

Despliegas los colores sobre el pupitre: el sacapuntas y la goma de borrar, la regla, las tijeras de punta redondeada, la cola blanca, toda la panoplia de los trabajos manuales. Celebras, apenas consciente, la irrupción de las ‘pretecnológicas’, nuevo remanso para la creación en el horario escolar, las manos prestas a experimentar: palpar, plegar, casar, rasgar, anudar, aplanar, siempre pegar, siempre colorear, construir. Festejas la humilde revolución que convierte la clase en taller: el rumor permitido, las risas no decididamente acalladas, deshechas las filas, sentadas sobre un pie, de lado, a horcajadas; los brazos remangados, las cabezas muy juntas; coletas, lazos, diademas, trenzas sobre el proyecto que se abre camino.
No encorvas la espalda sobre el laborioso bordado, puntada tras puntada, la vista fija en la labor, minuto a minuto, repitiendo el patrón, hora sobre hora, acatando el diseño, muestra por muestra, tapete a tapete, mantel y mantel, este curso o el anterior. Despega la nave, desde el abrigo multicolor de las cartulinas y el frufrú del papel de seda, hacia otro posible futuro, a lomos de las tijeras, armada de pinceles, domando el cartón, imprimiendo tus huellas en la arcilla, respirando el perfume de la plastilina.
En este presente en el que tenemos gran parte de nuestras vidas encapsuladas en un tiránico cuadrángulo colmado de posibilidades virtuales, me sonrío al aceptar el lejano parangón con mi último estuche de adulta, mi última caja, de lata, de 12 lápices de colores, similar a una tableta; me sonrío al abrirla y rasguear la escala de tonos de mis lápices, siempre, como en la infancia, preñados de posibilidades, dispuestos a la sugerencia; me sonrío al renovar el gesto de imprimir una ligera presión sobre la afilada mina de un lápiz de color para recoger el cuerpo de madera que me espera, alzado en diagonal, invitándome, con su tacto preciso y familiar, al trazo, a la mancha, a la nube, al fruto, a la ola, a la fronda. Y me sonrío al retrasar mi dedo desde la alineación imperfecta de las puntas de los lápices, desigualmente gastados (amarillo, rosa, rojo, morado, verde claro, verde oscuro…), por el único lecho semivacío, hacia la punta de mi lápiz azul celeste, llamativamente mucho más usado que el resto, sin que yo me decida a conjeturar el motivo plausible. Mi lápiz celeste.
