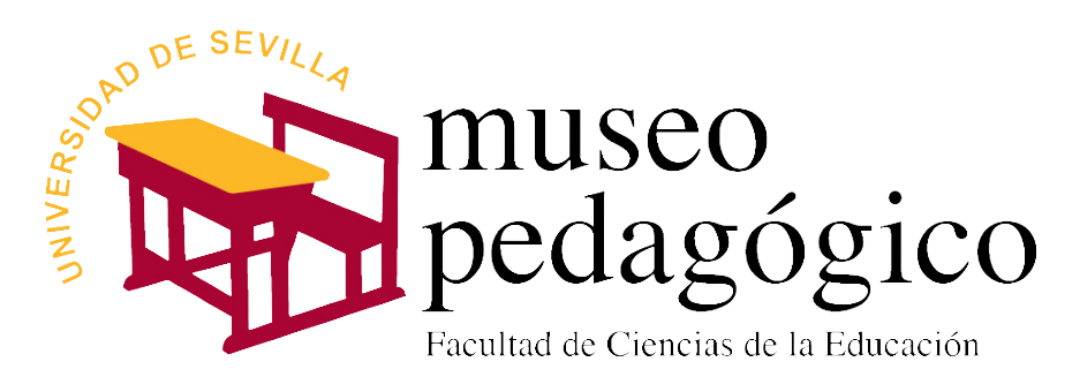
SILLAS DE NIÑAS
SILLAS, FLORES Y ESTRELLAS

Sillas de niñas.
Museo Pedagógico de la Universidad de Huelva
A la anea, o enea, se la conoce, sobre todo, por haber servido, desde tiempo inmemorial, para fabricar con manos artesanas, trenzando con pericia sus hojas una vez secas, asientos de sillones, mecedoras y sillas. Y, sin embargo, nada tan ajeno a la sequedad o a la aridez como estas plantas finas y esbeltas, de hojas punzantes como facas, a las que tanto gustan los bajos marismeños, las riberas de los arroyos y las tierras encharcadas. Aunque la manufactura de muebles ha experimentado grandes cambios, las sillas de enea siguen formando parte de las estancias domésticas e incluso de los recintos públicos. No así del espacio escolar. Desde hace tiempo, sólo se ven en las aulas pupitres u otro mobiliario de mesas y sillas de hechuras modernas, específicamente diseñado para las escuelas, con una funcionalidad pedagógica que uno no entiende del todo (¿tan pedagógico es convertir el espacio escolar, ya de por sí cuadriculado, en una geometría implacable de sillas y mesas idénticas?).
Estas sillitas bajas de enea, austeras y sencillas o, como éstas, coloridas y decoradas con primor al estilo sevillano, ya no van a la escuela. En todo caso, se les acoge piadosamente en los museos pedagógicos para que dormiten en un tiempo inerte y alimenten la nostalgia en esta época tan desangelada.
Hubo un tiempo, sin embargo, en que habitaron todas las horas y todos los ámbitos de la niñez. A diferencia de la mayoría de los objetos que componían el ajuar de las escuelas, atestando armarios, estanterías, muros, mesas y bancas; a diferencia de eso que llaman recursos didácticos, todos tan iguales, todos tan anónimos, tan degradados a ser meras herramientas, las sillitas de los niños guardaban su singularidad, y su vida transcurría en varios mundos a la vez, aquellos que cada niño vivía. La sillita, acompañante fiel, iba y venía con él: de casa a la escuela, de la escuela a casa. A todas partes.
Cuando, a la hora del lubricán regresaba con Platero de sus paseos campestres, Juan Ramón Jiménez veía a un niño, silencioso y con la mirada perdida, sentado en su sillita a la puerta de su casa: “Era uno de esos pobres niños a quienes no llega nunca el don de la palabra ni el regalo de la gracia…”. Un día, cuenta dolorido el poeta, un “mal viento negro” se llevó al niño. Ahora, dice, estará nuevamente “sentado en su sillita, al lado de las rosas únicas, viendo con sus ojos, abiertos otra vez, el dorado pasar de los gloriosos”. En otro capítulo de esa maravillosa elegía que Juan Ramón no escribió para los niños, pero en la que la infancia, alegre y trágica a la par, llena sus páginas, la muerte es otra vez la protagonista. “Vive tranquilo”, le dice a Platero. Cuando te mueras, “yo te enterraré al pie del pino grande y redondo del huerto de la Piña, que a ti tanto te gusta. Estarás al lado de la vida alegre y serena. Los niños jugarán y coserán las niñas en sus sillitas bajas a tu lado”. Niñas que, quizás esa misma mañana, sentadas en esas mismas sillitas, escribieron en su pizarrín las palabras que una maestra, con voz clara y recia, les fue silabeando. Puede que se llamara doña Domitila, y que la escuelita fuera una miga, siendo la maestra, qué paradoja, tan severa y poco amigable. Juan Ramón, en una ensoñación pedagógica (o “antipedagógica”, según se mire) que inevitablemente nos evoca el espíritu institucionista, le promete a Platero que nunca lo llevará a esa escuela: “¿En qué sillita te ibas a sentar tú, en qué mesa ibas tú a escribir, qué cartilla ni qué pluma te bastarían…?”.
“No, Platero, no. Vente tú conmigo. Yo te enseñaré las flores y las estrellas”.

