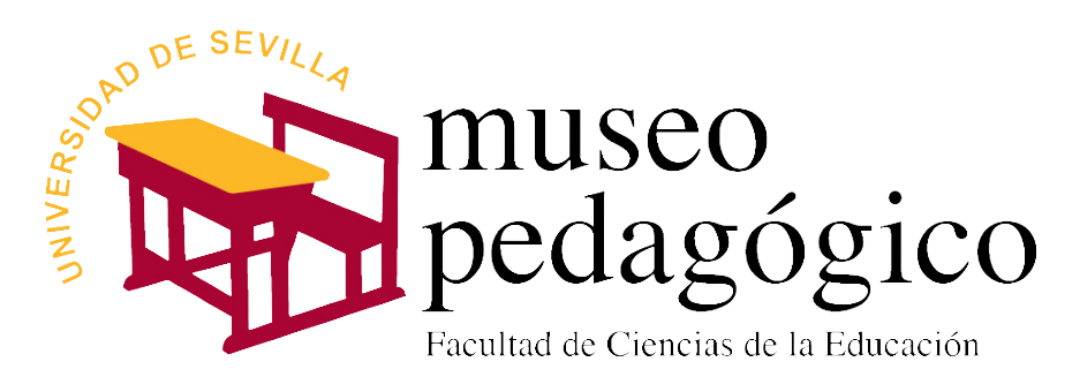
REGLA

Regla. Museo Pedagógico de la Universidad de Huelva
Las diferentes acepciones de la palabra regla resultan, cuanto menos, iluminadoras de la mentalidad que subyacía a la omnipresencia de este “instrumento rígido y de forma rectangular”, que, de acuerdo con su primera definición en el DRAE, “sirve para trazar líneas rectas, o para medir la distancia entre dos puntos”. En el colegio público en el que yo estudié EGB, entre finales de los años 70 y principios de los años 80 –naturalmente, del siglo pasado–, este instrumento, de forma, a mi modo de ver, más alargada que rectangular, tenía una función adicional a su posible empleo en clase de geometría para trazar líneas rectas o medir la distancia entre dos puntos: la “señorita” –así se denominaba, cuando yo era niña, por defecto, a todas las profesoras de EGB independientemente de su edad o estado civil– utilizaba la regla, preferentemente, para darnos con ella, a veces en la cabeza, a veces en las manos, y llamarnos así al orden mientras ella continuaba, imperturbable, explicando lo que fuera. Esta función adicional de la regla se me antoja, en realidad, más próxima a dos acepciones del vocablo que nada tienen que ver con las matemáticas. En concreto, con las que entienden que regla es, bien “aquello que ha de cumplirse por estar convenido en una colectividad”, bien el “conjunto de preceptos fundamentales que debe observar una orden religiosa”.
En mi etapa colegial, algo que había de cumplirse, por estar absolutamente convenido en la colectividad, era que los niños, en el aula, teníamos que estar quietos y callados atendiendo al profesor. Si nos desviábamos, siquiera fuera mínimamente, de nuestra condición de estatuas silentes, la regla nos recordaba cuál era nuestra misión en el pupitre. De este modo, cualquier grupo de niños, sentados frente a una pizarra, generaba la sensación de estar conformando algún tipo de orden religiosa que hubiera hecho voto de silencio, sobre todo porque en aquel entonces en las aulas de los colegios públicos la presencia del crucifijo se daba tan por sentada como la de la regla de “la señorita”.
Yo no era especialmente dada al silencio en clase, todo sea dicho, fundamentalmente porque en aquella época apenas había aulas de Educación Infantil en las escuelas, y, como mis dos padres trabajaban, mi padre precisamente como maestro, me vi cursando primero de EGB durante tres años consecutivos (los cuatro, los cinco y los seis años).

Esto trajo consigo dos consecuencias fundamentales: por un lado, la de que aprendí a leer con cuatro años; por otro, que a partir de los cinco años todo lo que oía en clase me sonaba demasiado familiar, me aburría, y me obligaba a contravenir la regla del silencio y a comentarles a mis compañeros de pupitre lo que fuera. Ahí intervenía la señorita Meli –así se llamaba la mía, que murió hace apenas dos meses–, bien con la regla, bien enviándome al rincón del aula, que era otro castigo estándar de la época. Mi padre daba clase en el aula contigua a la mía y, en casa, se tronchaba de la risa diciendo que el único nombre que oía en toda la mañana, por los gritos que daba la señorita Meli cuando me pedía que guardara silencio era el mío, y que él había inferido que yo debía ser la única de la clase que no se callaba nunca. Es posible. Los demás estaban aprendiendo cosas nuevas. Yo, la verdad, carecía de motivación para hacer como que me interesaban las cosas que ya sabía.
Hoy en día, con más de veinte años de experiencia docente universitaria a mis espaldas, y aunque no he recibido formación pedagógica específica a este respecto –porque soy profesora de la Facultad de Filología, no de la de Educación–, a veces me cuento a mí misma que quizás estas experiencias de la infancia sean responsables de mi compromiso con hacer, en la medida de lo posible, un seguimiento singularizado de cada uno de mis estudiantes. No me gusta utilizar para evaluarlos una “vara de medir” única y homogénea. Prefiero valorar el progreso individual de cada uno de ellos y no dar por sentado que todos van a alcanzar un dominio uniforme de cualesquiera reglas. Prefiero asegurarme de que no tengo a nadie en el aula que ya se sepa todo lo que yo estoy contando y a quien yo no sea capaz de ofrecer un impulso adicional para que pueda seguir avanzando por sí mismo. Esto me obliga, normalmente, a sacrificar los fines de semana y buena parte de las vacaciones, así que de pequeña pasaba mucho tiempo castigada en el rincón del aula y de mayor paso mucho tiempo castigada en el rincón de mi salón, corrigiendo actividades de evaluación continua.
Hoy no hay reglas en forma de varas rectangulares en las aulas, pero la mentalidad de que existe un “modo establecido de ejecutar algo” –esta es la cuarta acepción de la palabra regla– no ha desaparecido, la costumbre de evaluar a los estudiantes de acuerdo con un conjunto de estándares preestablecidos que son comunes para todos, tampoco. Es una pena. Yo habría estado perfectamente callada toda la mañana en clase si me hubieran dejado leer cualquiera de los libros que teníamos en la biblioteca del colegio, mientras los demás seguían haciendo los mismos ejercicios que yo había hecho ya el curso anterior y el precedente. Y habría podido recomendarles a mis compañeros lecturas singularizadas. La regla de utilizar para todos nosotros la misma vara de medir –y de golpear– nos perjudicó a toda la clase.
