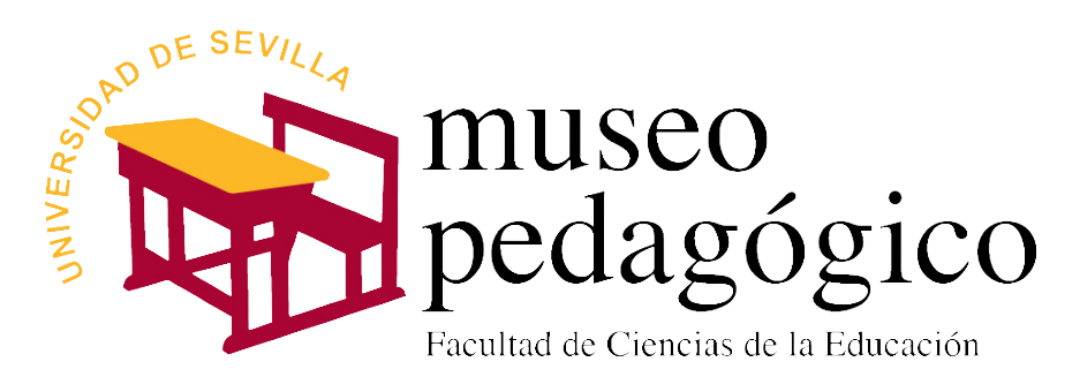
CAMA Y SILLA DE JUGUETE
CON EL HOGAR NO SE JUEGA
María José Rebollo Espinosa
Universidad de Sevilla – Museo Pedagógico de la Facultad de CC. de la Educación
mjrebo@us.es

Cama y silla de juguete. Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
En un principio, esta reseña se iba a titular “Hogares de juguete”, pero el relato de una de sus protagonistas me ha obligado a cambiar de idea para ser fiel a la verdad de la historia que nos cuentan esta cama y esta silla en miniatura.
Creo que debo comenzar explicando que estos “juguetes” fueron construidos por mi abuelo paterno hace ya casi ochenta años, así que son de esos objetos que forman parten del patrimonio familiar, de esos objetos que nos unen a nuestra propia historia personal con una suerte de pegamento emocional. La disposición elegida para la fotografía -la silla al lado de la cama- ha despertado en mí, por ejemplo, los ecos de las nanas aflamencadas que me cantaba mi madre por lo bajinis (“a la nana, nanita, nanita, nana, que mi niña se duerma por sevillanas”) o de los poemas que escribió mi padre para mí (“rebujoncillo de seda, cara de rosa…”).
Ambas piezas han llegado a aterrizar en los estantes del Museo realizando un viaje en el tiempo y en el espacio. Como si se tratase de la cama de “La bruja novata” -una película clásica que marcó mi infancia y que, curiosamente, también fue un fetiche en la de mi hijo mucho más tarde-, girando el boliche, salieron de las cariñosas y habilidosas manos de mi abuelo y volaron desde Huelva para llegar hasta aquí, una exposición virtual, un lugar que él jamás habría sido capaz ni de imaginar. De esta manera, la magia de los objetos histórico-pedagógicos nos va a permitir ahora compartir historias, experiencias y sensibilidades.
De mi abuelo poco recuerdo, porque murió cuando yo solo tenía tres años. Sé que llevo su nombre -al revés, ya que el capricho de la genética quiso que naciera niña-, que se parecía al retrato de Falla que aparecía en los viejos billetes de veinte duros, que era un señor chapado a la antigua, afiliado a la UGT, honradísimo, muy trabajador y diestro en las actividades manuales (quizá de ahí las haya heredado yo misma). Su hija, mi tía Carmela, me ha contado que recuerda que, al salir de la fábrica, repasaba con ella los deberes de las Lecciones de cosas y se ayudaba del periódico para enseñarle a leer y a comprender el mundo (como recomendara después Don Milani). Para Carmelita fueron construidos estos pequeños muebles. De hecho, son el primer regalo de Reyes que esa niña de postguerra recuerda haber recibido, un lujo en la “época mala, mala” de España. Pero, y de ahí el cambio de rumbo de esta reseña, nunca pudo jugar con ellos. Su excepcionalidad, y la economía de escasez y supervivencia del momento, los colocaron sobre la cómoda de la alcoba de sus padres, junto al quinqué, alejados de las torpes y peligrosas manitas infantiles que pudieran romperlos. Estaba prohibido que bajaran al suelo para protagonizar horas de juego, eran “solo para mirar”, así que la obediente niña, lo más que podía hacer era subirse a una silla para alcanzar a contemplarlos con los ojos muy abiertos y el deseo de cogerlos contenido a flor de piel. Tampoco yo jugué con ellos, guardados en un armario para protegerlos, ni lo hizo la biznieta del carpintero, por temor asimismo a que se estropearan. Perdieron, pues, su lúdica finalidad inicial, aunque ganaron la posibilidad de mantenerse vivos hasta la actualidad, gracias al empeño conservador de mi tía, a la fuerza de la genealogía femenina y al azar que me ha nombrado directora de un Museo Pedagógico que los ponga en valor y los interprete para las siguientes generaciones.

A pesar de que no sea así en este caso particular, estos mueblecitos conformaban a menudo el ajuar de las casas de muñecas, un juguete de niñas ricas que, por el Sur no se estilaba mucho. Lo que sí hacíamos todas de pequeñas era jugar a las casitas, reproduciendo las futuras tareas de las futuras amas de casa, o, como dirían los modernos didactas, aprendiendo mediante role playing. Yo casi siempre prefería jugar a indios y vaqueros con mis vecinos, pero ello no eliminó de mi universo de diversión y aprendizaje a las muñecas o las baterías de cocina de lata y las minivajillas de porcelana. Todos estos juegos me iban preparando casi inconscientemente para una vida real en la que los mandatos de género me habían reservado el papel de esposa y madre que he acabado desempeñando (y muchos más, afortunadamente, aún a costa de multiplicar jornadas). María Montessori, conocedora de la permeabilidad del período sensible de la infancia para este tipo de aprendizajes, diseñó en su propuesta pedagógica un rincón de vida práctica en sus aulas, en el que niños y niñas juegan a desarrollar actividades esenciales en un hogar: cuidado de bebés, limpieza, comida, lavado de la ropa, planchado, etc., trasladando la casa a la escuela. La Sección Femenina del Movimiento, órgano rector de las enseñanzas femeninas durante el franquismo, montó igualmente Escuelas del Hogar: Economía Doméstica, Crianza, Corte y Confección eran algunas de las asignaturas programadas para entrenar a las muchachas en “sus labores” cuando ya no se trataba de un juego.
Camitas para acostar muñecos, ropita cosida (o pegada) a su medida, tacitas para tomar un té de mentira, ollitas en miniatura para cocinar manjares imaginarios… hogares de juguete que fueron instrumentos para la construcción de nuestra identidad femenina. Al menos en parte, porque las influencias educadoras ejercidas por una sociedad patriarcal son infinitas y, además, el nivel de calado varía sustancialmente de unas mujeres a otras. Sin ir más lejos, mi tía, que como dije, no pudo jugar con estas piezas sino tan solo contemplarlas y desearlas o soñar con ellas, ha sido toda su vida una perfecta ama de casa; y yo, que sí conté con muchos más juguetes de esta índole, me he rebelado contra ese esquema tradicional y procuro dedicarme a otras cosas, mientras que a las tareas domésticas les dedico el tiempo y esfuerzo mínimos, aunque sí que me marcó la impronta que hace resonar en nuestras cabezas la máxima de que “con el hogar no se juega”.
PS: Confieso que justamente hacer las camas es una obligación que cumplo a regañadientes (que lleva aparejados los valores de orden y disciplina, en los que he flaqueado a menudo) y que no he sabido transmitir a mi hijo.
