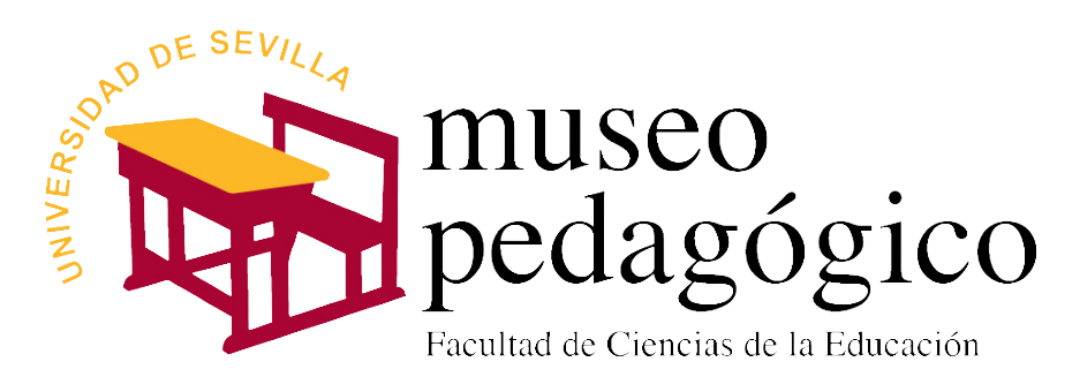
MISAL

Misal. Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
Micaela se cernía desenfada por la cuesta que le llevaba de su casa al parque de su pueblo. Al fondo, en la otra ladera del valle, se divisaba erguida y sobresaliente la torre de la iglesia. Las campanas dieron el segundo toque a misa. Micaela cuando desescalaba la calle y oía el sonido de las campanas no podía evitar que sus recuerdos no muy lejanos inundaran su mente.
Micaela recordaba casi siempre que bajaba por la empinada calle el día en que vestida de primera comunión descendía con una prudencia infinita los irregulares escalones que conformaban lo que pretendía ser una acera.
Después de unas sesiones interminables de catequesis impartidas por personas con caras de parchís y que nunca reían, llegó el día que más soñaba: vestirse de largo y de blanco como una princesa. Sus compañeras y ella misma se mostraban muy nerviosas en los ensayos, pero deseaba ansiosamente que llegara el momento en que su madre y sus tías la trajearan y la engalanaran, le colocaran en la cintura un bolso de gasa bordado por su abuela y la peinaran como a una novia. Las chuches y los regalos también le importaban, pero menos. Micaela, a la que su madre le llamaba familiarmente Mi, recordaba cómo la cubrieron con un amplio velo, le anudaron en una muñeca un largo rosario blanco y en la otra mano un librito con tapas nacaradas con el dibujo de dos angelitos aniñados que sujetaban un cáliz y al que un broche dorado bloqueaba su apertura. Entre los ropajes almidonados y los abalorios prestados por su hermana mayor, Micaela se movía tan hierática como un santo en procesión.
Aún no llevaba caminada la mitad de la cuesta cuando bruscamente desaparecían estos alegres recuerdos y se veía bajando ya jovencita vestida de domingo con velo en la cabeza y con un libro en la mano.
-Mi, sal ya, que vas a llegar tarde a misa- le gritaba su madre o su abuela.
El velo era negro con un encaje ondulado en los bordes. El libro se lo prestaba su madre. Era un volumen grueso, de pastas oscuras, de cuero arrugado por el uso y con unas letras doradas en el lomo. A Micaela le habían dicho que las hojas eran de papel Biblia y que estaban coloreadas en rojo por los filos porque recordaban la sangre de Cristo.

Micaela, apretujando el libro sobre su pecho, se sentía armada y bien protegida cuando iba a misa aunque fuera sola y no entendiera prácticamente nada de lo que decían sus frágiles páginas escritas con una letra apretada y minúscula. Lo único que le gustaba eran los dibujos a plumilla de santos y vírgenes es posiciones orantes, inmolados de mala manera y con las caras alzadas como esperando algo del cielo. Le habían dicho que tenía que leer las oraciones que convenían en cada momento, que se fijara en el santoral de cada día y que memorizara algunos párrafos que según le recomendaban eran muy importantes para su formación religiosa. El libro sin ser un catecismo tenía vocación de ser una tabla de multiplicar aplicada al comportamiento bien pensante y a las creencias oficialmente establecidas.
Durante una buena temporada todo siguió según las orientaciones de la escuela, de su familia y del párroco que con el tono de sus palabras advertía una y otra vez las obligadas costumbres que debería observar una buena cristiana y una mujer decente. Micaela apretaba su libro como un amuleto pensando que en él se encerraba la verdad absoluta y que era su llave de salvación.
Un día observó que los chicos de su misma edad no llevaban velo. Al principio no le dio mucha importancia, pero pasado un cierto tiempo también percibió que no solo los muchachos de su edad y los hombres adultos no llevaban velo, sino que tampoco acarreaban, salvo alguna rara excepción, el librito que ella portaba de forma habitual cuando iba a misa y se sentaba detrás de los reclinatorios personalizados de las ricas del lugar. Y empezó a preguntar. En su familia le dijeron que eso siempre había sido así. Que tanto su abuela, su madre, sus tías y su hermana habían llevado el velo y heredado el libro y que ahora le tocaba a ella seguir con la tradición. Que los hombres eran otra cosa. En la escuela, la maestra extrañada por sus preguntas en clase de Religión le dijo que el misal –porque así se llamaba el libro- era como un manual de buenas prácticas para ser una buena mujer, una buena esposa, una buena madre en su momento y una cristiana ejemplar. No habló de los hombres. Nadie más levantó la mano y como en su clase no había nada más que niñas no supo cuál sería la opinión de los chicos. No se atrevió a preguntarle al párroco porque le daba vergüenza. También porque su aguda voz y la velocidad como hablaba le generaba algo de miedo.
Después de hablar con sus amigas sobre el tema llegaron a la conclusión de que la situación era muy rara. No entendían por qué ellas sí y ellos no. No comprendían que siendo ya algo mayorcitas tenían que ir cubiertas y sobre todo llevando un libro que les decía cosas que no entendían y que les obligaban a realizar acciones que no sentían.
Un buen día con su mejor amiga, Micaela tomó una decisión. Guardó cuidadosamente el velo en un sobre y lo colocó en un cajón de la cómoda del dormitorio de sus padres. Cogió el misal y lo puso cerca de la imagen de Santa Rita que su madre tenía en la salita. Y salió tranquilamente de su casa, bajando la cuesta sin ataduras en la cabeza ni en las manos pensando que su mejor misal era su conducta e intentar ser buena persona.
