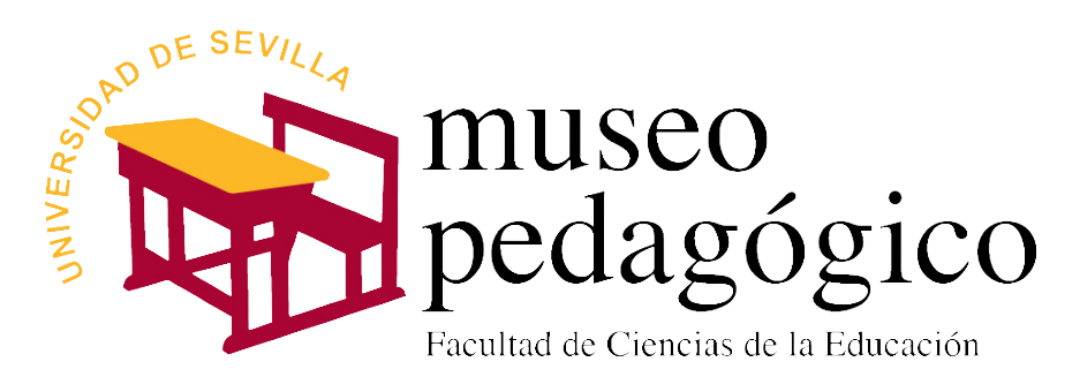
PIZARRÍN
¡QUÉ GRANDES INVENTOS FUERON LA
PIZARRA Y EL PIZARRÍN!

Pizarrín. Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
Pizarra y pizarrín han estado indisolublemente unidos desde, por lo menos, la Edad Media. Pero ha sido, sobre todo, a partir del siglo XIX cuando su uso se extendió considerablemente por los bajos precios que suponía el material usado en su construcción: una piedra lisa, pequeña y rectangular, habitualmente de pizarra y enmarcada en madera, y una barra cilíndrica o tiza hecha de cal, para escribir en ella. Ya suponía el pago de un gravamen que malhumoraba desprenderse de los hijos y enviarlos a la escuela, como para encima gastarse recursos imprescindibles para la supervivencia familiar en adquirir algo de cultura, aprender las primeras letras y conocer un poco las normas de urbanidad. Así que, su bajo precio y fácil adquisición, fueron estímulos añadidos en la escolarización de los menores por parte de padres y de madres, además, claro está, de la obligatoriedad normativa para que asistieran y de la sanción correspondiente por su incumplimiento, tras la formalización de los sistemas nacionales de educación. En tiempos de penuria o de recursos limitados, a los progenitores les preocupaba más dar de comer todos los días a su extensa y famélica prole, que atender caprichos, incomprensibles e injustificados, sobre escolarización, reducción de tasas de analfabetismo, civilidad o promoción cultural.
Sin embargo, el horizonte de posibilidades que se abría a los niños y niñas hambrientos, harapientos y descuidados con la pizarra y el pizarrín entre las manos, fue inconmensurable e indescriptible. Con estos artilugios de rudimentaria fabricación, pero de portentosa carga didáctica y pedagógica, se descubría el mundo en un parpadear de ojos. En ellos, no solo se escribían las primeras letras y los primeros números o se aprendían las primeras Lecciones de Cosas; la fantasía y la imaginación podían hacer de ellos auténticos universos con sus correspondientes constelaciones. El pizarrín rayaba, garabateaba, superponía, pero también ilustraba, representaba y magnificaba hasta lo infinito. Lo que no estaba al alcance de la vista o de la mano, estaba contenido en la imaginación infantil que se proyectaba explosivamente desde el pizarrín a la pizarra. A veces, esta plasmación de garabatos, de imágenes y de sentimientos encontrados se hacía de manera elaborada; otras, de forma rudimentaria y tosca por las prisas y la irreverencia inadvertida de los menores pero muy advertida y controlada por los docentes, lo que conllevaba en la práctica su correspondiente castigo en formato de espontáneo cachetón o reglazo y, en el mejor de los casos, de regañina amenazante.

Para borrar, se echaba mano de un trapo, habitualmente de muselina o simple lino; pero cuando este fallaba, porque se perdía o por la cantidad de polvo acumulado en su textura que hacía imposible la limpieza, la saliva y la palma de la mano se convertían en buenos sustitutos. El apremio por seguir experimentando extrañas sensaciones sobre las pizarras hacía aceptable cualquier remedio efectivo para enlucirlas y sacarles nuevamente provecho. Escribir y borrar, y volver a escribir y volver a borrar, eran hábitos imprescindibles en la captación del conocimiento en determinados lugares y en épocas no tan remotas.
Pero su importancia no estuvo solo, ni fundamentalmente, dentro de las escuelas. Las pizarras y los pizarrines también viajaban a las casas de los alumnos y de las alumnas para realizar ejercicios de matemáticas, escribir pequeñas frases y sorprender a los padres con los adelantos caligráficos adquiridos o anotar los rezos dominicales durante los fines de semana. Allí recibían una limpieza más a fondo (con agua y cepillo, en lugar de saliva y restriego manual). Pero antes de realizar esta práctica, las pizarras y los pizarrines se convertían en aliados deseados y en oportunas compañías; también en indispensables armas arrojadizas y en imprescindibles medios de comunicación. Quedémonos con esto último.
En los núcleos de población más dispersos y aislados, cuando se cruzaban en los barrancos y laderas los alumnos con las alumnas prevenientes de las escuelas unitarias rigurosamente separados por sexos, el silbo y los gritos (a veces, depurados desprecios e insultos) podrían ser una magnífica fórmula de interacción; pero otra, muy importante, era la utilización de las pizarras y pizarrines. Cuenta algún abuelo que, de niño, su primera manifestación de atracción amorosa fue el dibujo de un gran corazón (todo lo grande que la pizarra en vertical podía permitir) visible desde el otro lado del barranco y dirigido a la niña admirada. Y que aquel comienzo de atrevimiento y fascinación tuvo un corazón correspondido y un final feliz. Al menos, eso fue lo que le oí murmurar a mi padre -en presencia de mi madre- cuando susurraba con aires de complicidad y condescendencia -también de cierta vergüenza contenida- sus primeros flirteos amorosos a mis hijos. Los ojos de mayores y de niños (también de quien esto les escribe como escuchante privilegiado) se agrandaron enormemente y las sonrisas indisimuladas acompañaron aquellas emociones perennes de un recuerdo tan lejano. Una memoria de fascinación, de inocente y espabilada infancia y de longeva pasión, que nada tiene que ver con la fugacidad y efervescencia del comportamiento urbanita, desapasionado y telemático de las nuevas generaciones, en esta excéntrica y virtual realidad que hoy nos engulle. ¡Qué grandes inventos fueron la pizarra y el pizarrín!

